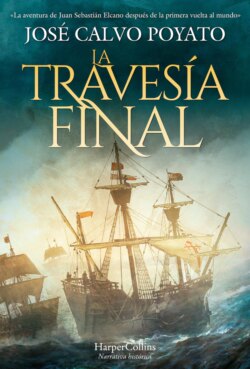Читать книгу La travesía final - José Calvo Poyato - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XV
ОглавлениеEntraron sin detenerse en el palacio de los Benavente, donde residía el rey. La presencia del secretario de Indias era como un salvoconducto para superar las trabas que suponía acercarse a Carlos I. Los guardias de la puerta franquearon, sin preguntar, el paso al obispo, que impartía bendiciones a diestro y siniestro. Un ujier los acompañó hasta la antecámara, donde había menos gente de lo habitual. Sólo estaban el duque de Béjar, que era el gentilhombre de guardia, y dos frailes dominicos.
El obispo se acercó a ellos.
—Béjar…
—Ilustrísima.
—¿Qué pasa? ¿Dónde diantres está la Corte?
Los frailes, prudentemente, se retiraron unos pasos.
—Han sido citados a las doce y se les ha indicado que vengan de punta en blanco, con damas incluidas.
—¡No sé nada de eso!
—Porque su ilustrísima tenía que venir antes. —Fonseca resopló y negó varias veces con la cabeza—. Para vuestra satisfacción os diré que vuestra audiencia es la única que su majestad ha mantenido.
—¿Sabéis que sucede a las doce?
—El rey recibe oficialmente al nuevo embajador del rey Juan. Ya sabe su ilustrísima cómo son estos borgoñones. Se los ha devuelto a su tierra, pero nos han dejado algo de lo que trajeron. En la Corte todo era mucho más sencillo antes de que aparecieran por aquí. Ahora toca a su ilustrísima satisfacer mi curiosidad.
—¿Qué queréis saber?
—¿Quien os acompaña es…?
—Juan Sebastián Elcano.
—Ya me lo parecía. Desde que lo vi, hace ya algunas semanas, ha cambiado mucho. No parece la misma persona.
—Porque cuando su excelencia lo vio estaba en los huesos. ¡El hambre que pasaron a bordo fue terrible!
—Voy a saludarlo. Es persona que merece toda mi consideración.
El duque no pudo hacerlo. En ese momento el chambelán, con una voz campanuda, que estaba fuera de lugar, anunció:
—Su majestad imperial recibe a su ilustrísima, don Juan Rodríguez de Fonseca, secretario de Indias.
El obispo hizo un gesto a Elcano para que lo siguiera.
Carlos I estaba sentado junto a una de las chimeneas. Lo acompañaba don Francisco de los Cobos. El monarca, por deferencia a la condición de obispo de Fonseca, se levantó y besó su mano. Algo que nunca haría en público, pero que no tenía inconveniente en hacer en privado.
—Majestad. —Fonseca hizo una reverencia y Elcano, que se había quitado el sombrero, lo imitó.
El rey no sabía por qué el secretario de Indias se hacía acompañar de Juan Sebastián Elcano, pero no fue obstáculo para que se dirigiera al marino reconociéndole el cargo que desempeñó a bordo de la Victoria.
—Alzaos, me satisface veros, capitán.
—Majestad…
—Señor, tenemos el mapa que su majestad deseaba que le mostrase.
—Veámoslo.
Elcano, que no necesitó más explicaciones para comprender las prisas del obispo, le entregó el estuche. Fonseca lo desplegó sobre una mesa, bajo la atenta mirada del rey y De los Cobos.
Carlos I lo examinó detenidamente, inclinado sobre él. En silencio. Se incorporó sin disimular su satisfacción.
—¡Extraordinario! ¡Este mapa despeja cualquier duda acerca de a quién pertenecen las islas de las Especias!
—Los portugueses, majestad, no serán de la misma opinión —señaló De los Cobos.
—Este mapa despeja cualquier duda —insistió el rey.
—Tiene una gran ventaja sobre otros —apuntó el obispo.
—Explicaos.
—Majestad, ha sido confeccionado sobre datos reales. Los que ha aportado el capitán. —Miró a Elcano de forma significativa—. Por eso le he pedido que me acompañase. Los portugueses no tienen nada parecido. Nosotros hemos surcado esas aguas. Tenemos las mediciones que se han hecho. Ellos no.
—¿Quién ha elaborado este mapa? —preguntó el rey.
—Pedro Reinel, con los datos que le ha facilitado el capitán.
—¡Magnifico! ¡Magnífico!
—Majestad, ¿puedo decir algo?
Carlos I miró a Elcano.
—Hablad.
—Es posible que en Lisboa se acojan a lo que…, a lo que Antonio Pigafetta anda diciendo.
—¿Pigafetta es ese italiano que está a nuestro servicio?
—Tengo dudas sobre eso, majestad. Ese italiano embarcó en la expedición que encomendasteis a don Fernando de Magallanes, protegido por él. No tenía una misión concreta. Sólo escribir un diario.
—Todos los que embarcaron en esa expedición estaban a mi servicio.
—Formalmente, así es, majestad. Pero la actitud de Magallanes hacía sospechar que había algo que no estaba claro.
—¿Qué queréis decir con eso?
—Que fue sustituyendo a los capitanes que su majestad nombró por portugueses. Hubo un momento en que el control de toda la escuadra estuvo en sus manos. Después de la muerte del capitán don Luis de Mendoza, de la ejecución del capitán don Gaspar de Quesada y el destierro… El destierro que era una condena a muerte del veedor y capitán de la San Antonio, don Juan de Cartagena, don Fernando de Magallanes nombró a tres compatriotas suyos para mandar las naos.
—Vos concluisteis mandando la Victoria.
—Así es, majestad. Pero eso ocurrió después de la muerte de Magallanes y del asesinato de Duarte de Barbosa y otros portugueses como consecuencia de la traición de la que fuimos víctimas en Cebú.
Carlos I se acarició su rubia barba con aire meditabundo.
—¿Dónde está Pigafetta?
—En Lisboa, majestad —respondió Elcano.
—¿Cómo lo sabéis?
—Majestad, fui llamado a declarar sobre ciertas cuestiones relacionadas con el viaje ante un juez de la Chancillería. Me extrañaron algunas de sus preguntas…
—¿Por qué?
—Porque apuntaban a que se ponía en duda mi actuación durante los meses que estuve al mando de la Victoria. Cuando supe que Pigafetta estaba en la Corte… En fin, majestad, sabed que ese italiano y yo no hemos tenido buena relación.
—Majestad —intervino Fonseca—, he tenido ocasión de leer la copia que hemos sacado del Diario que os presentó. Es extraño, pero en ningún momento menciona el nombre del capitán que mandó la Victoria durante nueve meses.
—¿No aparece vuestro nombre en ese Diario?
—Majestad, no lo he leído. Acabo de tener conocimiento de ello por lo que acaba de decir su ilustrísima.
—No habéis respondido a mi pregunta sobre la presencia de Pigafetta en Lisboa.
Elcano iba a decir que no lo había hecho porque su majestad le formuló una pregunta. Pero decidió no hacerlo. Era una insolencia.
—Majestad, indagué para localizarlo. En la casa donde se alojaba me dijeron que se había marchado. Fui a la casa de postas y me informaron de que iba camino de Zamora, que es adonde se dirigía el vehículo que tomó.
—Está claro que tomó el camino hacia Lisboa —apostilló Fonseca.
Carlos I se acercó a la chimenea y permaneció un par de minutos que a los demás se les hicieron eternos. Sólo se escuchaba el ruido que producían las llamas al devorar los troncos. Por fin, rompió el silencio.
—Tendremos que porfiar mucho con los portugueses. Pero lo que señala este mapa es muy importante. Ahora informadme del asunto del que os hablé el otro día.
Fonseca sacó del ropón negro con que se protegía del frío, que ya empezaba a sobrarle, unos pliegos.
—Majestad, estas serían las normas por la que se regiría la Casa de la Contratación de la Especiería.
—¿Es todo conforme a ley?
—Todo, majestad.
Fonseca ofreció los pliegos al monarca que, tras cogerlos y echarles una rápida ojeada, se los entregó a De los Cobos.
—Póngase todo en marcha. Firmaré cuanto antes la cédula de su constitución.
—Así se hará, majestad.
—Majestad —Fonseca decidió aprovechar el momento—, hay otro asunto del que hemos de tomar decisiones importantes en los próximos meses.
—Decid.
—Dada la entidad y envergadura de las cuestiones relacionadas con los viajes, las exploraciones, los descubrimientos y la incorporación de grandes dominios a la Corona de su majestad, han convertido en una necesidad dotarlos de un organismo competente. En mi opinión es algo que no admite demora. Las numerosas cuestiones que se plantean superan con mucho las capacidades de una secretaría.
—¿Tenéis alguna propuesta?
—En mi opinión, majestad, habría de constituirse, sin mucha dilación, un Consejo para entender de los asuntos de las Indias. —Sacó de otro de los bolsillos de su ropón un pliego cuidadosamente doblado—. Me he atrevido a redactar unas normas, inspiradas en otros Consejos, por si vuestra majestad tiene a bien considerarlas.
—¿Un Consejo para tratar de los asuntos de las Indias?
—Ese podría ser el nombre, majestad. Entendería de todas las cuestiones que dependen de la secretaría que está a mi cargo y lo formarían personas de conocimiento y experiencia en lo tocante a la administración y legislación que las afecta. Su nombramiento sería decisión de vuestra majestad. Aseguro a su majestad que el trabajo se acumula y algunas cosas requieren una resolución inmediata. Los detalles están recogidos en este papel.
Bastó un gesto del rey para que Fonseca se lo entregase a De los Cobos.
—Como señala su ilustrísima, los asuntos de las Indias tienen cada día que pasa mayor entidad. Pero creo no equivocarme, si señalo que los del Consejo de Castilla no admitirán de buen grado que se les desgaje una competencia tan importante.
—No lo dudéis, majestad. En mi opinión habría que ir dando pasos y ganándose las voluntades necesarias para llevar a cabo su creación. Siempre es mejor el convencimiento que la imposición.
—Estudiaré vuestra propuesta. Ahora, podéis retiraros.
—Dispensad, majestad. Hay otro asunto que no debería demorarse.
—No dispongo de mucho tiempo. ¿A qué se refiere su ilustrísima?
—Es sumamente conveniente que se vayan tomando las disposiciones necesarias para el apresto y aparejo de la gran armada de la que me habló su majestad, hace algunas fechas y cuyo objetivo, siguiendo la ruta abierta por la expedición que estuvo al mando de don Fernando de Magallanes, es asentar vuestro dominio en las islas de las Especias. Con los datos que poseemos —Fonseca miró de forma significativa el mapa que seguía desplegado sobre la mesa— acerca de su posición, deberíamos asegurar la ruta para llegar hasta ellas por aguas de nuestro hemisferio, al tiempo que deberíamos establecer una capitanía en aquellas islas para tenerlas bajo nuestro control. Según me ha dicho el capitán Elcano, ese viaje es complicado y peligroso. Más aún, si tenemos que disputar ese territorio a los portugueses. Sabed, majestad, que hay un viejo refrán en Castilla donde se sostiene que quien da primero, da dos veces.
—¿Lo que plantea su ilustrísima es una expedición de conquista?
—En gran medida así es. Pero creo que no deberíamos perder de vista que es necesario asegurar la ruta. Sabemos que el paso para llegar al mar del Sur es un auténtico laberinto de canales donde es muy fácil perderse. No los tenemos cartografiados de forma precisa y sería conveniente hacerlo. Necesitamos dominar, sin mayores problemas que los derivados de la inmensidad de las aguas de ese mar, el camino para llegar a la Especiería. No sabemos si en medio de esas aguas infinitas hay alguna isla, algún territorio que, quedando en nuestro hemisferio, sirviera de base y punto de apoyo para nuestras escuadras. Por eso, majestad, me atrevo a proponeros que sea el capitán Juan Sebastián Elcano a quien vuestra majestad ponga al frente de esa expedición. Es la persona más indicada por su experiencia y conocimiento.
Elcano no daba crédito a lo que acababa de oír. El secretario de Indias proponiéndolo como capitán general de una nueva expedición a las islas de las Especias.
Antes de que el rey respondiera, el secretario de los Cobos, al oír que las campanas de la iglesia vecina iniciaban el toque previo al repique que señalaba el mediodía, indicó al rey:
—Majestad, es hora de recibir al embajador de Portugal.
—¿Ya son las doce?
—Están a punto de dar, majestad.
—A veces el tiempo es algo tedioso y otras se nos escapa de entre las manos —farfulló el rey—. Hablaremos de esa expedición más adelante. Encargaos —miró a Fonseca— de ir dando los pasos para lo de que un Consejo entienda de los asuntos relacionados con las Indias. Ahora he de recibir al embajador de su majestad el rey de Portugal. Lleva demasiado tiempo en Valladolid y todavía no lo he recibido oficialmente. —Miró a De los Cobos—. Quizá no estaría de más tantearlo sobre la Especiería.
—Majestad, no creo que sea prudente. Si su presencia en la Corte tiene como objetivo principal negociar los términos del matrimonio de su rey con mi señora, la infanta Catalina, deberíamos ceñirnos a esa cuestión. Tratar el asunto de la Especiería no parece lo más aconsejable en estos momentos.
—Majestad, comparto la opinión del secretario. No es el momento. Pero en mi opinión, el asunto de la expedición no debería dilatarse en el tiempo. —Fonseca, cuya experiencia en los asuntos de gobierno era larga, dejó para el final su último argumento—. Esa expedición debería partir del puerto de La Coruña, de la Casa de la Contratación que entiende de los asuntos de la Especiería.
Carlos I lo miró fijamente.
—Esa me parece una excelente idea. Ahora recoged ese mapa y ponedlo a buen recaudo.
El obispo hizo con la cabeza una indicación a Elcano quien, tras enrollarlo con mucho cuidado, lo guardó en el estuche.
Cuando el secretario de Indias y Elcano salieron a la antecámara, apenas cabía un alfiler. Había revuelo de hábitos y mucho lujo en las vestimentas de los nobles y de las damas que allí se habían dado cita. El duque de Béjar se acercó a Fonseca.
—Quedaos a la recepción del portugués. Tiene, su ilustrísima, sitio reservado a su rango y posición. Será en el salón Rico. También el capitán Elcano puede asistir. El chambelán y el maestro de ceremonias están al tanto de ello.
—Agradecido, excelencia. —Se volvió hacia Elcano—: Quedaos, es bueno ver cómo son las cosas en la Corte y más aún que os vean.
—Como su ilustrísima disponga. He de daros las gracias por…
—Dádmelas cuando su majestad haya aceptado mi propuesta. Si creéis que eso está conseguido, os equivocáis. Cuando se sepa que va a armarse una expedición serán muchos los que se muestren dispuestos a estar al frente. Vuesa merced tiene una gran ventaja, pero también un obstáculo importante.
—¿Qué obstáculo es ese?
—Esa pregunta requiere una explicación que lleva un tiempo del que ahora no disponemos y como, cuando termine la recepción, no será posible que volvamos a hablar, os espero mañana a la misma hora de hoy en mi despacho. Hasta entonces haceos cargo del mapa.
—¿La misma hora es a las nueve o a las diez, ilustrísima?
—Dejémoslo en las nueve y media.
En aquel momento el chambelán requirió la atención de los presentes.
El acto resultó lucidísimo y, tras las protocolarias presentaciones, se agasajó a los asistentes con bebidas —vino especiado, anises, aloja e hidromiel— y bandejas con pequeños panecillos rellenos de delicias variadas. Se formaron los corrillos habituales y el emperador departió con el embajador portugués, al que en un aparte que hicieron habló de la infanta doña Isabel. A Da Silveira lo sorprendieron gratamente las palabras que Carlos I le dedicó, le llamó la atención la información que poseía y lo dejó asombrado el que pidiera a su soberano un retrato de doña Isabel.