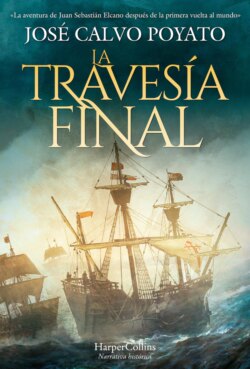Читать книгу La travesía final - José Calvo Poyato - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XIV
ОглавлениеDespués de ajustar el precio con un correo que tenía que ir a San Sebastián, lo que supuso un importante ahorro para que la carta que había escrito a su madre llegara a su destino, se acercó a la posada donde se alojaban Bustamante y Albo.
Cuando preguntó por ellos al posadero, supo que el piloto se había despedido y que al cirujano barbero podía encontrarlo en la taberna de Antolínez, a la que iba casi a diario.
—¿Dónde queda?
—Cerca de la entrada del Puente Grande. Está justo a la espalda de la parroquia de San Nicolás. No tiene pérdida.
La taberna de Antolínez era un tugurio donde se daban cita pescadores de caña de las riberas del Pisuerga y hortelanos del pago de Gondomar. Al entrar lo recibió un olor a manteca rancia y a vino picado. Elcano no era remilgado, estaba hecho a la dureza de la vida en el mar, pero el lugar le rebotó el estómago. No se explicaba cómo Bustamante se había aficionado a un sitio como aquel. Lo vio en una mesa junto a un ventanuco por el que entraba la escasa luz que recibía el local. Estaba solo, con una jarrilla de vino y una escudilla llena de huesos.
—¡A la paz de Dios!
El cirujano barbero se sobresaltó.
—¡Voto a…! —Se quedó mirando a Elcano como si fuera una aparición—. ¿Qué se le ha perdido a vuesa merced por aquí?
—He venido a veros. El posadero me ha dicho que os encontraría aquí.
—¡Tomad asiento! ¿Una jarrilla?
—Solo una.
Bustamante alzó la mano y una moza, que vestía de forma harto desvergonzada —la camisa, que tapaba un chaleco ajustado, no era suficiente para cubrir buena parte de sus generosos senos—, se acercó zalamera y, cuando la moza se alejó, Bustamante le preguntó:
—¿Qué os ha traído por aquí?
—Antes, respondedme. ¿Qué hacéis en un lugar… —Elcano paseó la vista por el mugriento mesón— como este? Vuesa merced es persona de mucha más calidad.
—He de ganarme la vida. A mí no me han concedido ninguna pensión…
Iba a añadir algo, pero Elcano lo interrumpió:
—¿Ganaros la vida…? —Volvió a pasear la mirada por aquel sitio a cuyos olores acompañaba la suciedad.
—Todavía es pronto. Pero… poco después del toque de ángelus empiezan a llegar parroquianos. Se trata de gentes de los alrededores, principalmente hortelanos y algunos oficiales de los talleres que hay por toda la ribera. Vienen a beber y no son pocos los que necesitan un afeitado, un corte de pelo e incluso hay que sajarles alguna postema, sacarles una muela o coserles alguna herida. He confeccionado algunas pomadas, emplastos, unturas, elixires… Incluso me visitan algunas mozas que me piden ciertos filtros.
Elcano vio que tenía allí la bolsa de cuero con su instrumental. La misma que llevaba cuando atendía a algún tripulante de la Victoria. También había una caja de madera.
—¿Habéis dicho filtros?
En aquel momento llegó la moza con el vino que había acompañado de una escudilla con aceitunas.
—Para vuesa merced —dijo al dejarlas sobre la mesa, mirando a Elcano con mucho descaro—, el vino, las aceitunas y… lo que guste.
Se alejó dando a sus caderas un movimiento voluptuoso.
—No es oro todo lo que reluce en esta ciudad, amigo mío —señaló Bustamante—. La presencia de la Corte no son sólo consejos, secretarías, cortesanos y leguleyos, amén de que toma cuerpo la mala vida: jugadores de ventaja, putas, coimeros, capadores y toda clase de delincuentes, hay mucha viuda, muchos oficiales y aprendices, mucho jornalero y mucho menestral.
—Yo no veo más que parroquias, ermitas y conventos —respondió Elcano después de chasquear la lengua porque el vino estaba picado.
—Porque vuesa merced está pendiente de otras cosas. Mucho secretario de Indias, mucho cartógrafo… Pero aquí la vida de muchos discurre por otros vericuetos.
Elcano no tenía ganas de entrar en aquel asunto, que no le importaba, y decidió ir directo al grano.
—He venido porque necesito que me ayudéis y me parece que he dado en el clavo viniendo a veros.
—¿Qué clase de ayuda?
—Quiero localizar a un enano.
Bustamante alzó sus pobladas cejas y arrugó la frente. Luego se rascó la barba donde las primeras canas empezaban a verse sobre la negrura.
—¿Habéis dicho un enano?
—Eso he dicho. Un enano.
El cirujano barbero dio un largo trago a su vino. Apuró la jarrilla y la alzó poniéndola boca abajo para que la moza viera que estaba vacía.
—¡Explicádmelo, pardiez! Porque no lo entiendo. ¿Para qué demonios quiere vuesa merced localizar a un enano?
Elcano esperó a que la moza llevase el vino.
—Escuchadme con atención…
Le explicó lo que había sucedido a María. Se lo contó con todo detalle porque Bustamante era hombre de quien se fiaba. Habían visto juntos la muerte muy de cerca, habían pasado hambres y habían salido de muchos apuros, uno al lado del otro. El cirujano barbero lo escuchó con atención. Cuando Elcano hubo concluido, le preguntó:
—¿No tenéis ninguna señal que permita identificarlo?
—Ninguna, sólo que para llevar a cabo esa fechoría lo acompañaba un gigantón.
—Dadme un par de días. Veré qué puedo hacer. Aquí entra mucha gente y se entera uno de cada cosa…
Elcano apuró el vino e iba a levantarse cuando su amigo le preguntó:
—¿Tiene vuesa merced noticia de los dineros de la Victoria? ¿Sabe si ya han vendido el clavo y ajustado cuentas?
—No tengo idea. Pero quizá mañana pueda enterarme de algo.
—Ese dinero me vendría bien. Aquí saco para ir tirando y mi deseo es darme una vuelta por Mérida y ver a la familia. Mis padres ya están mayores.
—Pasado mañana aquí. A esta misma hora.
Poco antes de que el sol se pusiera, más allá de la ribera del Pisuerga, Elcano llamaba a la puerta de la casa de Reinel. Como en ocasiones anteriores fue doña Constanza quien le abrió la puerta. Se mostró adusta, pero no desagradable. Incluso lo invitó a pasar al gabinete de trabajo de su esposo sin hacerle esperar en la salita donde lucía el cuadro de san Antonio.
Reinel había cumplido con su palabra.
—No sólo podréis llevaros el mapa que encargó su ilustrísima, también el vuestro. Espero que hayáis hecho acopio de ducados en vuestra bolsa. —Miró un papelillo que tenía en la mano—. El pergamino, los pigmentos de las tintas, el papel de los bocetos… suman seis ducados cuatro reales y doce maravedíes. Más cuarenta ducados por la elaboración. A ello tenéis que añadir los veinte ducados de la mitad pendiente de pago de vuestra copia, que he de deciros que ha quedado mucho mejor. ¡Vedlo vos mismo!
El hijo de Reinel le mostró los dos mapas. El cartógrafo tenía razón. El trabajo realizado en vitela era espléndido. Se cuidaría mucho de que su ilustrísima tuviera conocimiento de ello. No sólo porque había empeñado su palabra, sino porque podía ser que se quedara sin mapa y aquella vitela tenía un destino muy especial.
—¡Espléndido trabajo! Compruebo que os ha dado tiempo de adornarlo con ciertos detalles. Las armas de Castilla y las de Portugal quedan muy bien reflejadas, como corresponde a los dueños del mundo. ¿Este de aquí es el Preste Juan?
—Así lo ha imaginado mi hijo. Es él quien lo ha pintado.
—¡Magnífico!
—Eso es decoración, como lo son esos extraños animales y seres que pueblan, según se cuenta, esas tierras ignotas. La importancia de estos mapas se encuentra aquí. —Pasó el dedo por el contrameridiano, la línea que separaba las tierras del hemisferio hispano de las del lusitano en aguas del Pacífico. La Especiería quedaba claramente en la zona perteneciente a los dominios del rey de España.
Reinel sumó las cantidades.
—El importe total es sesenta y seis ducados, cuatro reales y doce maravedíes.
Elcano pagó la suma. Había llenado su bolsa porque sabía que Reinel no le entregaría los mapas sin haberlos pagado.
El cartógrafo los introdujo en unos estuches para protegerlos.
—Los estuches son regalo de la casa.
Se despidieron con un apretón de manos. Los ocultó bajo su capa y se encaminó hacia la casa de María, pendiente de algún movimiento extraño. Los portugueses podían estar al acecho.
María lo esperaba con una cena espléndida —había quien sostenía que a los hombres se los conquistaba por el estómago—: una sopa caliente con tropezones de jamón y un huevo estrellado, y una empanada de carne muy picada sazonada con varias especias. El vino era del que vendían en una taberna que había a la vuelta de la esquina, en la calle de la Galera, donde estaba la cárcel de mujeres. Lo traía, dos veces al mes, un arriero que venía de la villa de Rueda, cuyos viñedos tenían merecida fama en toda la comarca.
En casa de la bordadora el día había transcurrido con normalidad. La joven parecía muy recuperada del mal trago por el que había pasado. Tras la cena hicieron el amor con una pasión tan desbocada que quedaron profundamente dormidos. Los despertó, bastante después de que amaneciera, los gritos de un vendedor que pregonaba naranjas traídas del reino de Valencia. Ella se mostró melosa, pero Elcano se había sobresaltado al ver la claridad que entraba por la ventana.
—¿Qué hora será?
—¿Tienes prisa?
—Tengo que…
En aquel momento sonaron las campanas de la vecina parroquia de San Salvador.
—¡Un momento! —Ella le había puesto un dedo en los labios.
Cuando las campanas dejaron de sonar se oyeron dos campanazos.
—Ese ha sido el segundo toque. Dan tres, uno a las siete y media, el segundo a las ocho menos cuarto y el tercero cuando va a comenzar la misa.
—¡Las ocho menos cuarto! ¡No puedo perder un minuto! —exclamó Elcano tirándose de la cama.
Con el agua de una jofaina se lavó la cara, los sobacos y el torso.
—Bajo a la cocina y preparo el desayuno —dijo María—. El cabrero ya habrá pasado, pero queda algo de la leche de ayer. No creo que se haya cortado.
—Déjalo, no tengo tiempo.
—¡Un tazón de leche!
Elcano se vistió a toda prisa y cuando apareció por la cocina la lumbre ardía en el hogar y en una olla se cocía la leche. Sobre la mesa había unas rebanadas de pan, un cuenco con manteca y una alcuza con aceite. Sólo bebió la leche del tazón. Se despidieron con un largo beso y la promesa de que volvería al anochecer. Su tía no regresaría de Cigales hasta el día siguiente.
Cuando Elcano llegó a las dependencias de la secretaría de Indias era poco antes de la hora fijada. Le sorprendió que el portero estaba aguardándole.
—Buenos días nos dé Dios.
—Buenos días, señor Elcano —respondió el portero urgiéndolo a pasar—. No se detenga vuesa merced, su ilustrísima lleva rato esperándolo.
—Pero… ¡si todavía no han dado las diez!
—¡Os aguarda desde las nueve! ¡Está de un humor de perros!
Elcano estaba convencido de que el obispo lo había citado a las diez.
Tras llamar a la puerta, el portero no esperó la autorización para abrir. Al ver a Elcano, Fonseca exclamó desde detrás de los rimeros de papeles y legajos que se apilaban sobre la mesa a la que estaba sentado:
—¿¡Puede saberse dónde demonios se ha metido vuesa merced!?
—Su ilustrísima me había citado a las diez.
—¡Ayer tarde hubo cambio de planes! Os envié hasta tres recados a la calle Cantarranas. La tercera vez dejaron instrucciones para que vuestra casera os informara de que estuvierais aquí a las nueve. ¿No os lo ha dicho?
—No —se limitó a responder.
Fonseca lo miró fijamente. Tratando de leer en su rostro.
—¿Se le ha olvidado o… habéis pasado la noche fuera de casa?
—Lo segundo, ilustrísima.
—¡Ah, la carne! ¡Uno de los tres enemigos del alma! En fin, esperemos que Dios Nuestro Señor se muestre misericordioso en esta materia. ¿Ha traído vuesa merced el mapa?
—Aquí está, ilustrísima. Reinel ha hecho un magnífico trabajo.
—¡Mostrádmelo! —Despejó parte de la mesa.
Elcano, con mucho cuidado, sacó el mapa del estuche. Una oleada de calor le subió por el cuerpo y a duras penas pudo contenerse. Con las prisas los había confundido. Lo que estaba desplegando ante los ojos de Fonseca era su mapa.
—¡Es una maravilla! —exclamó el obispo comprobando con la punta de los dedos la calidad de la vitela—. ¡Reinel no ha escatimado!
—He tenido que pagarle seis ducados, cuatro reales y doce maravedíes para que me lo entregase. Ese ha sido el costo de los materiales, que no estaban incluidos en los cuarenta ducados ajustados.
—Merece la pena —Fonseca no apartaba su mirada del mapa—. ¡Mirad, mirad la línea del contrameridiano! ¡La Especiería nos pertenece!
El secretario se había olvidado de las prisas y su malhumor había desaparecido. Observaba exultante cada detalle. Elcano maldecía su mala suerte en silencio. Aquello ya no tenía remedio.
—¿Puedo hacer a su ilustrísima una pregunta?
—Hacedla —respondió sin apartar la vista del mapa.
—Es la misma a la que no consideró adecuado responderme el otro día. —Ahora Fonseca miró a Elcano. Creyó percibir algo de insolencia en sus palabras—. Cuando me indicó que hoy, sin demora, había de traerle el mapa, dijo que me iba en ello mucho más de lo que podía imaginar. ¿Por qué su ilustrísima decía aquello?
En los labios de Fonseca apuntó una sonrisa.
—Vuesa merced tendrá pronto respuesta. Me acompañará a ver al rey.
—¿Cuándo?
—Ahora. Guardad el mapa en el estuche. Tenemos que irnos. Su majestad me había citado para después de la hora del ángelus y ayer me llegó recado de que esa reunión se adelantaba una hora. Nos recibirá a las once. Por eso traté ayer… Bueno, no demos más vueltas a ese asunto. ¡Tenemos que irnos!
—Disculpad, ilustrísima, ¿por qué he de acompañaros?
—No seáis impaciente. ¡Ya lo veréis!