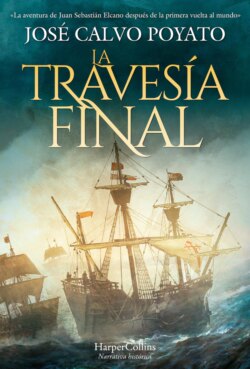Читать книгу La travesía final - José Calvo Poyato - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеAlgunas cosas estaban cambiando en Castilla desde que Carlos I había regresado a España con el título imperial. Durante su larga ausencia del reino habían tenido lugar hechos muy graves. Hubo un momento en que la revuelta de los comuneros resultó particularmente peligrosa. Los cabecillas de aquella rebelión habían acudido a Tordesillas y ofrecido a su madre —a la que tenían por verdadera reina de Castilla y estaba encerrada por considerar que había perdido el juicio— que tomase las riendas del reino. Doña Juana los recibió, pero en su actuación en aquel trance distó mucho de ser la loca que algunos decían. Rechazó esa posibilidad porque no apoyaría ningún movimiento que fuera en contra de los intereses de su hijo. Aquel gesto de su madre, tal vez, le salvó la corona. También le ayudó contar con el apoyo de algunos de los nobles más importantes del reino. Eso fue algo que, a la postre, resultó decisivo para que en los campos de Villalar la rebelión quedase aplastada. Como consecuencia de todo ello se vio obligado a tomar algunas decisiones, como que el señor de Chièvres, cuya avaricia había dado lugar a coplillas satíricas y provocaba un general rechazo entre los castellanos, saliera del reino y regresara a Flandes.
Durante su ausencia también se produjo la muerte, a comienzos de 1521, de Guillermo de Croy, sucesor del cardenal Cisneros en el arzobispado de Toledo. Carlos I recibió no pocas presiones para que otro flamenco ocupase la sede primada de la iglesia hispana, pero se resistió. No tomaría esa decisión hasta regresar a Castilla y el arzobispo sería un natural del reino. No volvería a cometer otra vez el mismo error. También durante su ausencia, Adriano de Utrecht, su preceptor, que había ejercido la regencia de Castilla, había sido elegido papa y ahora estaba en Roma.
En los meses que llevaba en España había tomado varias disposiciones para que los flamencos que quedaban en Castilla fueran saliendo del reino. Los agasajaba, los colmaba de honores y los despedía. Poco a poco, la administración volvía a estar en manos de castellanos. Don Carlos hablaba ya español, con un fuerte acento extranjero, y no tenía necesidad de un truchimán para poder entenderse con sus súbditos, como cuando llegó hacía ahora cinco años.
Pero, si había solventado algunos problemas, habían surgido otros. Era cada vez mayor la enemistad con Francisco I. El monarca francés, que había sido su gran rival en la elección de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, se sentía humillado al fracasar en su intento. Se añadían a ello la amenaza que los turcos suponían en el otro extremo del Mediterráneo, donde Solimán I estaba empeñado en expulsar de Rodas a los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén, y los graves problemas que estaban sacudiendo al Imperio como consecuencia de la rebelión contra Roma de un oscuro fraile agustino llamado Lutero. Clamaba contra las bulas, la concesión de indulgencias y el excesivo lujo y boato que caracterizaba la vida del papa y los cardenales. Muchos príncipes del Imperio habían prestado oídos a las prédicas de aquel fraile que sostenía que el espíritu del Evangelio era la pobreza y que Roma estaba corrompida. Algunos habían decidido que, en sus dominios, la Iglesia cumpliera aquel precepto y estaban apoderándose de bienes eclesiásticos y enriqueciéndose de forma escandalosa. También se había convertido en un asunto de importancia, aunque por ahora no era un problema, el matrimonio del rey. Don Carlos había cumplido ya los veintidós años y las Cortes señalaban que el reino necesitaba un heredero. En otras ocasiones la falta de sucesión había creado no pocos problemas.
Sobre ese matrimonio sostenían una conversación en la antecámara real varios de los nobles que se habían encumbrado, tras la guerra de las Comunidades y la marcha de los flamencos.
—Su majestad ha de ir pensando no sólo en casar a sus hermanas, sino en contraer matrimonio —apuntaba don Álvaro de Zúñiga, duque de Béjar, en un corrillo donde estaba también el duque de Alba, don Fadrique Álvarez de Toledo.
Fue García de Loaysa, flamante confesor del rey, quien preguntó al duque de Béjar:
—¿Tiene su excelencia alguna propuesta al respecto?
Zúñiga se sintió incómodo. Aquella pregunta podía ser una trampa. Nadie como aquel dominico, maestro general de la Orden de Predicadores, conocía los sentimientos más íntimos del monarca. Se curó en salud.
—Más allá de los deseos personales de su majestad, lo lógico sería un matrimonio portugués.
—Los deseos del monarca no han de contar en un asunto de tanta importancia como este. Son los intereses del reino los que han de tenerse en cuenta. Para los deseos de su majestad no faltarán damas que estarían dispuestas, con mucho gusto, a calentar su lecho —apuntó el duque de Alba, cuya fama de hombre hosco, directo y desabrido se revelaba una vez más.
—¿Piensa el duque que ese matrimonio portugués sería lo más conveniente para el reino?
Alba miró con dureza al confesor. No le gustaba aquel dominico que, bajo una apariencia de ternura, ocultaba el corazón de una rapaz. Estaba convencido de que utilizaría en beneficio propio y de su parentela el poder que le daba haber llegado al confesionario real y que sólo podía explicarse por la gran influencia y el enorme poder que en el reino gozaban los dominicos.
—Un matrimonio portugués supondría una poderosa alianza y, tal vez, rebajaría las tensiones con Lisboa que, en estos momentos, tras la arribada de la Victoria, son muy fuertes. Es mucho lo que está en juego con el control del comercio de las especias, pero en ese asunto hay que actuar con cuidado. Tampoco podemos olvidarnos de la situación que se vive en Europa.
—¿Qué quiere su excelencia decir con eso de «la situación que se vive en Europa»?
García de Loaysa se dio cuenta de que habían aparecido en la antecámara el arzobispo de Santiago, el secretario de Indias y don Fernando de Andrade, conde de Villalba. Si se hubiera percatado antes de formular aquella pregunta, no la habría hecho. Ahora tendría que esperar a que don Fadrique respondiera y no podría estar pendiente de lo que aquellos tres se traían entre manos.
—Los franceses han perdido la partida imperial, como perdieron hace algunos años en Navarra —respondió Alba—. No se conformarán, son demasiado soberbios. La próxima partida se jugará en el norte de Italia. Habrá guerra y hemos de prepararnos. Para ello es fundamental tener las espaldas bien cubiertas. Por eso no debería descartarse un matrimonio inglés.
El confesor del rey, para preparar su retirada y estar pendiente del arzobispo de Santiago y del secretario de Indias, asintió con un ligero movimiento de cabeza. Si su regio confesor le preguntaba sobre aquel asunto, podría darle algunos consejos que, sin duda, agradecería.
—Este asunto del matrimonio real es complejo. Son muchas las cuestiones a considerar. Deseo a vuestras excelencias un buen día.
Se retiró con una ligera inclinación de cabeza.
Una vez solos, Béjar preguntó a Alba.
—¿Apostaríais por un matrimonio portugués o por uno inglés, para mantenerle a Francisco I abierto un frente en su costa atlántica, en caso de guerra en Italia?
—Es complicado. En el caso inglés la novia sólo tiene seis o siete años. ¡Ese matrimonio tendría que esperar unos pocos años!
—Entonces, ¿por qué lo planteáis como una posibilidad?
—Porque ahora ese meapilas irá con el cuento a su majestad, que rechazará la posibilidad de ese matrimonio que, si bien no urge, no puede posponerse mucho tiempo. Tengo entendido que la infanta doña Isabel está en sazón y además es bellísima, algo que nuestro rey tendrá en cuenta.
El confesor se acercó al corrillo de los recién llegados. Se mostró obsequioso con el arzobispo compostelano de quien se decía en los mentideros que era un valor en alza y eso siempre había que tenerlo en cuenta. Lo mismo se decía del conde de Villalba —el arzobispo y el conde habían tenido un papel muy importante al mantener sujeta a Galicia durante el conflicto de las Comunidades—. Saludó de forma seca al secretario de Indias, con quien mantenía tensas relaciones, y se dirigió al conde:
—Compruebo con satisfacción que habéis regresado felizmente de Roma.
—Así es, paternidad. Su santidad dirige ya los asuntos de la Iglesia y, si bien su deseo era que permaneciéramos allí algún tiempo, nuestras obligaciones…
—Sabed, don Fernando, que habéis prestado un gran servicio al rey, nuestro señor, llevando a Adriano VI a su destino. Que el sumo pontífice sea quien fue preceptor de don Carlos ha sido una bendición del cielo.
—Sólo he cumplido con el mandato de mi rey.
García de Loaysa iba a decir algo, pero en aquel momento el chambelán —las sencillas formas de la Corte castellana habían sido modificadas con el complejo protocolo borgoñón— golpeaba tres veces en el suelo con su bastón de ceremonias y, con voz engolada, gritó:
—¡En nombre de su Sacra y Católica Majestad Imperial comienzan las audiencias! ¡Su ilustrísima el señor arzobispo de Santiago de Compostela, su ilustrísima el secretario de Indias y su excelencia el conde de Villalba!
Don Alfonso de Fonseca y Ulloa, don Juan Rodríguez de Fonseca y don Fernando de Andrade y de las Mariñas pasaron a la cámara donde se encontraba Carlos I.
—Hoy es el día de los Fonseca y los de esa familia no dan puntada sin hilo —murmuró, en voz baja, un cortesano de los que hacían antesala.
Al salir de la Real Chancillería, Elcano se dirigió a la posada donde se alojaban el cirujano barbero Hernando de Bustamante y el piloto Francisco Albo. Eran los dos hombres que había escogido cuando el rey le ordenó acudir a Valladolid, como respuesta a la carta que le había escrito cuando la Victoria llegó el 6 de septiembre a Sanlúcar de Barrameda, dándole cuenta de que habían circunnavegado la Tierra. El rey le había indicado que acudiera acompañado de dos personas, la más cuerdas y de mejor razón, para contarle los pormenores de aquella extraordinaria hazaña.
Los encontró en el patio de la posada, sentados a una mesa donde daban cuenta de unas jarrillas de vino, acompañadas de unas aceitunas.
—¿Qué os trae por aquí?
—He venido porque acabo de prestar declaración en la Chancillería. El sábado un alguacil llevó una citación a la casa donde me alojo.
—A este lo han citado para mañana. —Bustamante señaló al piloto—. Se lo han comunicado hace poco rato.
—¿Tenéis que ir a la Chancillería?
Albo sacó de un bolsillo de su jubón el pliego de la citación
—¿Puede saberse qué os han preguntado?
—Datos acerca del viaje. Sobre la muerte de Magallanes y lo ocurrido en la bahía San Julián. También sobre la cantidad de clavo que traíamos. El juez se llama Díez de Leguizano y he venido a veros porque me ha dicho que quieren aclarar esas cuestiones porque el rey ha recibido cierta información.
—¡Pigafetta! ¡Antonio Pigafetta! —exclamó Bustamante.
—¡Qué tiene que ver ese…, ese italiano! —Elcano no ocultó su malhumor.
—Llegó a Valladolid hace varios días —indicó Albo—. Por lo que sé el rey le ha dado audiencia.
—¡Habrá ido con no sé qué historias al rey! ¡Eso ha hecho que lleguen a pensar que hasta nos hemos quedado con algunos quintales de clavo! ¡Después de las penalidades que hemos soportado!
—No sé qué clase de manejos se traía con Magallanes. Le tenía un respeto reverencial —señaló Bustamante.
—¡Era un correveidile! ¡Siempre andaba bailándole el agua al portugués! —Elcano estaba muy irritado—. Nadie ha podido averiguar qué pintaba ese sujeto en la escuadra. No tenía ninguna misión cuando embarcó ni a lo largo de toda la travesía. Sólo escribía, escribía y escribía.
En aquel momento el posadero se acercó a la mesa.
—Preguntan por vuesa merced —dijo a Bustamante—. Tiene pinta de alguacil, como el que antes preguntaba por vos —añadió mirando a Albo.
Bustamante se acercó al alguacil, que se mantenía a distancia.
—¿Sabéis donde se aloja Pigafetta? —preguntó Elcano al piloto.
—No, pero puedo enterarme. Si no lo averiguo esta tarde, lo haré mañana, después de que preste declaración ante ese juez.
Bustamante regresó con su citación para comparecer ante el juez.
—El lunes de la semana que viene, a las nueve, en la Chancillería. Si llego a saberlo…, no vengo. Nunca me ha gustado esa gente.
En la sala donde Carlos I concedía audiencia la atmósfera era cálida. En las dos chimeneas que ardían en sus lados más pequeños, los gruesos troncos de roble crepitaban alegres. Al rey, sentado en un sillón frailuno colocado sobre un pequeño sitial, lo acompañaba el secretario, don Francisco de los Cobos, un cuarentón entrado en carnes. El secretario de Indias presentó al arzobispo y al conde.
—Majestad, su ilustrísima don Alfonso de Fonseca y Ulloa, arzobispo de Santiago —don Carlos se levantó y besó el anillo pastoral de arzobispo—, y don Fernando de Andrade, conde de Villalba. —El noble gallego hizo una cortesana reverencia y el rey le dedicó una sonrisa.
—Me place daros las gracias personalmente —dijo el rey, sentándose de nuevo—. He sido informado, cumplidamente, de que fue vuestra lealtad la que permitió mantener sosegadas las tierras de mi reino de Galicia cuando la rebelión asoló parte de Castilla.
—Únicamente cumplimos con nuestra obligación de leales súbditos de vuestra majestad —respondió el arzobispo.
—Soy vuestro más leal vasallo —dijo el conde.
—Pero entonces fueron muchos los que… ¿guardaron la ropa? —El rey miró a De los Cobos—. ¿Se dice así?
—Nadaron y guardaron la ropa, majestad.
—Nadaron y guardaron la ropa —repitió Carlos I—. Por vuestra lealtad y por los grandes servicios que me habéis prestado, he decidido dar una respuesta satisfactoria a ciertas peticiones que me habéis formulado.
—Muchas gracias, majestad.
—No nos es posible atender vuestro deseo de que el Reino de Galicia tenga representación en las Cortes de la Corona de Castilla. Todos los informes que he recibido son desfavorables al aumento del número de ciudades que tienen asiento en ellas. Es conveniente que se guarde el equilibrio existente entre los representantes del clero —don Carlos miró al arzobispo— y los de la nobleza del reino —ahora miró a Andrade—, pero como mi voluntad es concederos una gracia a la que vuestros méritos os han hecho acreedores he dispuesto… —Bastó una mirada para que Fonseca tomase la palabra.
—Hace unos días su majestad me dio instrucciones para que en la ciudad de La Coruña se crease una institución con vistas a que fuera ella la que organizase todo lo relacionado con el comercio de las especias. Hemos preparado un borrador para que, si su majestad lo tiene a bien, se emita la correspondiente Real Cédula.
—¿Está listo ese borrador?
—Así es, majestad.
—Leedlo.
El secretario se colocó unas antiparras, sacó del cartapacio que llevaba un papel y, tras aclararse la garganta con un leve carraspeo…
—Una vez probado que, tras el regreso de la nao Victoria al puerto de Sevilla, las islas de las Especias quedan, indubitablemente, dentro de las tierras del hemisferio hispano, según lo acordado con el reino de Portugal en la ciudad de Tordesillas en el año de 1494, siendo reina de Castilla su abuela doña Isabel, que gloria de Dios haya, entiende su majestad que es de mucho interés para el reino tener Casa donde se contraten esas especias. Su majestad tiene a bien, porque así conviene a su real servicio, conceder a la ciudad de La Coruña el privilegio de albergar en ella dicha Casa para la contratación de las dichas especias, que alcanzan un alto valor en los mercados de Europa. En consecuencia, saldrán de ella y también rendirán viaje, de la misma forma que las demás mercaderías lo hacen en la ciudad de Sevilla. Esa dependencia recibirá el nombre de Casa de la Especiería y todos los cónsules, factores, armadores y hombres de negocios que deseen comerciar con las dichas especias habrán de hacerlo obligatoriamente en la dicha Casa. —De los Cobos se quitó las antiparras y, dirigiéndose al rey, concluyó—: Majestad, si goza de vuestra aprobación se ordenará la redacción correspondiente para concluir el trámite, según vuestra real voluntad.
—Esa es mi voluntad. Con él doy cumplida satisfacción a los deseos de tan leales súbditos.
—Así se hará, majestad.
—También es mi real voluntad que queden resueltos, a plena satisfacción jurídica, todos los pasos necesarios para determinar los funcionarios que hayan de servirla a fin de que quede firmada dicha Real Cédula antes de que finalice el presente año. —Don Carlos hizo un significativo gesto con la mano y dio autorización para que los presentes se retirasen, pero antes de que alcanzasen la puerta, dijo: —¡Conde, a vos os encomiendo la gestión de la puesta en marcha de la Casa de la Especiería!
—Será un honor, majestad.
Fernando de Andrade salió de la audiencia, tras aquella encomienda del rey, con la satisfacción dibujada en el rostro. El arzobispo no tanto. Habían conseguido algo con lo que habían soñado desde hacía meses y, sin duda, el dinero y la riqueza afluirían a La Coruña como ya estaba ocurriendo en Sevilla. Las especias eran más valiosas que el oro. Bien lo sabían en Lisboa. Pero no les satisfacía que la representación de Galicia estuviera encomendada a los diputados de la ciudad de Zamora.
—Seguimos sin tener voz en las Cortes —farfulló entre dientes el arzobispo, una vez que ganaron la antecámara. Lo hizo lo suficientemente alto como para que los más cercanos pudieran oírlo.
—No alcéis tanto la voz, ilustrísima —le recomendó el secretario de Indias.
—¡Prometí lo que no se nos ha concedido, cuando las noticias que llegaban de Castilla eran alarmantes!
—Bajad la voz, ilustrísima, os lo suplico.
El arzobispo no atendía a aquellas prudentes advertencias.
—En Melide dije públicamente que no vaciláramos en nuestra fidelidad a don Carlos. Logré, con mucho esfuerzo, que los nobles se mantuvieran tranquilos, alejados de los planteamientos que sostenían los comuneros, prometiéndoles que Galicia tendría representación en las Cortes. ¿¡Dónde quedan ahora mis promesas!?
Las palabras del arzobispo de Santiago, que había sacado un pañuelo y se secaba el sudor que perlaba su frente, cesaron cuando se le acercó don Francisco de los Cobos y, con una familiaridad que a los presentes llamó la atención, lo tomó por el brazo, susurrándole algo al oído, en voz tan baja, que nadie más lo pudo oír. Se apartaron hasta un rincón donde sostuvieron una breve conversación. El secretario se despidió besando el anillo pastoral de su ilustrísima. A quienes ya pensaban que don Alfonso de Fonseca no saldría en el resto de su vida de su palacio de Santiago, los desconcertó cuando el arzobispo, con el rostro iluminado, se acercó adonde aguardaban el secretario de Indias y el conde de Villalba y, con voz sosegada y suficientemente elevada como para que lo oyeran todos los presentes, dijo:
—La generosidad de su majestad, el rey nuestro señor, es extraordinaria.
—¿Por qué lo dice su ilustrísima? —preguntó Andrade sorprendido.
—Porque nos ha otorgado la Casa de la Especiería. La representación en las Cortes es algo que puede esperar.
Ni el secretario de Indias ni el conde de Villalba supieron qué contestar. Atónitos con aquel cambio de ánimo, salieron de la antecámara y, cuando bajaban la escalara hacia la salida del palacio, Andrade preguntó al arzobispo:
—¿Podríais decirnos qué os ha dicho don Francisco de los Cobos? Sólo san Pablo, tras caer del caballo cuando iba camino de Damasco, tuvo una transformación como la experimentada por su ilustrísima.
Se detuvo y mirándolos a la cara les dio la clave de aquel cambio.
—Voy a ser el primado de la Iglesia de España. ¡Seré el arzobispo de Toledo!