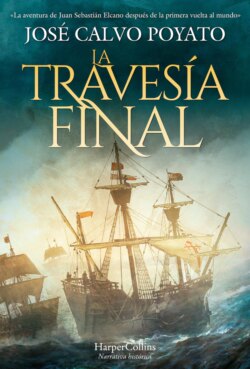Читать книгу La travesía final - José Calvo Poyato - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
ОглавлениеSolicitó la audiencia con el secretario de Indias. Era urgente hablar con don Juan Rodríguez de Fonseca para tratar de neutralizar las insidias de Pigafetta. Luego, antes de regresar a la calle Cantarranas, decidió buscar lo que Reinel le había pedido para confeccionar el mapa. Todavía no conocía bien una ciudad que, siendo mucho más pequeña que Sevilla, era una de las más importantes del reino. Se avecindaban en ella unas treinta y cinco mil personas.
Callejeaba, deteniéndose en algunas tiendas donde los comerciantes eran al mismo tiempo quienes elaboraban los productos que vendían. Se detuvo en una carpintería donde hacían aperos de labranza: ubios, yugos para uncir bueyes y mulas, enjeros para los arados, astiles para los azadones… Aquella era la tierra del pan, tierra de campesinos. Pasó por delante de una cerería donde podían verse cirios y velas de diferentes grosores y tamaños. Preguntó al cerero si conocía alguna tienda donde vendieran pergaminos y pigmentos para hacer tintas de colores. Como último recurso podía acudir a la calle de la Librería y tratar de comprar a Bonaventura pergamino y pigmentos, pero ese sería el último recurso.
—¿Conocéis algún pergaminero que tenga tienda cerca de aquí?
—No, tendrá vuesa merced que buscar en los alrededores de la Universidad. Por aquí no hay ninguno de ese oficio. No es tanta la gente que lee.
El cerero llevaba razón. Buscaría en los alrededores de la Universidad. Los maestros de gramática y latinidad y los colegiales eran los mejores clientes de los libreros. Reinel debía conocer alguna de esas tiendas, su casa estaba cerca. Se alejaba de la cerería, donde había comprado un grueso cirio de sebo y dos velas de cera blanca, cuando el cerero lo llamó en voz alta:
—¡Eh, señor!
Elcano se volvió.
—¿Ocurre algo?
—Hoy es jueves y hay mercado en la plazuela de los Leones. Puede que encontréis allí lo que buscáis.
—¿Dónde queda esa plazuela?
—Al final de esta calle, vaya a la izquierda. Esa calle es estrecha y larga, llegad hasta el final y torced a la derecha. Esa es la plazuela de los Leones. No tiene pérdida. Alguna vez he visto allí a vendedores de pigmentos, tintas y papel. Pudiera ser que también vendan pergamino.
Siguiendo las indicaciones llegó a la plazuela y se encontró con el bullicio propio de los mercados. Los vendedores pregonaban sus productos y trataban de atraer a posibles comparadores entre los muchos curiosos que deambulaban en torno a los puestos.
A aquel mercado, que algunos llamaban de San Miguel porque estaba cerca de la parroquia de ese nombre, acudían comerciantes que tenían tienda en la ciudad. Pero sobre todo de los pueblos cercanos. Algunos lo hacían desde bastantes leguas. Había quienes llegaban la noche anterior y dormían en sus carromatos para montar su tenderete con las primeras luces del alba.
Haraganeó entre los puestos pendiente de encontrar algún papelero. Allí podían encontrarse las cosas más variadas. Verduras y hortalizas de las huertas de la vega del Pisuerga, embutidos variados y carnes curadas —la carne fresca estaba prohibido venderla en mercados porque había de adquirirse en las carnicerías, cada una en su tabla para evitar engaños y confusiones—, animales vivos, como conejos, que estaban metidos en jaulas o atados por las patas como las gallinas. Barricas con arenques y sardinas en salazón. Piezas de bacalao colgadas de tendederos de cuerda. Había muebles, algunos de notable tamaño, y piezas de orfebrería. Un herrero había montado una pequeña fragua —un chiquillo le daba aire con un fuelle de mano—, y allí mismo elaboraba clavos y cuchillas. Podían encontrarse toda clase de cacharros de barro. Vio un alfarero, que manejaba el torno con gran habilidad, y atraía la atención de muchos curiosos. Eran numerosos los puestos de tejidos donde podían encontrarse, desde costosas piezas de tafetán y seda hasta la humilde sarga, pasando por finas batistas de Flandes. Había sogueros, esparteros, guanteros, jubeteros, sastres que tomaban medidas para confeccionar prendas que podían recogerse en las semanas siguientes, previa entrega de una suma a cuenta.
En un rincón vio un tablado sobre el que unos músicos tocaban dulzainas, tamboriles, flautas y panderos, mientras que una joven, descalza, bailaba una morisca. Mostraba los hombros desnudos y el nacimiento de los senos con mucha impudicia, al vestir una camisa indecente de tela muy fina, pese al frío. De vez en cuando daba unos molinetes y enseñaba los muslos, lo que provocaba gritos y aplausos; de la boca de los más exaltados salían expresiones soeces. Terminada la danza pasó un platillo pidiendo una caridad, muchos se alejaban rápidamente, pero otros le daban una moneda y algunos se sentían con derecho a algo más, que la joven resolvía con mucha diligencia.
En el mercado podía encontrarse cualquier cosa, pero no parecía haber ningún vendedor de papel y pergamino. Tendría que acercarse a la Universidad. Iba a marcharse cuando vio dos tenderetes donde podían adquirirse resmas de papel, pliegos sueltos, plumas, tintas, pigmentos…
—¿Tenéis pergaminos?
—¿Para qué los querría vuesa merced?
Elcano frunció el ceño. No tenía por qué dar explicaciones.
—¿Por qué lo preguntáis?
—Los hay de muchas clases y no todos sirven para lo mismo.
El mercader era hombre de cierta edad que cubría su cabeza con un bonete negro, como sus ojos grandes y penetrantes. Lucía una larga barba que caía sobre su pecho, cubriéndolo en gran parte. Sus ropas —una especie de ropón como el que vestían los médicos— eran amplias, lo que le daba un cierto aire de distinción.
—Lo quiero para que me pinten un santo de mi devoción.
—Para eso… mejor que un pergamino es una vitela. Resulta algo más cara, pero dónde va a ponerse una cosa con otra. Si puede pagarla, ¡hágame caso! Compre una vitela.
—¿Tenéis una grande y de buena calidad?
—¿Grande y de buena calidad? —El vendedor sonrió—. Eso es casi imposible.
—¿No hay vitelas grandes y de calidad?
—No es que no las haya, sino que son muy difíciles de encontrar. Porque una vitela de calidad ha de ser de cordero y esos animales no tienen un gran tamaño. Las de becerro son más grandes, pero su calidad suele ser menor. Sólo cuando proceden del feto de esos animales porque la vaca malpare es posible encontrarlas. Pero, como os digo, eso no es fácil.
Aquel hombre conocía bien su oficio. A Elcano le dio la impresión de que era honrado. Decidió contarle algo más.
—En realidad, la querría para confeccionar unas cartas de navegación.
El vendedor lo midió con la mirada. La piel atezada del semblante de Elcano era propia de un campesino o de un hombre de mar, pero había algo que no encajaba: su endeblez. No parecía un tipo fornido y los marinos solían serlo. Confeccionar cartas de navegar y sobre todo mapas era algo que estaba muy vigilado, aunque para él no suponía problema alguno. Llevaba muchos años vendiendo vitelas para las cosas más variadas. Alguna vez se las habían comprado en gran cantidad para confeccionar un libro de calidad y mucho lujo como los devocionarios que las damas de alta alcurnia utilizaban para sus rezos. Por ese motivo hizo un magnífico negocio con un caballero de Medina del Campo que cortejaba a una dama de Olmedo, a la que deseaba obsequiar muy cumplidamente. Eran algo que costaba una verdadera fortuna.
—¿Es vuesa merced marino? —A Elcano le pareció una impertinencia y el vendedor se dio cuenta de ello—. No os lo toméis a mal. Os lo pregunto porque si lo queréis para elaborar una carta de marear o confeccionar un mapa, debéis comprar vitela de cabrito o cordero.
—Si tenéis alguna, me gustaría verla.
—Lo siento, amigo. Pero ese es material muy caro. Sólo lo sirvo por encargo. Mirad esta muestra.
—¿Cuál sería su tamaño? —preguntó Elcano palpando la calidad de la muestra.
—Cerca de una vara por más de media. ¿Os cuadra? Si la queréis más grande, conozco a quien es capaz de unirlas sin que se note la junta. Pero eso encarece bastante el precio.
—¿Qué precio tendría una con las medidas que me habéis dicho?
—¿Sólo una?
—Dependerá del precio.
—Seis ducados. Cinco, si compráis dos.
—¿Cuánto, si hubiera que unirlas?
El comerciante dejó escapar un suspiro.
—Os lo podría dejar en doce ducados.
—Es mucho dinero —indicó Elcano.
—Es mucha la calidad que os ofrezco.
Elcano echó una mirada al puesto.
—Por lo que veo también vendéis pigmentos y tinturas.
—¡Hay que ganarse el pan de cada día y, a veces, eso no resulta fácil!
—¿Qué clase de tinturas tenéis?
—Ocurre como con las vitelas. Las hay de calidades muy diferentes, como los pigmentos.
—¿Qué precio tienen?
—Varían mucho. Eso depende, sobre todo, de los colores.
—¿Los colores hacen variar el precio?
—¡Muchísimo! En el caso de que queráis lapislázuli, que es lo que se utiliza para obtener un azul brillante y limpio, su precio es muy elevado. Viene de muy lejos. Es el más caro. ¡Tan caro que se vende por adarmes!
—¿Qué precio tiene un adarme?
—Cuatro reales.
—¿¡Cuatro reales por una pizca!? —Elcano parecía escandalizado.
—Cuatro reales —repitió el vendedor—. Sin embargo, la arcilla para obtener ocres y marrones es mucho más barata. También es barato el carbón para el negro y el rojo que consigo de limaduras de óxido de hierro. Algo más caro es el amarillo que se obtiene del palo de las moreras y, a veces, lo consigo de piedras de cadmio. Todos esos pigmentos se venden por onzas. Unos con otros… —el mercader echó cuentas— le pueden salir a vuesa merced a cuatro reales la onza.
Elcano también echó cuentas.
—Una onza de lapislázuli costaría dos ducados, ¿me equivoco?
—No os equivocáis. El precio de la onza son dos ducados.
—¡Es carísimo!
—Si vuesa merced adquiere las vitelas, podría añadir dos onzas de cada uno de los pigmentos, salvo el lapislázuli que, si vuesa merced lo quiere, tendría que pagarlo aparte. Por catorce ducados tendríais las dos vitelas unidas, una onza de lapislázuli y dos onzas de cada uno de los demás pigmentos.
Catorce ducados era una suma importante que tendría que añadir a los cuarenta que había ofrecido a Reinel por elaborar el mapa. Eso suponía un fuerte bocado a los doscientos ducados que le habían entregado como salario por haber capitaneado la Victoria. Pero si quería tener en su poder un mapa como aquel… Se acordó de que el cartógrafo había incluido en sus necesidades un par de plumas para dibujar.
—En ese precio tendrían que entrar varias plumas para dibujar.
—Sin problema, incluiremos en ese precio tres. Dos de ganso y una de faisán para los detalles más precisos.
—¿Tenéis tienda en Valladolid?
—No, soy de Tordesillas. Vengo los jueves al mercado.
—¿A cuánto queda Tordesillas?
—A cinco leguas. En el carro son tres horas de viaje, cuatro si está lloviendo.
—Trato hecho.
—Bien, bien —repitió el comerciante tratando de disimular su satisfacción. No todos los días se hacía un negocio como aquel—. En ese caso tendríais que señalar vuestra compra.
—¿Cuánto?
—La mitad; es lo habitual. Siete ducados. Los pigmentos os los podéis llevar ahora y las vitelas las tendríais aquí el jueves que viene.
—Lo recogeré todo la semana próxima. Os daré los siete ducados y me entregaréis un recibo.
—Es lo justo.
Elcano pagó los siete ducados y guardó el recibo en su bolsa. El trato estaba cerrado.
Al darse la vuelta se quedó mirando a una joven que llamó su atención.
El mercader se dio cuenta.
—Hermosa, ¿verdad?
—Sí que lo es. ¿Sabéis algo de ella?
—Poca cosa. La veo por aquí casi todas las semanas. Debe ser costurera porque siempre anda mirando encajes, hilos, cintas y telas. Pero no puedo dar a vuesa merced más detalles.
Era alta y delgada, tenía los ojos melados, los labios carnosos, el pelo negro, recogido en una trenza, y cubría su cabeza con un casquete de redecilla. Estaba regateando con un vendedor el precio de una pieza de tela. Elcano se quedó observándola. Comprobó cómo lograba que le incluyeran en el precio tres madejas de hilo, algunas agujas y dos varas de cinta.
Se marchó sin atender los requerimientos de otros vendedores que le ofrecían sus géneros. Elcano la siguió de forma discreta y vio cómo entraba en un portalón que daba acceso a un patio. Esperó a que saliera y la siguió hasta que entró en una casa de la calle de la Sierpe.
En los días siguientes, manteniendo la discreción, consiguió alguna información sobre aquella mujer. Supo que era bordadora y que trabajaba para un sastre que tenía su tienda en el Patio de Cazalla. Algunos días, cuando salía a comprar el pan y llevar algún trabajo al sastre, entraba en San Miguel. Fue allí, en la iglesia, donde por primera vez se acercó a ella para ofrecerle, cuando iba a salir, agua bendita con la punta de los dedos. Ella, desdeñosa, rechazó el ofrecimiento. Dos días más tarde, cuando la joven se había percatado de que la rondaba, aceptó el agua bendita y al día siguiente cruzaron las primeras palabras en la puerta de la iglesia.
—¿Puedo saber quién sois y qué pretendéis?
Elcano se quitó el sombrero de ala, adornado con pluma, que acababa de ponerse al salir del templo.
—Mi nombre es Juan Sebastián Elcano, vuestro servidor.
—Nunca os había visto antes.
—Llevo poco en la ciudad. Sólo unas semanas. Os vi el otro día en el mercado de la plazuela de los Leones. ¿Importuno si os pregunto vuestro nombre?
La joven dudó, pero al final no vio mal en ello.
—Me llamo María, María Vidaurreta.
—¿Os han dicho que sois bellísima?
Se ruborizó, agachó la cabeza y echó a andar. Él le siguió los pasos.
—¿Me permitiríais que os acompañara?
—No.
Elcano se quedó inmóvil. Viéndola cómo se alejaba, le pareció más hermosa que nunca.
Aquella negativa hizo aumentar sus deseos de conocerla mejor. Al día siguiente, volvió a verla en San Miguel y otra vez aguardó junto a la pila del agua bendita para ofrecérsela. Ella rozó la punta de sus dedos y le dedicó una sonrisa.
—Esto no os da derecho a acompañarme —lo dijo dedicándole una sonrisa.
Elcano la vio alejarse, sabiendo que al día siguiente volvería verla.