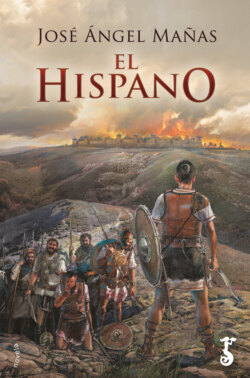Читать книгу El Hispano - José Ángel Mañas - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8
ОглавлениеA esas horas algunas numantinas aprovechaban el buen tiempo para bajar hasta donde el Duero doblaba su curso al pasar junto a Numancia.
En la ladera, fuera de las murallas, se levantaban algunas casas. Por ahí se extendió la ciudad en tiempos de la primera guerra contra Roma, cuando muchos vacceos y arévacos se refugiaron en ella, y un poco río arriba estaba el embarcadero al que llegaban los pequeños esquifes con velas que utilizaban los comerciantes de otras poblaciones ribereñas para transportar sus mercancías.
El Duero tenía allí ciento veinte pies de ancho entre orilla y orilla. Un único comerciante de vino recién llegado negociaba con un cliente de Leukón. No muy lejos, un par de hombres con la túnica remangada y el agua hasta las rodillas pescaban con un palo afilado entre las rocas rodadas. En los sotos ribereños se alborotaban las últimas golondrinas.
Una media docena de muchachas excitadas acababan de acercarse al agua fresca que corría sobre los cantos junto a la ribera donde las raíces de los chopos, juncos y mimbreras se mezclaban con el musgo que cubría el suelo en zonas umbrías.
Aquel era el punto más cercano a Numancia donde uno podía bañarse cuando el tiempo lo permitía.
Muchos preferían la laguna emplazada hacia el norte, más tranquila, pero había orden de no acercarse por la proximidad de los romanos, de modo que las jóvenes habían decidido quedarse en la cercanía de la ciudad.
—Metamos los pies en el agua —dijo Aunia, desatándose las correas de las abarcas.
Un grupo de devotos de Leukón, todos con casco, escudo y lanza, seguían a Aunia a cierta distancia mientras las mozas se acercaban al borde del agua donde el río se remansaba.
La hija de Ávaros bajaba a menudo allí porque se decía que Numa, el fundador de Numancia, tras alcanzar al jabalí infernal y darle muerte, se había encontrado en esa misma orilla con una de las diosas Matres, a la que forzó. Esa Matre fue la que dio nacimiento a los numantinos. Aunque Lugh los castigó con la muerte de sus primogénitos, la diosa había parido en la misma ribera siete veces. Desde entonces recurrían a ella las mujeres que querían concebir. Y es que toda Numancia sabía que Aunia, después de cuatro años de matrimonio, seguía sin descendencia.
Durante algunos días la hija de Ávaros había creído que por fin la diosa escuchaba sus ruegos.
Pero esa misma mañana sus ropas volvieron a aparecer manchadas con la sangre menstrual: eso le había provocado una decepción importante. Hacía un par de horas que daba muestras de irascibilidad y las chicas sufrían su humor alterado. Todas vestían túnicas blancas de lana. Todas llevaban la cintura bien ceñida por un ancho cinturón rematado en un broche de bronce. Todas tenían el cabello recogido en largas trenzas como gustan las arévacas.
—¿Todavía no? —preguntó su hermana pequeña, Ama, alejándose del resto para sentarse a su lado. Ella conocía bien sus estados de ánimo. En los últimos tiempos se habían acercado mucho las dos. Una trucha brincó no lejos sobre el agua.
—Todavía no —respondió Aunia.
—Retógenes se va a sentir decepcionado… —dijo Ama.
Aunia se encogió de hombros y jugueteó con el brazalete en espiral que llevaba en su brazo izquierdo. Pero enseguida cambió de tema.
—Lástima que no podamos ir a la laguna. Pronto el agua estará demasiado fría…
Aunia creyó percibir un movimiento en la otra ribera. No estaba muy segura, porque sus ojos, cuando miraron hacia el otro lado donde crecía un sauce llorón, no vieron nada. Aun así se sintió incómoda.
—Vámonos… —dijo.
Y se puso en pie justo cuando desde la ciudad bajaba corriendo Nunn, una chica menuda y vivaracha perteneciente también a la clientela de Leukón, a quien su padre tenía previsto desposar en breve.