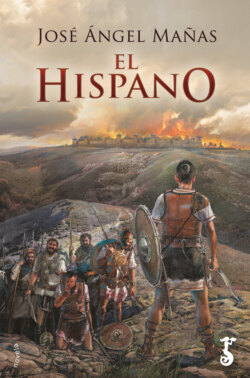Читать книгу El Hispano - José Ángel Mañas - Страница 40
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
Оглавление—¿Qué demonios les pasa a los hombres, decurión Mario?
El campamento que Escipión había puesto bajo el mando de su hermano, Quinto Fabio Máximo Emiliano, estaba situado en el cerro que los indígenas llaman Peña Redonda, enclavado en unas lomas que bajaban mansamente al río Merdancho. Desde su posición elevada al sureste del cerro de Numancia se podía controlar la ladera meridional de la ciudad. Su eje principal corría de noroeste a sureste siguiendo una zona allanada y en su centro se cruzaba con otra vía perpendicular.
La organización del campamento era la habitual. Los barracones se iban levantando en torno a las tiendas. Estaban alineados a lo largo de calles paralelas formando una cuadrícula y los contubernios se organizaban según un orden que los hombres conocían de memoria. Cada cual tenía su propia mula y un par de sirvientes para cuidar la provisión de agua y ayudar a montar y desmontar las tiendas o reparar los equipos.
Más o menos en el centro de los cuarteles, donde se cortaban la vía pretoriana y la principal, se elevaban las primeras toscas construcciones alrededor de una plazoleta que hacía las veces de foro, y junto a ellas estaba, aunque aún fuera una simple tienda, el pretorio de su general Fabio Máximo. La construcción en piedra arrancaría pronto. Pero después de acabar la muralla exterior.
—No lo sé, general.
—Ve a informarte.
Sentado en una silla plegable, Quinto Fabio Máximo volvió a cerrar los ojos mientras Cayo Mario se iba al foro en torno al cual ya instalaban sus tabernas los imprescindibles mercaderes que seguían siempre al ejército romano.
A Máximo le afeitaba su barbero personal. Muchos legionarios se afeitaban, pero pocos disponían de un tonsor tan diestro como el que hoy afilaba la navaja de piedra laminitana, humedeciéndola con su saliva.
El afeitado era uno de los cuidados personales que no perdonaba ningún patricio. En campaña uno podía renunciar a vestir la toga o visitar las termas, a no mudar de túnica o de indumentaria, pero jamás al afeitado.
—¡Presta atención, que no quiero ningún corte como el que me hiciste ayer! —exclamó, viendo que el barbero se distraía con el ruido del foro y las letrinas cercanas.
De Fabio Máximo se sabía que de joven tenía un sentido de la disciplina tan riguroso como el de su hermano. Como cónsul había prosperado y apoyado a Escipión en Roma de tal manera que algunos filósofos los ponían como ejemplo de amor fraterno.
Y sin embargo, poco a poco, viendo que Escipión Emiliano alcanzaba una gloria tan superior que cada vez le hacía más sombra, algo había cambiado en él.
A su vuelta a Roma se había dejado seducir por los placeres.
Durante demasiados meses la influencia de los parásitos y las malas compañías permitió que su voluntad se debilitase. Y así había acabado germinando en él el peor de los vicios: la envidia.
Ahora mismo, por encima de él, un puñado de grullas tempraneras surcaba el cielo en formación. Volaban hacia el mediodía. Emigraban en busca del calor, y Máximo las miró mientras cavilaba sobre cuestiones de intendencia de un campamento en el que, ya sabía, se quedaría todo el invierno.