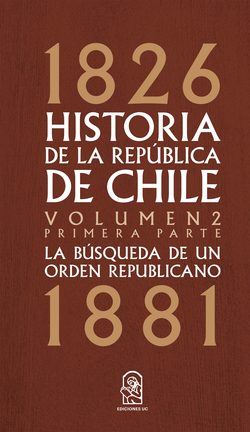Читать книгу Historia de la República de Chile - Juan Eduardo Vargas Cariola - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA POBLACIÓN Y SUS ENFERMEDADES
ОглавлениеEl número 5 de la Aurora de Chile, correspondiente al 4 de febrero de 1813, incluyó un artículo en el cual se escribía, entre otras cosas, que
si se reflexionase [en] el inmenso costo que produce a la Sociedad la manutención y educación de un hombre hasta llegar a la edad de la pubertad, la autoridad tutelar cuidaría con más eficacia de su conservación. Un gobierno se cree satisfecho de cumplir con sus sagrados deberes con solo evitar las guerras exteriores y vigilar sobre el orden interior para conservar la vida de los ciudadanos. Pero las más sangrientas guerras no hacen a veces tanto estrago cuanto un defecto en la legislación, o una omisión sobre la salud pública […]. Un sabio gobierno debe escrupulosamente atender a todos aquellos ramos que son indispensables a la conservación de la raza humana, de cuyo aumento pende la prosperidad de una nación436.
La relación que se hacía entre “salud pública”, “raza humana” y “prosperidad de una nación” no era, en realidad, una novedad. Constituía una de las trilogías ilustradas, bien expuesta por Campomanes en la segunda mitad del siglo XVIII, al aseverar, siguiendo la lógica mercantilista en boga437, que “la población numerosa y destinada es el mayor bien de un Estado y el fundamento de su verdadero poder”; y proponer, para alcanzar ese objetivo, que se “impidiera la emigración y se ordenase la inoculación contra la viruela”438. Esta última medida, así como la preocupación por formar médicos y contar con hospitales, integraron lo que con alguna exageración se podría denominar el plan de “salud pública” que los Borbones pusieron en práctica en España y América. Las autoridades de la monarquía no dudaban de que esos medios permitirían disminuir la mortalidad y que, como consecuencia, se contaría con la cantidad de población que se requería para que el Imperio tuviera el “poder militar y económico”439 que, unido a otras condiciones, le daría la condición de potencia europea.
América no quedó ausente de las acciones apuntadas, ni tampoco Chile. Aquí, en efecto, con el propósito de que se dispusiera de facultativos se abrió en 1756 la carrera de medicina en la Universidad de San Felipe. En un plano diferente, se destinaron 30 mil pesos, parte del monto obtenido por el remate de los bienes de los jesuitas, a la construcción de hospitales. Y, en fin, cuando 30 años después se dio vida al Protomedicato —que estaba integrado casi exclusivamente por médicos y cuyo objetivo era regular el ejercicio de las profesiones médicas y dar asesoría a los gobiernos en materia de salud— se pretendía que su opinión orientara la acción de la autoridad a la hora de hacer frente a epidemias y enfermedades440. Con todo, la llegada de la vacuna antivariólica al país, en 1808, representaba el último esfuerzo de la Corona para velar por la salud de la población, convencida, con fe racionalista ilustrada, de que gracias a la ciencia y a los médicos sería posible poner freno a esos padecimientos y, así, disminuir la alta mortalidad441.
Los gobiernos republicanos, según se insinuó, hicieron suya la idea de los Borbones respecto de población y salud. De ahí que Juan Egaña aseverara que “la salud pública” debía ser el “principal objeto” de los estadistas442, y que la Junta Providencial de Sanidad, a su vez, señalara en 1812 que la vacuna era un “precioso preservativo de la humanidad, y [un] poderoso medio de llenar el vacío de nuestra población”443. Y que la constitución de 1818, al disponer que una de las responsabilidades del Director Supremo era “cuidar del fomento de la población”444, no hiciera otra cosa que reiterar ese propósito. Si bien en los textos constitucionales siguientes nada se dijo al respecto, dicha convicción siguió viva, como queda de manifiesto al comprobar el ahínco que se puso para contar con instituciones que combatieran las enfermedades y, en fin, al comprobar que en la Memoria del Ministerio del Interior correspondiente a 1859 se sostuviera, casi recordando a Campomanes, que “la población de un país es, por lo general, la expresión de su poder y riqueza, y su rápido incremento revela a la vez el bienestar presente y su futura prosperidad”445. Ignoramos si la trilogía ilustrada integrada por población, salud y poder mantuvo su fuerza durante la segunda mitad del siglo XIX. Lo que sí resulta evidente es que los gobiernos, las elites y los médicos continuaron sus empeños a favor de la salud, construyendo hospitales y vacunando, si bien los mismos no dieron los resultados que se aguardaban.
¿Cuáles eran las principales enfermedades que afectaban a la población al iniciarse el proceso de emancipación? No es fácil responder a esa pregunta, pues los diagnósticos, al ser imprecisos o equivocados, no conducen a los verdaderos males que entonces afligían a los habitantes del país. Solo a modo de precaria aproximación de los mismos se pueden enumerar, de acuerdo al registro de ingresos que reproduce el doctor Enrique Laval, correspondiente al Hospital San Juan de Dios de Santiago446, los siguientes:
ahogos, aire, almorranas, asma, apostema, calentura, cólico, contuso, corrimiento, constipado, chavalongo, desintería (sic), dolores, ectico [fiebre, tal vez], empacho, “entró y no habló más”, escorbuto, esquilencia [debe ser esquinencia, esto es, anginas], estómago, fatiga, fiebre, fístola, flusión, gálico, garganta, golpe, gota coral, heridos, hidropesía, hora, lepidia, obstrucciones, oídos, parálisis, pasmo, pujos, pulmonía, puna, puntada, quebrado, quemado, reuma, resfrío, “sin diagnóstico”, tiricia, tumor y viruelas.
En la lista indicada, al compararla con la Cartilla del campo447, que en parte corresponde a un compendio de los saberes que debían conocerse para enfrentar diversas dolencias, se aprecia que tanto la ciencia —si se acepta al hospital de San Juan de Dios como representante de la misma— como los habitantes comunes y corrientes, al referirse a las enfermedades, estaban en condiciones de identificar algunas con cierta seguridad, como la sífilis, el chavalongo o la viruela; pero que también designaban como tales a las fiebres, fatigas, ahogos o dolores, sin capacidad para distinguir si estas últimas correspondían a síntomas de una dolencia seria o eran afecciones pasajeras. Respecto de las que se individualizan, dicho autor estableció que predominaban las siguientes:
| Gálico (sífilis) | 38% |
| Heridos | 12,5% |
| Chavalongo (tifus) | 10,5% |
| Puntada (tal vez neumonías y pleuresías) | 8% |
| Viruela | 7,8% |
| Pujos (que pueden corresponder a disenterías) | 5% |
| Hidropesía | 2,5% |
El afectado por alguna de ellas, o por otras, estaba prácticamente indefenso. Los médicos, como se sabe, carecían de armas para atacarlas, y no existían remedios para mitigarlas. Si la enfermedad se presentaba en el campo, donde no habían facultativos, el paciente se veía obligado a visitar al compositor o al curandero, o, simplemente, recurrir a sus propios conocimientos —que mucho tenían que ver con las yerbas— para intentar sanarse o, al menos, aplacar los trastornos que padecía. En el caso de Santiago, donde sí los médicos ejercían la profesión448, da la impresión de que no tenían demasiada clientela. Su escaso prestigio social y profesional alejaba a los pacientes, los que preferían muchas veces, antes que solicitar sus servicios, echar mano a dichos medios curativos o paliativos. En una u otra situación lo habitual era que los enfermos se recuperaran en sus hogares. Solo los pobres buscaban muy a última hora refugio en los hospitales, donde se les atendía con la intención de procurar sanarles el cuerpo y el alma, entendiendo que el cuidado que se les prestaba de parte de los médicos y de las elites era una obra de caridad, inexcusable con los más necesitados.
Es cierto que con el correr del siglo XIX los médicos ganaron en reputación pública y profesional. Pero también lo es que su nueva situación no significó que la mayoría tuviera fe en su capacidad para curar, o creyera demasiado en las bondades de la ciencia. Los escasos resultados que conseguían449, como por lo demás lo comprobaba la alta mortalidad, les restaba credibilidad y contribuía a que conservara fuerza una suerte de estructura de larga duración: la generalizada convicción de que el origen de las enfermedades y, sobre todo, el de las epidemias, tenía más de algún vínculo con los pecados de cada cual o con las faltas de la sociedad, siendo el remedio de las mismas las plegarias, los sacrificios y los arrepentimientos. Esa certidumbre, que adquirió vigor durante la Edad Media450, siguió viva en América. Así, Juan de Zumárraga, en su Regla cristiana breve, explicaba que era preciso “atender primero los males del alma y después los del cuerpo” y censuraba las “reglas de Avicenas, […] muy contrarias muchas veces a las de Jesucristo nuestro redentor […], porque Avicenas y los de su profesión trabajan de curar el cuerpo y regalarle, y la ley evangélica tiene por fin curar el alma”. El médico, por lo mismo, no debía tratar a un enfermo sin que primero “reciba sus sacramentos” y como las “enfermedades del alma son causa de las del cuerpo”, y estas últimas correspondían a un “daño mandado por Dios, primero se debe llamar al médico de las ánimas para luego llamar al de la medicina corporal”451.
Pareciera que esa creencia, que no decayó durante la Colonia, persistió en el siglo XIX. Así, en 1813 la comisión médica que se debía preocupar de la sífilis afirmaba que se trataba de un “azote de la Divina Justicia”452. Diez años después Adriana Montt, una integrante de la elite, a propósito de esa dolencia que padecían dos arrieros, aseveraba que debían “pagar su pecado por golosos”, sin perjuicio de que les recetara, de acuerdo a sus saberes, algunos remedios para que se recuperaran453. José Joaquín Vallejo, por su parte, al relatar las reacciones que se produjeron en la casa de un “paciente acomodado”, comentaba que había quienes pedían, antes de llamar al médico, que se tuviera en cuenta que “su salvación estaba primero”454. Vicuña Mackenna, a su turno, matriculándose con el progreso científico del siglo XIX, se refería, con indisimulado sarcasmo, a la dura competencia455 que les hacían a los facultativos los “santos con sus curaciones milagrosas, o simplemente caseras”456. Y en fin, el arzobispo Mariano Casanova, adherido a la lógica católica medieval, hacía notar, a propósito del peligro del cólera, que
parece que Dios ha querido ocultar a los ojos de los hombres la verdadera naturaleza de este flagelo para hacerlo más temible y por lo mismo un instrumento más poderoso de su justicia y de mayor eficacia para sus designios providenciales. La fe del género humano siempre ha creído ver en las calamidades que afligen a los pueblos la mano omnipotente de Dios, que se vale de sus mismas obras para castigar o probar saludablemente a los que quiere salvar457.
Dicha visión de la enfermedad, sin embargo, comenzó a resquebrajarse en sectores de las elites y en los grupos medios, influidos tal vez por las enseñanzas de los facultativos o por la recibida en los liceos; seducidos por los avances de la ciencia o, simplemente, por un decidido desapego de la Iglesia. De esta manera la visión religiosa empezó a ser reemplazada por otra que apuntaba, todavía en el decenio de 1860, a interpretaciones de las enfermedades que se explicaban por el “temperamento y los efectos cósmicos” que decían relación con cada cual458. Así, por mencionar un ejemplo, el doctor Ramón Elguero aseguraba en 1853 que
las pasiones de todo género que nos acompañan desde la cuna hasta la tumba tienen tanto en lo moral como en lo físico una acción incontestable sobre el corazón; todas agitan y desorden más o menos sus funciones […]. Las pasiones tristes son las que vician más directamente su vitalidad; ellas hacen sentir al corazón un peso que oprime y embaraza sus movimientos: las palpitaciones vienen a anunciar una reacción contra la causa deletérea porque se ve agobiado459.
Esa manera de entender las afecciones dio pábulo para que el mundo culto aceptara que las “enfermedades concordaban con el carácter del paciente” e, incluso, yendo más lejos, que se estimara que los males eran “un resultado de la voluntad” de cada persona460. En cualquiera de esas situaciones, resulta explicable que quienes hicieron suyas esas teorías se sintieran impulsados a una suerte de introspección, que les permitiera conocerse y saber cómo eran sus “temperamentos”, para así predecir o entender los padecimientos que, inexorablemente, en algún momento sufrirían. Quizás la frenología, que tuvo no pocos simpatizantes, refleje ese deseo de autoanalizarse, que por lo demás coincidía tan bien con el “temperamento” romántico que, de diversas maneras, incitaba a perfilar los rasgos de cada cual.
Las ideas médicas ejercieron, como se dijo, una decidida influencia en ese sector minoritario de la población. La falta de confianza en ellos y en la ciencia, sin embargo, siguió viva en la mayoría, como bien se patentiza, por ejemplo, en la convicción, generalizada durante el siglo XIX, de que “vacunarse era apestarse” o que “la vacuna era la causa de la viruela”461; o en el hecho de que solo una número escaso de sifilíticos consultaba al especialista y que los más, quizás por vergüenza, dado el juicio moral que los condenaba462, prefirieran los “consejos” populares o las recomendaciones de los “charlatanes”463. Esa suspicacia, en fin, es la que también permite entender los “fantásticos rumores” que durante la epidemia de cólera de 1886 aseguraban, entre otras cosas, que las aguas hervidas habían sido “envenenadas” por los extranjeros464. Y otros que aseveraban que el gobierno, con el concurso de los médicos, aprovecharía ese drama para “matar a todos los pobres” y para entregar el país a Argentina. Ese bulo alcanzó tanta fuerza entre las “gentes del pueblo”, que algunos de sus integrantes amenazaron a los facultativos que atendían a los “coléricos”465, expresando así su ira contra quienes, según creían, terminarían con sus vidas.
Es comprensible que las enfermedades, en medio de ese escepticismo hacia los médicos, y sin que estos profesionales conocieran sus orígenes ni tuvieran medios efectivos para combatirlas, no retrocedieran y provocaran que el porcentaje de fallecidos, a comienzos del decenio de 1860, alcanzara a 28,6 por ciento466. De ahí que la esperanza de vida en las primeras décadas del siglo XIX rondara en los 25 años de edad467, y que se estimara que la vejez se iniciaba pasado los 40. Ante esa realidad, hombres y mujeres no hacían más que comprobar que la vida era algo efímero, que se nacía para morir468 en cualquier momento y circunstancia, sin que existieran recursos humanos o científicos, tradicionales o modernos, que sirvieran para prolongarla. Así, la muerte se tornaba un hecho cercano y natural, que se esperaba sin grandes ansias y con la confianza, en el mayoritario mundo de los creyentes, de que tras las penurias terrenales se podría alcanzar, merced a los auxilios de la religión y a la misericordia divina, la vida eterna469. En el “bajo pueblo”, incluso, se aguardaba ese momento con serena resignación, como solía suceder cada vez que fallecía un niño470, puesto que sus familiares, convencidos de que el difunto se convertiría en un intercesor de la ayuda de Dios para sus difíciles existencias, lo velaban como si se tratara casi de un feliz acontecimiento.
El doctor Augusto Orrego Luco, con la mirada del científico, reprobaba esa conducta y la calificaba como una detestable “superstición”, y a esta última como una “hija desnaturalizada del sentimiento religioso”471. Ese comportamiento, desde luego, repugnaba a su racionalismo, le resultaba incomprensible, al igual que sucedía con buena parte de los médicos en el último tercio del siglo XIX, que veían que la “ignorancia” y la “superstición” eran dos de los mayores obstáculos que impedían que la ciencia penetrara en la sociedad, con los consiguientes beneficios para la vida de sus miembros. Quizás, en el fondo, el comportamiento que se describe —de rechazo a la modernidad científica o a la “medicalización”472, si se prefiere— también refleje el grado de libertad con que se podía desenvolver la población, incluso el “bajo pueblo”, al menos hasta que el Estado consiguió restringirla, al imponer autoritariamente el cuidado de la salud en el siglo XX. Pero nunca limitarla, al punto de hacerla desaparecer.