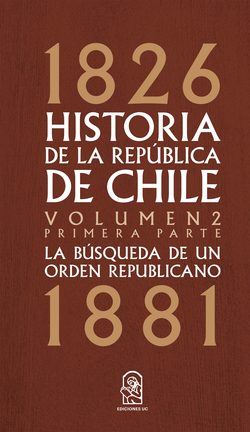Читать книгу Historia de la República de Chile - Juan Eduardo Vargas Cariola - Страница 37
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LOS MÉDICOS
ОглавлениеCuando los médicos defendían las ideas del doctor Cox —con atrevimiento, a partir de la década de 1860— gozaban, como se adelantó, de un creciente prestigio entre las elites y en algunos sectores medios. El Ferrocarril comentaba, a propósito de ese ascendiente, que “al doctor [Guillermo] Blest como a su colega el doctor [Nataniel] Cox [les] cupo la ruda tarea de levantar la profesión médica del triste estado de postración en que había vegetado hasta la época en que ellos ingresaron al país. Habiendo encontrado la ciencia médica vilipendiada, escarnecida y entregada a empíricos, a fuerza de tesón, de constancia y de inteligentes esfuerzos, operaron el cambio radical que venimos presenciando”494. Cox llegó a Chile en 1814 y Blest en 1823. Es muy posible que los anteriores, como aseguraba dicho periódico, sean figuras determinantes en la primera valorización que experimentó esa profesión, aunque no puede silenciarse que, junto a ellos, también ejerció un grupo importante de médicos foráneos, formados casi todos en universidades europeas y que, con seguridad, también contribuyeron al proceso indicado495.
El juicio formulado por dicha publicación fue confirmado por Eduard Poeppig, médico alemán que permaneció en el país entre 1826 y 1829, al asegurar que era algo muy reciente el “respeto público” de que disfrutaban los médicos, y al agregar que esa “actividad” se hallaba, antes de la llegada de los facultativos extranjeros, “en manos de gente muy ignorante” y que varios de ellos eran de “color”, rasgos que los situaba “a un nivel solo poco superior a la de un barbero”496. Su observación sugiere que el aprecio profesional que se ganaron Blest y Cox tenía como base su “ciencia”, pero también el hecho de que, al no ser “gente de color”, carecían de una de las tachas que eran incompatibles con los prestigios nobiliarios que campearon durante el siglo XVIII497 e, incluso, hasta bien entrado el siglo XIX498. Ese rasgo físico —que algunos médicos fueran “gente de color”— permite suponer que en una sociedad marcada por dicho imaginario social los hijos de las elites no ingresaran a estudiar medicina, como por lo demás se aprecia al comprobar que entre 1758 y 1810 apenas se cuentan siete estudiantes de esa carrera en la Universidad de San Felipe, en circunstancia de que 120 ingresaron a estudiar teología y 72 a derecho499. Esa indiferencia continuó durante la Patria Vieja, cuando los estudios de medicina se trasladaron al Instituto Nacional, y persistió sin grandes cambios hasta al menos el decenio de 1840500. Manuel Montt atribuyó esa frialdad al escaso interés de la juventud por las ciencias y, asimismo, a lo que llamaba “añejas preocupaciones”, que probablemente correspondían a la persistencia del desdoro que pesaba sobre dicha profesión501.
La fundación de la Universidad de Chile, en la que se incluía la Facultad de Medicina, no parece haber cambiado el escaso entusiasmo hacia esa carrera. Tampoco lo hicieron las palabras de Andrés Bello, con ocasión de su establecimiento, al subrayar que las
ciencias médicas, que felizmente empiezan a cultivarse por nuestros ciudadanos, necesitan de un centro común de estudio y de fomento, donde reciban el lustre y la popularidad que les corresponde y donde deban hacerse para la generalidad más útiles y benéficas que lo que han sido hasta el presente. La facultad de estas ciencias, creada en la Universidad, debe llenar semejantes objetos, estudiar especialmente las enfermedades del país y trabajos en este ramo, así como en los de higiene pública y privada, tan descuidadas entre nosotros502.
O las que escribió en 1848, asegurando que para la
medicina está abierto en Chile un vasto campo de exploración, casi intacto hasta ahora, pero que muy pronto va a dejar de serlo, y en cuyo cultivo se interesan profundamente la educación física, la salud, la vida, la policía sanitaria y el incremento de la población503.
Nada parecía incentivar a los jóvenes, ni siquiera el hecho de que los estudios tendrían ahora el respaldo de una escuela universitaria504. Así lo sugiere el hecho de que en 1853 tan solo 14 seguían la carrera, cifra que representaba alrededor de un 10 por ciento de la población universitaria. Ignacio Domeyko, a esas alturas, estimaba que esa conducta no obedecía tanto a la falta de prestigio social de la profesión cuanto a “los defectos del programa”, que se traducían en que los estudios se alargaran demasiado505. Esas dificultades solo se solucionaron en 1860506, al poder cursarlos con mayor regularidad y, sobre todo, en menos años que antes. Es posible que ese cambio influyera en el hecho de que, a partir del decenio de 1860, el distanciamiento hacia la medicina tendiera a debilitarse, al punto de que en 1868 se contaba nada menos que con 78 alumnos. Pero también hay que contemplar en esa atracción la circunstancia de que muchos de los que ahora se matriculaban —provenientes de liceos, un cierto número de provincia y algunos cercanos a los grupos medios— lo hacían porque se sentían identificados con una profesión que, por su condición de carrera científica, les permitía algo que les parecía fascinante: creer que dispondrían de las herramientas para cambiar la sociedad, basándola ahora en los dictados de la ciencia, que era lo mismo que decir la verdad, y desestibándola de su carga tradicional, la rémora de lo católico, que impedía acercarse a lo que eran las naciones “civilizadas” y que “progresaban”. Imbuidos de ese norte, que era casi una utopía, muchos jóvenes anhelaban ahora ser médicos, seducidos también porque esa profesión los habilitaba para ejercer una suerte de “caridad laica” o filantropía con quienes más la necesitaban: la “humanidad doliente”507. No cabe duda de que luchar por cimentar la sociedad sobre la base de la ciencia y dedicarse a aliviar a los más débiles, sin arredrarse por el riesgo de contagiarse y perder la vida, era un ideal que atrapaba a cualquier muchacho. Esa dedicación profesional o, más bien, humana, hacía que muchos se sintieran futuros héroes y hasta mártires del “progreso”.
Casi al mismo tiempo que la juventud comenzaba a mostrar esa inclinación, los médicos se consolidaban como cuerpo profesional, como bien lo sugiere el hecho de que se presentaran en el espacio público con la energía necesaria para defender sus intereses profesionales y, desde luego, procurar “medicalizar” a la sociedad508. Su prestigio de hombres de ciencia les dio un vínculo estrecho con grupos ligados al liberalismo y con el Partido Radical, esto es, con parte del poder político509. Así, Federico Errázuriz Zañartu, que tenía fe en lo que la ciencia haría por Chile, decidió que Francisco Puelma Tupper, Manuel Barros Borgoño, Máximo Cienfuegos y Vicente Izquierdo fueran a Europa a profundizar sus estudios de medicina. El presidente Santa María, por su parte, angustiado por la mortalidad, dispuso que Vicente Izquierdo fuera diputado a fin de que contribuyera, desde su escaño510, a que el país tuviera un “pueblo sano”511. Balmaceda, a su turno, tuvo también una estrecha relación con los médicos. Sin contar los hospitales que se construyeron durante su administración512, hay que recordar que los doctores Adolfo Valderrama y Federico Puga Borne fueron ministros de algunos de sus gabinetes, y la creación, impulsada por la epidemia de cólera que se padeció entre 1886 y 1888, del Consejo Superior de Higiene, organización entendida como una institución estatal para “combatir las epidemias”513.
Pareciera que los presidentes liberales, al designar a médicos como ministros e influir para que otros llegaran al Congreso, buscaban valerse de quienes creían que poseían, gracias a su ciencia —que a esas alturas era principalmente el higienismo—, el saber necesario para enfrentar algunos de los grandes problemas que aquejaban del país, sobre todo los indesmentibles asomos de la llamada “cuestión social”514. El higienismo, como se sabe, que no está lejos de la utopía515, enseñaba de qué manera se debía reglamentar la vida de la población, al propugnar nociones y reglas respecto de la habitación, el vestido, el aseo, el baño, los “cosméticos”, la alimentación, el agua potable e, incluso, las conductas privadas516. Se trataba, en suma, de una suerte de programa integral que, según se suponía, sería eficaz para combatir las enfermedades y ofrecer respuestas a la miseria que se derramaba principalmente en el mundo urbano. Así en Santiago, según cálculos de Macarena Ponce de León, nada menos que cerca del 70 por ciento de los habitantes tenían la condición de “desvalidos” en la década de 1880517. Ante ese dramático panorama, los médicos proponían lo que llamaban la “higiene de los pobres”, entendiendo por tal un programa que, al fomentar el “saneamiento de las calles, el alejamiento expedito de las inmundicias, el abastecimiento de agua potable, la inspección de las casas de arriendo, la vigilancia sobre el comercio de los alimentos de primera necesidad, etc.”518, contribuiría a disminuir el elevadísimo porcentaje de pobres que vivía en la capital.
Esa enorme tarea que se proponían los médicos —o misión, si se prefiere— requería, entre otras cosas, de nuevas instituciones, con efectivo poder sobre la población, y poner a los hospitales bajo su directa responsabilidad. En otras palabras, lo que pretendían era cambiar totalmente la organización que tenían las instituciones de salud desde la Colonia.