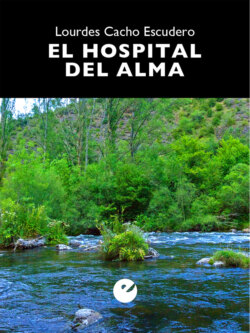Читать книгу El hospital del alma - Lourdes Cacho Escudero - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl lenguaje secreto de una tregua
En la edad de la noche, en el té preparado por la luna con la yerbabuena de un chamizo, el calor sujetaba las cinturas con las manos pequeñas. Había en la penumbra de una triste bombilla una música lenta y un reloj que parado entre las piernas aceleraba el pulso. Los pecados menores distraían las sombras de la noche en las paredes de húmedo salagón y entre el olor a vino con azúcar, a clarete mezclado con limón y canela, los labios sonrosados sonreían a espaldas del cansancio o del amanecer que llegaría con los ojos del campo. A lo lejos se oía el rumor de los besos sobre sacos de paja, el estertor oculto de cuerpos que inocentes desnudaban el miedo; y en un rincón discreto, sentado en el vacío, cabizbajo, se escuchaba el ronco corazón de quien llevaba unas copas de más y el nudo de la soledad a la garganta. El radio de un número de pie marcaba la silueta de una circunferencia que mecía dos cuerpos, una pista de baile que escuchaba la orquesta de una piel y obedecía al aire mientras se dilataban las pupilas para guardar un rostro en la memoria. En las estrictas calles principales que fuera de aquel cuarto encubierto por la mejilla gris de una cortina seguían con la fiesta, los hombros de los hombres descansaban por fin de las tareas y acomodaban tercos las costumbres en mujeres decentes de espaldas de mantilla y de ombligos sedados. Pero había otro tiempo en las casas de pobres, en las calles estrechas donde el hambre hizo amor de estómago y fresquera de sueños. Allí el amanecer era mendigo y las puertas platillos sin monedas y el invierno lector y la fiesta una tregua…Tras los biombos de lona de la sabiduría del esfuerzo, el consuelo del baile provocaba una extraña dulzura, una liviana carga de conciencia que dejaría caer sobre la almohada de los días siguientes el sabor agridulce de lo desconocido. Porque a amar se aprendía con las alforjas puestas, con las últimas tardes del tempero que apuraban la siembra de las manos, con los surcos cautivos de quien jamás podría salir de la miseria. Las cerezas marcaban el ritmo del verano; tempranas o tardías derramaban despacio su sabor en el plato de un tocadiscos y una generación que aún no preguntaba fue acortando las faldas al deseo y la soberbia a una dictadura; su rebelde sigilo me ofreció a mí un tempero a la medida de un libro, la siembra en un pupitre y el apocado rostro de un invierno lector se convirtió en la realidad de una pizarra. Mi baile ya tenía permiso para amar aunque aún desconociera el lenguaje secreto de una tregua…