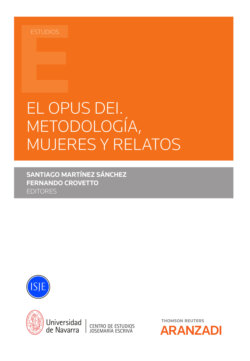Читать книгу El Opus Dei. Metodología, mujeres y relatos - Santiago Martínez Sánchez - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Presentación
ОглавлениеDesde hace más de dos décadas, el Centro de Estudios Josemaría Escrivá (CEJE) en la Universidad de Navarra, y el Istituto Storico San Josemaría Escrivá (ISJE) en Roma investigan la historia del Opus Dei, de su fundador y sucesores, de quienes integran esta institución católica, y de sus iniciativas evangelizadoras personales y colectivas. A lo largo de este tiempo, los principales resultados han sido brindar una colección de monografías que tratan diversas facetas sobre esas temáticas; editar –anualmente desde 2007– la revista Studia et Documenta, centrada en relatar esa historia; y publicar las distintas series tipológicas de las obras completas del fundador del Opus Dei, Josemaría Escrivá de Balaguer.
Desde el principio, se ha pretendido como objetivo escribir una historia académica sostenida sobre fuentes documentales y en diálogo con otras investigaciones sobre la historia de la Iglesia y el catolicismo, temas que están suscitando en estos últimos tiempos un interés creciente en numerosos países, incluida España. Ese es también el propósito de esta monografía, que reúne diecinueve trabajos, gran parte de ellos centrados en ofrecer perspectivas diversas sobre la historia de esta institución católica. Las doce autoras y diez autores que han redactado estas colaboraciones pertenecen al CEJE y al ISJE, así como a diversas universidades españolas.
Un conocimiento más profundo de la historia del Opus Dei contribuye –en un cierto grado– a comprender mejor la historia reciente de la Iglesia católica. A su vez, una perspectiva más amplia, que incluya relatos y contextos religiosos, culturales, sociales, etc., ayuda a percibir mejor el mundo en el que la Obra ha surgido y se ha desarrollado, principalmente el de la España que sale maltrecha de la guerra civil en 1939 y dos décadas largas después encara el inicio del Concilio Vaticano II. Esta es la cronología que vertebra las distintas colaboraciones de este volumen, que aspiran a mostrar esa relación de ida y vuelta, la mutua dependencia entre los aspectos propios de la institución y los que comparte con o la distinguen de otras formaciones católicas.
En las siguientes páginas, el lector encontrará un conjunto de trabajos organizados en torno a tres ejes: la metodología sobre el Opus Dei, el rol de las mujeres en la historia y, concretamente, en la del Opus Dei, y el contexto religioso español de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, con especial atención al asociacionismo católico. El mismo enunciado de la distribución de estas áreas temáticas delata que no estamos ante una historia completa y sistemática del Opus Dei en las dos décadas anteriores al Concilio Vaticano II.
Con todo, la fortaleza de esta monografía reside a nuestro entender en las reflexiones metodológicas sobre la articulación del relato que conduce a redactar esa historia, que –en buena medida– está aún por escribir. Igualmente, en el conocimiento que se aporta sobre la historia de algunas mujeres del Opus Dei y de cómo el espíritu de esta formación católica influyó o transformó sus vidas. Y, finalmente, en la descripción de otras iniciativas católicas españolas, contemporáneas al Opus Dei, que animaron la trayectoria de la Iglesia durante las primeras décadas del franquismo, y en el análisis de los dos grandes procesos que condujeron a ensanchar la base demográfica del Opus Dei, con su apertura a los miembros supernumerarios (habitualmente casados) y al clero diocesano español.
Historiar la vida de una institución católica requiere encarar algunas dificultades de método. Jaume Aurell –que fue director del CEJE y es un cualificado experto en historiografía– advierte en su capítulo sobre algunos de los peligros o trampas que acechan a quien se acerca a investigar la historia del Opus Dei. Además, propone cinco herramientas y reflexiones heurísticas que podrían ayudar a superarlas y permitirían a su juicio relatar adecuadamente su historia: los grandes relatos, el carisma, la distinción entre orígenes y comienzos, los géneros históricos, y la interdisciplinariedad.
La importancia de establecer una cronología clara es una pieza esencial para narrar y entender el pasado. Para articular ese relato, cuyas características también detalla, José Luis González Gullón (autor de diversas monografías sobre la historia del Opus Dei) propone una periodización de casi un siglo. En concreto, de los años 1928 a 2016, desde el nacimiento y el gobierno de la institución por su fundador (1928-1975), al periodo de su sucesión, en la doble etapa que corresponde a Álvaro del Portillo (1975-1994) y a Javier Echevarría (1994-2016). Se trata de una aportación relevante, porque la mayoría de los estudios publicados hasta la fecha sobre la historia de esta institución católica se han centrado en aspectos particulares y, por lo general, han abarcado un corto tiempo y espacio. La visión de conjunto que plantea González Gullón es muy pertinente, y enmarca estudios ya realizados a la vez que sirve de guía a los que puedan escribirse en el futuro.
La historia se fundamenta (también, pero no solo) en documentos y estos se conservan en los archivos. Federico Requena, que desde hace años investiga sobre la historia del Opus Dei en Estados Unidos, advierte del sesgo de un relato histórico basado exclusivamente en un fondo archivístico. Por ese motivo, propone indagar en todos los archivos que puedan ofrecer información pertinente. Para la historia del Opus Dei, argumenta que la consulta de la documentación que se custodia en el Archivo General de la Prelatura del Opus Dei –que es capital, a su juicio– se debe completar con información procedente de archivos diocesanos y de fondos personales o institucionales albergados en otras colecciones archivísticas. En conjunto, el estudio de esa masa documental dota al relato histórico de una visión panorámica y polifónica cuyos enfoques y perspectivas ahondan mejor en el pasado de esta institución católica.
La formación de personas o la realización de iniciativas son dos grandes objetivos genéricos que las instituciones emprenden. Para el estudio de las primeras, la historiografía contemporánea ha recurrido al género biográfico y a estudios prosopográficos. Alfredo Méndiz expone los motivos por los que juzga que este género es adecuado para el conocimiento de la historia del Opus Dei. Además, señala algunos de los obstáculos que deben esquivarse para que el relato salve la benevolencia en la que incurren algunos autores al contar la vida de quien biografían. Por su parte, Onésimo Díaz, buen conocedor del itinerario vital de muchos de los miembros del Opus Dei durante los años cuarenta, apunta las diversas generaciones que forman a su juicio las primeras personas entonces vinculadas al Opus Dei. Y, además, señala algunas características comunes que ayudan a comprender mejor esos grupos generacionales.
Cierra esta primera parte metodológica un estudio de María Eugenia Ossandón y María Jesús Coma sobre una publicación –titulada “Noticias”– que Escrivá y algunos colaboradores editaron en Burgos durante la guerra civil española. Se trata de una fuente singular que permite conocer a algunos de los jóvenes que se acercaron al Opus Dei y, a la vez, entrever el mensaje que su fundador quería transmitirles en aquel tiempo de guerra, tan especial.
La segunda parte del libro está dedicada a historia de las mujeres, en particular a las del Opus Dei. Desde hace ya bastantes décadas hay en el ámbito académico un interés cada vez más creciente por resaltar la aportación femenina a la historia de la humanidad. Igualmente, en la Iglesia católica se aprecia también la atracción de conocer y reconocer lo realizado por tantas mujeres. Para descubrir su valor es necesario superar una historia institucional o centrada en los entes de poder, que en la Iglesia católica ejercen principalmente varones, y adentrarse en las trayectorias, percepciones, relaciones, aspiraciones y emociones femeninas, que han sido consideradas menos importantes y que –de hecho– constituyen todavía un campo enorme por explorar. En particular, las investigaciones en curso sobre las mujeres del Opus Dei muestran una riqueza y un valor hasta ahora invisible (en cuanto que no ha sido aún suficientemente relatado), y poseen por tanto un caudal enorme de posibilidades historiográficas.
La profesora de la Universidad de Sevilla, Consuelo Flecha, expone un panorama sintético sobre los enfoques, teorías interpretativas, y temáticas en la investigación sobre las mujeres en la historia. Su texto explica cómo –desde las últimas décadas del siglo XX– han proliferado esos estudios, que enriquecen la narrativa histórica al describir desde métodos y aproximaciones polifacéticas el protagonismo femenino. E, igualmente, subraya que ahondar en la historia de las mujeres proporciona un relato del pasado más comprensivo e integrador. “Estamos –afirma– en el proceso de incorporar a la narración histórica las existencias femeninas”, ante el reto de extraerlas de la invisibilidad historiográfica. Con esa perspectiva, se añaden nuevos horizontes a la investigación y se sugieren interpretaciones originales. Estos trabajos afrontan el reto de superar un obstáculo –tan real como eludible– relacionado con las fuentes documentales, que no se encuentran fácilmente... salvo con un poco de esfuerzo y creatividad.
Es sin duda, un esfuerzo que han realizado los trabajos que completan esta sección, aunque –como afirma Inmaculada Alva en el suyo– la historia de las mujeres del Opus Dei está todavía por hacer. Con todo, ella misma aporta una visión de conjunto sobre lo ya publicado acerca de esa historia femenina de la Obra y expone también los retos historiográficos y propuestas de estudio para avanzar en el conocimiento de esa parte esencial de la institución. La gran masa documental sobre las mujeres del Opus Dei que contiene el Archivo General de esta Prelatura facilita el acceso a las protagonistas de esa historia, con sus proyectos e iniciativas, y sus realizaciones.
Esta sección expone y analiza varios perfiles de algunas mujeres del Opus Dei, y su repercusión en la esfera profesional o familiar. En cierta medida, estos capítulos toman el testigo lanzado por Alfredo Méndiz en la primera parte del libro, sobre la importancia de las biografías en la historia de la Obra. Igualmente, al acometer cómo esas mujeres han recibido y reflejado la espiritualidad del Opus Dei, estos trabajos entroncan con la idea expuesta por José Luis González Gullón sobre la doble realidad del Opus Dei como un mensaje y como una institución. Y, también, son respuestas al interrogante que en la tercera parte del volumen Joseba Louzao apunta sobre qué significaba ser un católico o una católica en la España de los años cuarenta y cincuenta.
Un buen ejemplo de esa respuesta es el capítulo firmado por María Luisa Galdón y María Merino, de la Universidad de Valladolid. Se trata de un estudio sobre el número, estatus, procedencia geográfica e inquietudes religiosas de algunas de las primeras mujeres españolas casadas que solicitaron su admisión en el Opus Dei como supernumerarias, a lo largo de la década de los años cincuenta y primeros sesenta del siglo XX. Estamos ante una primera entrega de una investigación más amplia, que ahora brinda algunas claves o hipótesis construidas, principalmente, a partir de las entrevistas que han realizado a estas mujeres.
El estudio de Mercedes Montero traspasa las fronteras españolas, al ampliar su geografía a América del Norte, y exponer el triángulo de relaciones entre mujeres del Opus Dei en España, México y Estados Unidos. La sororidad (y el sentido en que la autora emplea este concepto) es la clave hermenéutica, su hilo de Ariadna para explicar la ayuda mutua entre mujeres en cada una de esas naciones. Todas aportaron ideas, personas y recursos para apoyar a las personas de la Obra que trabajaban en los otros lugares y nutrir las iniciativas emprendidas por ellas en esos países.
Tres semblanzas de mujeres del Opus Dei completan esta sección. Las tres se narran a partir de relatos autobiográficos (orales o escritos) y del caudal documental custodiado por las respectivas familias. En esos perfiles biográficos, las fuentes consultadas permiten a las autoras enlazar la esfera profesional con la vivencia religiosa y así comprender mejor sus trayectorias vitales que, además, gozan cada una de ellas de rasgos singulares.
Así, Margarita Sánchez nos presenta a Elena Blesa, que fue la primera agregada que solicitó ser admitida en el Opus Dei, en Valencia y en 1949. También estamos ante una primera pieza de una investigación más amplia, basada sobre testimonios y archivos personales a caballo entre España y Venezuela, los países en los que transcurrió la vida de Blesa.
Ana Martínez Plaza y María Hernández-Sampelayo recorren la biografía científica y personal de Piedad de la Cierva, una prestigiosa licenciada en química, cuya trayectoria investigadora le llevó a diversos países europeos y a Estados Unidos antes y después de la guerra civil española. Si su carrera profesional se truncó por prejuicios machistas, sus inquietudes espirituales le llevaron a vincularse con el Opus Dei en Madrid, en 1952.
Por último, Beatriz Comella narra la vida de la periodista Mercedes Eguibar Galarza. Es un trabajo atento al contexto familiar, educativo y, sobre todo, profesional de Eguibar. Una mujer que, según explica la autora, perteneció a la segunda generación femenina del Opus Dei y desarrolló un brillante quehacer periodístico.
La tercera parte de esta monografía contiene tres estudios sobre el contexto religioso y cultural de la España de los años cuarenta y cincuenta, y otros dos sobre grandes iniciativas de la Obra en ese tiempo.
El trabajo de Joseba Louzao abre esta sección, y aborda el complejo itinerario de interrelación entre política, catolicismo y experiencia creyente, que se dio en España entre la posguerra española y el comienzo del Concilio Vaticano II. Un texto sugerente, que cuestiona la fortaleza omnicomprensiva de la secularización, un concepto que Louzao no acepta como un axioma de obligado acatamiento para comprender la modernidad y su relación con lo cristiano. Durante esta cronología, en España florecieron instituciones y asociaciones católicas. Aquí se estudian la Acción Católica, las Congregaciones Marianas o la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Todas habían surgido previamente y su trayectoria durante la Segunda República –que no se aborda en detalle– explica también su crecimiento en la posguerra española. Y, a su vez, ese crecimiento también se benefició de la cordialidad entre la Iglesia católica y el estado confesional al mando de Franco, surgido de la guerra civil. Los capítulos dedicados a la Acción Católica (Fernando Crovetto), a las Congregaciones Marianas (Jorge García Ocón) y a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (Cristina Barreiro) explicitan esas cuestiones y contextualizan el marco del apostolado seglar del que también el Opus Dei fue un elemento destacado en aquella España.
Completan esta sección dos capítulos sobre algunos tipos de miembros del Opus Dei: los sacerdotes diocesanos y los supernumerarios, en su mayoría personas casadas.
Santiago Martínez Sánchez estudia el conjunto de sacerdotes incardinados en diócesis españolas que descubrieron el mensaje del Opus Dei en los años cincuenta y se vincularon con la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, unida entonces (y ahora) inseparablemente a la Obra. El autor expone la difusión de esta institución entre el clero diocesano, así como las expectativas y las motivaciones que explican esas adhesiones. Como otros trabajos de esta monografía, también este capítulo forma parte de una investigación más amplia, en este caso en torno a las percepciones del clero y los obispos españoles sobre el Opus Dei, durante el tiempo en el que la institución fue un instituto secular, es decir, entre 1947 y 1982. Por ser todavía una investigación en curso, parte del argumentario empleado se mueve aún en el nivel de la hipótesis.
Por su parte, Luis Cano aborda en su capítulo qué idea tenía Josemaría Escrivá entre 1930 y 1950 sobre qué era un supernumerario del Opus Dei. El autor, que ha escrito ya varios artículos sobre esta tipología de miembros, analiza el pensamiento del fundador del Opus Dei sobre el particular, que iba vertiendo en sus escritos autobiográficos (desde los tempranos años 30) y que quedó también recogido en las piezas documentales presentadas para lograr los diversos reconocimientos jurídicos desde 1941 hasta 1950, cuando la Santa Sede dio al Opus Dei su aprobación definitiva.
Esperamos que el libro ayude a conocer mejor algunas de las décadas de la historia de esta institución de la Iglesia que, a juicio de quienes esto escriben, ha realizado una aportación notable a la historia social y religiosa en el siglo XX español. Igualmente, confiamos que los interrogantes que puedan surgir de su lectura tengan respuestas en nuevas publicaciones. Por último, agradecemos a la Universidad de Navarra su confianza para desarrollar el proyecto de investigación titulado: “La expansión del Opus Dei por España, Europa y América, 1939-1956”, desarrollado entre 2018 y 2021, en el marco del cual ha sido posible la confección de esta monografía.
Santiago Martínez Sánchez
Universidad de Navarra
Fernando Crovetto
Istituto Storico San Josemaría Escrivá