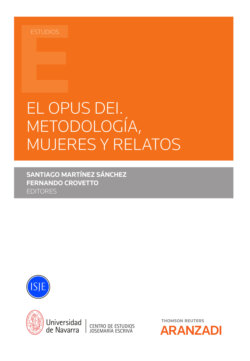Читать книгу El Opus Dei. Metodología, mujeres y relatos - Santiago Martínez Sánchez - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. LA HISTORIA RELIGIOSA Y EL OPUS DEI
ОглавлениеEl mejor encuadre disciplinar o subdisciplinar del Opus Dei en su historia, el que mejor puede conseguir este ponderado balance entre lo peculiar y lo común en el Opus Dei, es la historia religiosa17. Hubo un momento, a principios del siglo XX, en que algunos historiadores, sobre todo los mencionados Marc Bloch y Lucien Febvre, se dieron cuenta que ya no podían seguir haciendo una historia de los fenómenos espirituales reducida a una historia institucional de la Iglesia católica, por dos motivos. El primero porque, desde finales del siglo XIX, la complejidad del mundo religioso era tal que la Iglesia católica no era ni siquiera hegemónica desde una perspectiva institucional. En segundo lugar, la enorme diversidad de creencias de todos los que se iban incorporando a la propia disciplina histórica hacían preciso que la perspectiva religiosa contara con una metodología más omniabarcante y omnicomprensiva.
El propio Marc Bloch, tuvo el atrevimiento en 1924 –justamente cuando Max Weber estaba lanzando sus ideas sobre el carisma– de realizar una monografía sobre la capacidad de hacer milagros de los reyes ingleses y franceses bajomedievales: de ahí el título Reyes taumaturgos, los reyes curadores, con el subtítulo “Estudio sobre el carácter sobrenatural atribuido al poder real particularmente en Francia e Inglaterra”18. Bloch documenta la fama de los reyes franceses e ingleses bajomedievales de curar una inflamación dermatológica particularmente visible, llamada escrófula, con el solo gesto de tocarla –en clara reminiscencia de los milagros de Jesús narrados en el Evangelio–. Bloch afrontaba el problema del milagro para un historiador que, como él, no era particularmente creyente. Se planteaba el milagro desde dos perspectivas: el hecho en sí y la recepción del hecho: uno puede creer o no en el milagro, pero es obvio que hay un hecho histórico que es la recepción y la creencia en ese milagro por parte de algunos. Su apuesta por el análisis de las creencias sobrenaturales de los habitantes de Francia e Inglaterra le llevó a plantearse algunos problemas relacionados con la historia religiosa, generalmente considerada19.
Durante aquellos mismos años treinta, Lucien Febvre planificaba su ambicioso proyecto de construcción de monografías sobre temas religiosos, que completaría después de la ruptura de la Segunda Guerra Mundial20. Se da la paradoja que Febvre, fundador de una revista y de una escuela dedicadas teóricamente a la historia económica y social, consagró tres de sus más importantes trabajos a la historia religiosa: una biografía sobre Lutero (1928); un volumen sobre la incredulidad en la primera Europa moderna (1942); y su síntesis sobre la religiosidad durante el mismo período (1957)21. Esos libros tratan más de psicología colectiva que de historia religiosa, pero es evidente que han facilitado la posterior apropiación de los temas religiosos por parte de la historiografía francesa. El mismo Febvre reconocía, en referencia a su interés por Lutero y Rabelais, que “en el fondo, son estos problemas de la historia de las ideas y de los sentimientos los que más me apasionan”22.
Estos libros tuvieron una influencia enorme, especialmente en Francia y desde ahí a toda la historiografía internacional, y fueron uno de los factores principales que propició, ya en la siguiente generación, la emergencia de la historia religiosa. Apareció entonces la figura esencial de Gabriel Le Bras, incontestable fundador de la sociología religiosa23. Desde el punto de vista metodológico, los trabajos de Le Bras sintetizaban muy bien la originalidad de una corriente que se apoya en la sociología y la primera historia de las mentalidades, proveniente de los fundadores de los Annales y de obras pioneras como la de Johan Huizinga, El Otoño de la Edad Media (1919). La obra de Le Bras fue complementada por la de Fernand Boulard, quien se adentró en la utilización de los métodos cuantitativos y estadísticos para el estudio de los fenómenos religiosos. Desde el punto de vista vivencial, esos esfuerzos respondían a las preocupaciones pastorales de los sacerdotes ante los galopantes procesos de descristianización de las sociedades occidentales contemporáneas24.
El último eslabón de esta cadena de precedentes lo constituye la multiplicación de temas históricos que aportó la historia de las mentalidades durante los años sesenta y setenta –la muerte, las lecturas, la infancia, la piedad popular, el purgatorio, la marginación– que fueron también acogidos por la renovada historia religiosa que empezaba a consolidarse durante aquellos años. Esos temas se encontraban con frecuencia en las fronteras de la historia cultural, de la historia de la Iglesia y de la historia religiosa, lo que facilitó enormemente el encuentro de estos diversos ámbitos historiográficos. Las monumentales historias de la muerte de Philippe Ariès, Michel Vovelle y Jacques Chiffoleau25, publicadas todas ellas durante los años setenta, ¿son historia cultural, historia social, historia de las mentalidades o historia religiosa?26. La historia religiosa se había beneficiado, en definitiva, del giro cultural de los años setenta, que había reaccionado radicalmente frente a la historia socioeconómica en uso. Durante esos años, el giro cultural puso a la religión en un lugar céntrico del debate historiográfico.
La historia religiosa consiguió ampliar desde entonces el abanico de investigación respecto a los confines atribuidos tradicionalmente a la historia de la Iglesia. Esta es quizá una de las claves para explicar su eficaz asentamiento en el mundo de la historiografía académica civil. Hoy entran en ese campo no sólo la historia institucional de la Iglesia y sus relaciones con el Estado, sino también una más dilatada historia del cristianismo, las creencias populares, la piedad y la espiritualidad, el análisis del pensamiento de los intelectuales y políticos de inspiración católica; el influjo de la religiosidad en el ámbito social, los movimientos colectivos devocionales o la presencia de confesiones diversas en los países de tradición católica. La historia religiosa se interesa, en definitiva, no sólo por todo lo que tiene que ver con la dimensión espiritual del hombre, sino también por todo aquello que el hombre hace movido por una particular visión trascendente de la vida.
El Opus Dei tiene parte de milagro –una realidad espiritual compleja pero indudablemente histórica–, parte de cuestiones temporales, fácilmente asimilables a las de cualquier otro objeto histórico. Por un lado, tenemos que ser conscientes que, como con cualquier otro material histórico, podemos hacer una historia convencional; pero por otra debemos aprender de estos historiadores como Marc Bloch, Brad Gregory y Carlos Eire que afrontaron el hecho religioso y, más específicamente, el hecho milagroso.
La historia religiosa, como una de las principales manifestaciones de la historia cultural, es provechosa porque, desde mi punto de vista, otras disciplinas como la sociología y el periodismo han marcado demasiado los estudios sobre la historia del Opus Dei. Sin embargo, los propios sociólogos actuales, especialmente influidos en la actualidad por William Sewell Jr., afirman categóricamente que no hay verdadera sociología sin una verdadera historia, una verdadera base histórica27. Estos sociólogos actuales han vuelto a los orígenes de la disciplina y han documentado que tanto los padres fundadores como Émile Durkheim y Max Weber como sus más insignes practicantes como Norbert Elias, estaban absolutamente persuadidos de esto28.
La ventaja disciplinar de la historia religiosa es que se encuadra perfectamente dentro de la historia cultural. La historia cultural es, como se sabe, hegemónica hoy día en la disciplina, tras el predominio de la historia institucional y la historia socioeconómica en el pasado29. Esto se ha manifestado no sólo por las derivaciones que han tenido los estudios culturales (estudios de género, estudios postcoloniales, estudios ecológicos), sino también obviamente porque hay una historia cultural tradicional que se refiere a estos fenómenos que exceden o que van más allá de lo puramente político, social y económico –que son los más propicios para encuadrar la historia de una institución de carácter espiritual como el Opus Dei–. Además, en una organización que el propio fundador la definía de “organización desorganizada”, me parece esencial intentar trascender una historia estrictamente institucional. Esto es compatible con que algunas de sus realidades más específicamente jurídicas o eclesiológicas sean tratadas por los especialistas de esas disciplinas, como ha sido hecho con enorme acierto en El itinerario jurídico del Opus Dei (1989) y El Opus Dei en la Iglesia (1993).