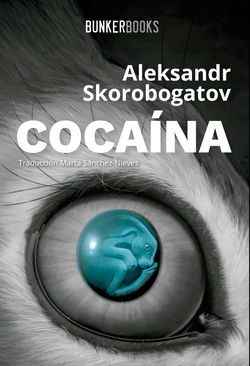Читать книгу Cocaína - Александр Скоробогатов - Страница 11
Оглавление5
Así eran mis carcajadas:
—¡Ja, ja, ja!
No, quizá no fueran así. A ver así:
—¡Ja, ja, ja!
Aunque esto se parece más a cómo fueron mis carcajadas, al autor —que está recordando su risa como si hubiera sonado hace un momento— esta similitud le parece insuficiente. Al autor le gustaría alcanzar la identidad total. Algo así:
—¡Ja, ja, ja!
No, otra vez me he quedado corto.
Qué raro. Antes, cuando era más joven, si soltaba algo sin pensar, solía salirme bien a la primera. Por lo visto, con los años la pluma empieza a fallar. Pero no hay que desanimarse. Hagamos otro intento.
—¡Ja, ja, ja! —rompí a reír a carcajadas.
¿Lo ves, amigo?, ahora se te ha dado mejor.
—¡Ja, ja!
¿No es cierto que hasta vosotros ya empezáis a sentir la mejoría?
—¡Ja, ja! ¡Ja! —rompí a reír a carcajadas.
Aunque, por otra parte, ¿no sería mejor intentarlo así?
—¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!
Él rompió a reír a carcajadas.
¿Quién es «él»? El lector ya se rasca el cogote intranquilo y perplejo: ¿quién será ese enigmático «él»?, ¿a santo de qué ha aparecido en las páginas de la narración?
Tranquilidad, lector, todo se aclarará.
Entonces, seguimos. ¿Dónde nos habíamos quedado?
Nos habíamos quedado en que la vieja se había ido al baño y se había dado una ducha caliente, después se había secado con una toalla nueva y salió al balcón. En principio, este ya es el final.
(Es menester decir que aquí ocurrió lo siguiente: el lector escudriñador había golpeado mentalmente el hombro del autor y, señalándose la sien con el índice, le preguntó: «¿Has perdido la cabeza? A lo mejor deberías dejar esta ocupación: ni te renta ni te granjea la merecida fama, sino que arruina tu ya débil espíritu… ¿O hay que llamar a una ambulancia? Ya sabes, a esas con unos enfermeros fortachones».
«¡No, no! —grita el autor asustado, estremeciéndose—. ¡Por favor, nada de enfermeros! ¡Ya sabemos cómo son esos enfermeros! ¡Apiádese, por favor! ¡Vendrán dos tipos forzudos, se acabarán todo el té, encenderán demasiadas luces, mancharán todo, sacarán los macarrones del armario! Mejor le contaré lo de la pobre ancianita que encerró a su hija, cuando esta era muy pequeñita, en un baúl y que toda la vida le dio de comer por un agujerito…».
Pero el lector, severo, da un puñetazo mental en la mesa: «Nada de viejas, eso es también de otra novela. Da un trago al kéfir, hermano, y sigue con cómo soltabas carcajadas».
«Está bien», respondo con humildad.
Así se hará).
Empecé a reír a carcajadas, sonaban terribles, tanto que se me puso la piel de gallina.
Fijaos cómo eran:
—¡Ja, ja, ja!
(Presten atención a que el autor busca con insistencia y obsesión el único color que dará juego, brillo, belleza y vida a la página. Ya solo por esa insistencia el lector puede adivinar que ante él tiene el trabajo de un auténtico Maestro).
En fin, ¡en marcha, Lector, sígueme!
Así fue como rompí en carcajadas:
—¡Ja, ja, ja!
Por cierto, que siempre se puede definir al dedillo a un hombre en función de su risa. Por mucho que se esconda, por mucho que se oculte detrás de una careta de, pongamos, por ejemplo, un luchador por la libertad o por la salvación del medio ambiente, por mucho que aparente ser un deportista, un maestro de la literatura, o lo que quiera, en cuanto abre la boca y se echa a reír, su risa lo deja al descubierto con todo el equipo. Al autor, por ejemplo, le hablaron de un director de un banco, un hombre respetable, afable, parecía que hogareño, cincuenta años antes nos lo habían lanzado en paracaídas, y una vez se echó a reír y al momento lo descubrieron: no, no eres bueno.
Él se defiende y grita: «¡Tengo los labios agrietados, no puedo estirar la piel! Si no, mis carcajadas habrían sido sinceras».
Y le dicen: «¡Ya sabemos cómo habrían sido tus carcajadas!».
Y él: «Cómo habrían sido, ay, ni se lo imaginan».
Y le dicen: «Lo sabemos, bien que lo sabemos».
Y todos entornaron los ojos.
Y él: «Dejad que me ponga bien y, entonces, ¡ya verán qué carcajadas tan buenas!».
Y a él: «Está bien, chico, ponte bien y luego veremos».
Y él: «Gracias, muchachos, ¡gracias de verdad!».
Y a él: «Ya ves, ¡si no es nada!».
Y él: «No, en serio, ¡ya verán qué carcajadas!».
Y a él: «Mira, ya nos tienes harto, ¡cállate la boca!».
Y él: «No, en serio, si hasta me parece que puedo hacerlo ahora».
Y entonces todos se asustaron, claro; ninguno esperaba un giro así.
Le dicen: «Oye, no estás del todo recobrado, deberías curarte, vete a un sanatorio, ten, una plaza para un balneario, recobra las fuerzas y después podrás deshacerte en todas las carcajadas que quieras».
Pero no hubo manera.
«No, no —decía el otro, el del labio agrietado, con una sonrisa indecente en la cara—, creo que puedo soltar ya las carcajadas».
Y esa frase suya resonó tan siniestra en el silencio sobrevenido que todos se sintieron mal. Y poco a poco se fueron yendo cada uno a su casa, y en casa se encerraron y se metieron debajo de la cama.
E hicieron que sus mujeres vigilaran las ventanas por la noche.
En resumen, que para que nadie pensara nada, yo rompí a reír a carcajadas de la siguiente manera:
—¡Ja, ja, ja!