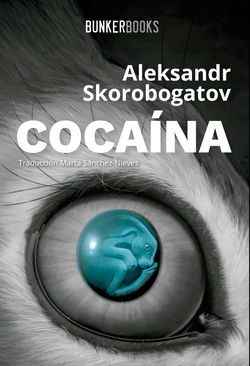Читать книгу Cocaína - Александр Скоробогатов - Страница 8
Оглавление2
Andaba hundiéndome en la nieve casi hasta las rodillas, escondiendo la cara en el cuello subido; la ventisca era tan horrible, con unas rachas tan violentas, que al cabo de media hora la cara me ardía, los ojos me lloraban y no había manera de mover los dedos dentro de los guantes finos. ¿De dónde había salido esa borrasca? Antes de salir había mirado por la ventana. El cielo estaba limpio y las estrellas se veían tan brillantes como si acabaran de frotarlas con unos trapitos de felpa y dentífrico en polvo.
—¿No ha notado nada? —me preguntó de repente un desconocido.
La sorpresa me hizo dar un respingo.
—¿Por? —respondí.
Ya estaba bastante oscuro.
—Algo. Mire, ahí en la parada del autobús hay gente de pie —dije señalando con la mano—. Y ahí una anciana sale de la tienda. ¿Lo ve? Ahora se resbalará y se caerá. Y allí, allí, en el paso entre las casas, debajo de la farola rota, hay unos niños patinando en el hielo.
—No me refiero a eso. Quiero decir que si no ha notado nada extraño.
—Extraño… —repetí pensativo—. Extraño puede que no. Solo que hace mucho frío y que la ventisca ha empezado de repente.
El otro sonrió. No era una sonrisa de verdad: simplemente sus labios cambiaron de posición en la cara seca y amarillenta, se separaron hacia los lados, hacia las orejas.
—Mire a su alrededor.
Lo hice.
—¿Y bien? —preguntó.
—Ya se lo he dicho. —Empezaba a estar molesto—. Ahí sale una vieja de la tienda, ahora se dará un trompazo en los escalones, y allí hay unos niños patinando en el hielo, allí, mire, debajo de la farola rota, en el pasillo entre aquellas dos casas, y hay gente de pie, a todas luces están esperando el autobús.
Había visto a ese hombre en algún lado, comprendí de repente. Lo había visto ya en algún sitio. En especial sus dientes me parecían extrañamente conocidos: sobresalían finos y alargados, muy regulares —como los de un perro— en las encías rosadas.
—Bueno —dije—, creo que me voy.
—¿Tan pronto?
—¿Y por qué no debería?
—Sí, claro.
Y me tendió la mano enfundada en una manopla de doble capa.
La estreché con fuerza.
—Cuídate. Tu gorro es calentito, mira no vayas a perderlo, o te resfriarás.
«Qué raro que se ponga a hablar de repente de mi gorro —pensé al momento—. Quizá sea de esos…».
—Es un gorro normal —dije yo.
—Es un gorro bonito.
—No me quejo.
—¿Lo ha hecho su mujer?
—Sí, claro, como que me lo iba a hacer. Me lo regaló un amigo cuando se fue al espacio.
El desconocido se sorprendió y meneó la cabeza.
—Nunca lo hubiera dicho. Me ha dado la sensación de que lo había hecho su mujer.
—Uf, justo, a mí me lo iba a hacer. ¡Pues no va y me envía enfermo y cansado a la tienda! Estaba leyendo el periódico.
—Lo sé, lo sé —dijo con una sonrisa extraña.
No voy a mentir: en ese momento algo me olió mal. ¿Cómo podía saber tantos detalles un desconocido? ¿Sabía lo del periódico, lo de mi mujer y también lo del gorro? Era verdad que mi mujer me había hecho el gorro, aunque yo lo había ocultado todos estos años.
—¿Y sobre qué estaba leyendo? —dije petrificado.
—Sobre África —respondió secamente—. Sobre que allí los niños caen como moscas por el hambre.
Me quedé parado.
—¿Y cómo sabes todo eso?
—Huy, sé muchas cosas.
—¿Por qué?
Se encogió de hombros con una sonrisa, exhibiendo sus dientes curvos, rosados.
De improviso, saqué del bolsillo un martillo y un clavo, coloqué el clavo bien cerca de su cabeza y levanté el martillo.
—Habla, rápido —empecé a gritar—, ¡o ya verás! ¡Dímelo, cerdo!
—¡Lo he leído! ¡No la tomes conmigo! —empezó a gritar el otro y, furioso, escupió en la nieve—. Me he leído tu libro en la biblioteca, imbécil. ¡Hasta te quería pedir un autógrafo! Pensé que estaría bien comprarlo, cien rublos no es tanto.
Y volvió a escupir, pero esta vez a mis pies. Y después se dio la vuelta y se alejó.
Existe una palabra: vergüenza. Pues bien, yo sentí mucha vergüenza. Una vergüenza terrible. Una vergüenza como enfermiza. En primer lugar, era un lector. En segundo lugar, había tenido intención de comprar mi libro.
¡Ay, qué mal que salió todo!
Después de levantar de la nieve a la anciana caída y de sacudirle el abrigo, le pregunté en voz baja, mirando a mi alrededor:
—¿Y ahora qué? ¿Sobre qué voy a escribir ahora?
Se puso de puntillas y susurró:
—La gata con los gatitos…
Y después agarró las bolsas y se alejó a toda prisa, mirando a su alrededor, apartando la nieve con unas botas de fieltro grueso…
Corrió todo a lo largo de la tienda, por el camino iluminado por el escaparate y que esa mañana había barrido el viejo conserje; pasó corriendo junto a la parada donde se agolpaba la gente esperando el autobús; pasó corriendo junto a los niños que patinaban en el hielo bajo una farola rota en el paso entre dos casas; se resbaló y se cayó, pero al momento se puso de pie, como si fuera de goma, como si la hubieran inflado con aire comprimido, agarró las pesadas bolsas y siguió corriendo, pasó junto a la parada, junto a la tienda con el escaparate iluminado, junto a la farola con los niños en el hielo, junto a la gente que esperaba el autobús, junto a mí —que seguía su sorprendente carrera con mucho interés—, junto a los niños, junto a la tienda, junto a la parada, junto al peatón desconocido, que mordisqueaba pensativo el extremo de un cigarrillo roto por el viento, que miraba a lo lejos forzando la vista; pasó corriendo junto al tranvía parado enfrente a las tres de la madrugada, junto a mí, junto a sus bolsas —que había dejado en la consigna—, junto a un café con guardarropa y su encargado, que te aceptaba propina, junto a un hotel con el letrero «mir», junto a los niños pobres que se deslizaban debajo de una farola rota por el hielo de un paso entre dos casas levantadas en mi calle, en la misma calle donde yo había crecido y había patinado sobre el hielo debajo de una farola rota, donde había transcurrido mi infancia, donde vive mi madre, donde había vivido la amada que me había dejado, donde ahora vivía la que no me querrá (y que por eso mismo no me dejará), donde estoy sobre un montón de nieve profundo y me cubro la cara con el cuello por culpa de una ventisca terrible, donde ya nadie me recuerda, donde me pusieron un monumento —no muy grande, pero de plata—, donde hay una tienda junto a la que pasa corriendo una vieja zapateando en sus botas de fieltro, respirando con fuerza, dejando tras de sí nubes de nieve, formando torbellinos y unas extrañas corrientes de aire en las que se agitan los niños, la parada del autobús, la farola y las casas, y ella corría agitando las bolsas y respirando con fuerza… directa al metro.
¡Así que ahí era donde iba! Y yo que había pensado…
Una anciana misteriosa a la que había ayudado a levantarse del suelo y a la que había sacudido el abrigo, verduzco, con botones también verduzcos pero más oscuros. Una anciana misteriosa.