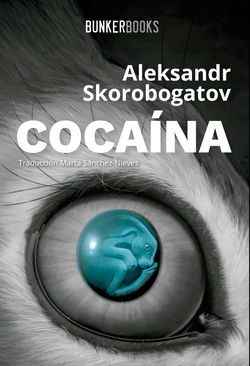Читать книгу Cocaína - Александр Скоробогатов - Страница 24
Оглавление18
Su mujer estaba en un sillón en medio de la estancia, inclinada sobre el cubo de la basura, al que caían unas mondas de patatas. Su mujer estaba pelando patatas, adivinó el autor. Lo que significa —siguió con sus reflexiones— que hoy tendrían patatas para comer. Estaría bien saber si fritas o cocidas.
—¿Fritas o cocidas? —preguntó el autor.
Su mujer no respondió. Su mujer estaba llorando. Su mujer parecía no haber notado su llegada.
Quizá, un mes o así antes, una falta de atención como esta hubiera puesto en guardia al autor, pero ahora no le daba ninguna importancia. Como tampoco le dio importancia al uniforme militar colgado en el respaldo de la silla: una chaqueta del consabido color con hombreras de teniente y botones dorados, una camisa con botones verduzcos y unos pantalones (con tirantes). El uniforme militar no pertenecía al autor. Las botas de hombre de tipo militar, colocadas según el principio militar de «talones juntos, puntas separadas», tampoco eran suyas.
Una vez se hubo puesto las zapatillas de andar por casa, el autor se fue al baño, a lavarse las manos.
—He leído tu novela —dijo su mujer entre lágrimas.
El autor se paró.
—¿Y? ¿Te ha gustado?
—Ahora, por fin, ay, ahora entiendo todo.
El autor estaba perplejo.
Su mujer se fue a la cocina y regresó con otra patata.
—¿La novela te ha puesto así? ¿Te ha dejado triste?
—No, todo lo contrario, me ha dado una alegría.
—Entonces, ¿por qué lloras?
El autor se puso de rodillas cerca de su mujer y le acarició los hombros; la mujer le apartó la mano.
—¡Ahora lo sé todo sobre ti!
Se puso de pie bruscamente y corrió a la cocina. Mientras el autor se recuperaba, ella ya había regresado con otra patata y se puso a pelarla.
—Ay, señor —gimió el autor.
—Hipócrita cobarde, miserable.
—Quizá no estés en condiciones de entender… —empecé yo; sin embargo, no me dio tiempo a terminar: mi mujer levantó el brazo y me dio en la mejilla. La sensación de una mano mojada golpeándote la mejilla es muy desagradable. No era la primera vez que al autor le parecía que, en seco, sería más soportable.
—No tiene razón de ser eso que has hecho, te doy mi palabra —dijo el autor, palpándose la mejilla: el golpe había sido tan fuerte y certero como si hubiera estado entrenado.
Pero ella se echó a reír.
—¿Y qué me dices de esa tipa que te tiraste en los arbustos?
—¿Qué tipa? —el autor estaba pasmado.
—¡Cuál va a ser! ¡La «primera»! «A la que se lleva tantos años sin ver, a la que se ha querido muchos años, que en todos los aspectos había sido la primera y que, por encima de todo, se había marchado sin haber explicado nunca su proceder» —se burló ella—. A la que has «querido muchos años».
Y añadió:
—Gilipollas.
Eso sí que era un ser obstinado. Por no decir algo tonto. O algo estúpido. O idiota. Ahí tenemos un síndrome de Down muy profundo.
—¿Por qué hablas así de ella? —preguntó el autor.
—No estoy hablando de ella, sino de ti.
Y entonces al autor le pareció que entendía qué estaba pasando.
—Tienes celos —dijo aliviado.
—¿Yo? —soltó una carcajada—. ¿Que yo tengo celos? ¿Y para qué necesito yo a un mierda gilipollas como tú? Me la suda, puedes follarte a quien quieras.
—Por favor te lo pido, no uses esas palabras, sobre todo porque, de todas formas, no voy a poder utilizarlas en mi apasionante novela autobiográfica… Si de verdad te la suda, tal como has te expresado, ¿por qué te cabreas conmigo? Además (y estoy realmente sorprendido de que no lo comprendas), nada de eso sucedió en realidad. ¿Cómo explicártelo…? Me lo he inventado todo. Y esa tarde del periódico, y enero, la tormenta de nieve y la lluvia, los charcos en la calle, el café donde sirven rollitos de carne de antes de ayer y cócteles agrios, y a las camareras depravadas y al guardarropa arrogante que me faltó al respeto, y al discapacitado sordomudo, también los montones de nieve y los cangrejos, y a Kurt y a Sara, y el clavo y el martillo, y el asesinato, y a esa muchacha de la que tienes celos y no comprendo por qué, y también a ti, mi querid…
Otra bofetada, esta ya a cuenta. Y la risa absurda, idiota.
—Después de esto no puedo y no quiero verte más. No quiero respirar el mismo aire que tú. No quiero dormir en la misma cama que tú. ¡No quiero vivir en el mismo piso que tú!
—Pero, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo?
—Fin. Yo. Te. Dejo —dijo mi mujer justamente como lo he escrito: poniendo puntos después de cada palabra.
La frase sonaba siniestra.
En el silencio que se hizo.
—Ya he recogido mis cosas —fue lo primero que dijo con calma. Y era cierto: las maletas estaban en un rincón. Tres nuestras, dos desconocidas. Las desconocidas, con pegatinas vistosas en los laterales, eran bastante más grandes y parecían más nuevas.
Me llevé las manos a la cabeza.
—¡No puedo creer que esto esté pasando de verdad! ¿Es que no comprendes lo absurdo que es?
—¿Absurdo? ¿E ir de putas qué es?, ¿muy inteligente? Y engañar a tu mujer, ¿es muy inteligente? Fin. No hay más que hablar. Se acabó. Me voy.
—No te vayas. Vamos a intentarlo al menos una semana. ¡Por favor te lo pido!
—Huy —dijo mi mujer—. Ahora sí que me voy a poner a llorar, no te jode.
Tras este torbellino de acontecimientos, el autor seguía sin reparar en una persona que llevaba mucho tiempo observando lo que ocurría. Para no perderme en los detalles, diré que una expresión similar suelen tenerla las personas que ven en la tele una película ya no aburrida, pero tampoco realmente interesante. Llegas tarde del trabajo, agotado, hambriento; comes algo, te enciendes un cigarrillo, enciendes perezoso la tele, y a los veinte minutos te quedas dormido en tu sillón acogedor y gastado por el uso.
El hombre solo tenía puesta la ropa interior: calzones militares azulados, camiseta con las mangas dadas de sí en los codos; en una mano tenía un cepillo de dientes, en la otra, la pasta. Aparte de todo esto, tenía bigote. Estaba en la zona de paso, con el hombro izquierdo apoyado en la pared.
En este punto el autor considera necesario hacer la siguiente observación: desde muy pequeño el autor ha sentido cierto recelo por las personas con bigote.
En realidad, qué podría decirse ahora. En ese momento todo se coloca por sí solo en su lugar: la extraña falta de comprensión de su mujer, sus sospechas, los insultos, la partida…
Sintiendo que era el centro de atención, el militar se acercó a la mesa donde estaba la silla con su uniforme, sin prisa alguna movió la silla y, con un sorprendente dominio de sí mismo, empezó a vestirse.
El cepillo de dientes lo había depositado con cuidado encima del tubo de la pasta.
Cuando hubo terminado de asearse, el oficial descubrió que le faltaba la corbata. Sujetándose la camisa a la altura de la garganta, se fue pensativo al cuarto de baño, después al dormitorio, de donde regresó con la corbata puesta.
Solo le quedaba atarse las botas.
Les propongo a todos los lectores de sexo masculino que, por un segundo, dejen a un lado esta emocionante novela y que piensen y respondan, con la mano en el corazón, a la siguiente pregunta: ¿qué habrían hecho ustedes ante esta situación, señores?
Alguno se habría lanzado sobre el citado oficial de las maravillas, habría levantado el brazo y le habría arreado entre ceja y ceja. Hay gente así.
Otro habría sacado un hacha del bolsillo y habría despedazado a los dos en trozos diminutos, y luego habría estado una semana vendiendo en la calle empanadillas calientes rellenas de carne.
Están los que, sin duda, romperían a llorar, se pondrían a besar los pies de su mujer, a retorcerse los brazos, a gritar con voz de mujer y a suplicar.
Seguramente también encontremos a alguno que primero se encendería un cigarrillo y solo después se pondría a intentar comprender qué y por qué.
¿Qué opción le parece al autor la más digna?
La primera, seguramente. Aunque también la segunda tiene su encanto.
La tercera opción es lógica y, por eso, comprensible: el hombre enamorado es un hombre débil. Esto lo saben hasta las escolares.
La cuarta opción es la más peligrosa, porque, como es sabido, fumar perjudica la salud.
El autor, con dificultades para elegir, propone que se combinen las cuatro opciones. En tal caso, el marido engañado primero se acerca corriendo al bigotudo desenmascarado que, sin cortarse lo más mínimo, está atándose los cordones de las botas militares, levanta el brazo y le suelta un golpe entre ceja y ceja. Después da tirones para sacar el hacha del bolsillo y hace a todos cachitos. Luego rompe a llorar, besa los trozos de los pies de su mujer, se retuerce los brazos y, con voz de mujer, le suplica que no se vaya y que no lo deje. Después se enciende un cigarrillo… y sale a la calle con empanadillas calentitas.
Señores. El autor es una persona filocálica. El autor está harto de agitar hachas como un maniaco. Es más, pocos días antes el autor se hizo socio de una organización de defensa de los animales. Así que el autor se acerca solemne al teniente.
—Felicidades —dijo el autor—. Ha hecho la elección correcta. Mi mujer le dará belleza a su vida diaria de militar. Sabe hacer unas patatas riquísimas, es una interlocutora maravillosa, sabe cantar y hasta pinta acuarelas del natural. En una palabra, felicidades.
El teniente asintió en un gesto contenido. Por si acaso, tenía la mano derecha en la funda de la pistola, cuyo cierre había soltado por precaución.
No se fiaba de mí. Me temo que también había leído la novela. Y encima en ese momento, como hecho aposta, se me cayó el martillo.
El oficial se estremeció y se puso pálido.
—Pagará por esto —dijo con esa voz grave de oficial tan suya.
—¿Qué tengo que pagar?
—Todo —con un movimiento de cabeza señaló el martillo con el mango dorado.
Me eché a reír.
—Tenía intención de colgar una balda, por eso lo compré.
Me agaché y recogí el martillo. El oficial, con los dientes apretados, retrocedió; la funda estaba abierta, su mano apretaba nerviosa la empuñadura de la Stechkin modificada.
—Un paso más y disparo. Disparo sin previo aviso. El primer disparo, al aire. El segundo, a las piernas —farfulló mientras seguía retrocediendo.
—Pero si no debe tener miedo
—Como te acerques, como hagas un movimiento…
—Pero estese quieto. —Y di un paso.
Mi mujer soltó un chillido detrás de mí.
—¡No te muevas! ¡Dispararé sin avisar! ¡Ni un paso más! ¡Quieto! —gritaba el teniente mientras retrocedía.
A ver, que yo le había avisado, pero fue y tropezó con las maletas y se derrumbó de espaldas, gritando. Sonaron unos disparos, el cuarto se llenó de humo de pólvora (algo terriblemente acre), mi mujer sollozaba… Una escena espantosa.
Estuvo bien que no me diera. Porque podía haberlo hecho.
Por la ventana, los vi marchar. Metieron las maletas en el maletero y en los asientos de atrás y se subieron al coche. Arrancaron el motor, y el coche se puso en marcha. Iba a decirles adiós con la mano, pero me lo pensé mejor.
¿Adónde se van, por cierto?
El autor se encoge de hombros.
Puede que a la India. La India es un país estupendo y seguro que tiene sitio suficiente para ellos. Se comprarán un elefante y se irán de viaje por la jungla.
O a China. China también es un país maravilloso, uno se lo puede pasar muy bien allí. Hay plátanos y los guacamayos saltan de rama en rama.
Puede que también les dé por África, donde hace mucho calor y brilla el sol.
Mientras no se vayan al Polo Norte, hace frío, siempre es de noche, sopla mucho el viento, por las noches los osos blancos meten esas cabezas terribles suyas por la ventana y las focas heridas lanzan unos gritos salvajes.
Y las zanahorias son carísimas.