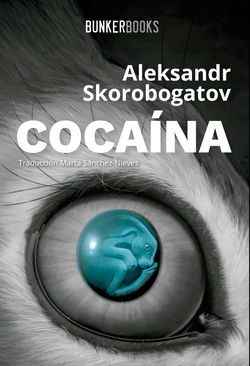Читать книгу Cocaína - Александр Скоробогатов - Страница 16
Оглавление10
Ya de noche me llamó un amigo al que unos días antes le había dado a leer esta sorprendente novela. Su voz sonaba algo desconcertada.
—¿Qué estás haciendo? —me preguntó.
—Nada, ver la tele…
Me estaba dado un poco el pisto, claro, no tengo tele.
—¿Y qué echan?
—No lo sé.
—Ah, a-ah —se demoró un poco—. Qué suerte. Yo no tengo tele.
No sé por qué me mintió, bien sabía yo que tenía televisión.
—No es nada grave, vente aquí, podemos ver la mía.
—¿Es que te has comprado una? —preguntó, ya desorientado.
—No.
—Ah, vale, ya comprendo —dijo—. Bueno, mira, lo que quería decirte… Tu…
Se quedó callado.
—Ya he leído la… tu novela…
—¿Y? Está bien, ¿verdad?
—Ya sabes… Quizá sea mejor que quedemos. ¿Qué podría decirte por teléfono? Así se puede ofender a una persona para siempre, ya sabes.
—¿Ofender? —Me quedé de piedra—. Espera, espera, ¿qué pasa? ¿No te ha gustado?
—Cómo te lo diría… Últimamente está haciendo un tiempo asqueroso.
—No me líes —dije manteniendo la calma—. Más vale la verdad amarga que una mentira empalagosa. Suelta el golpe.
—Perdóname —dijo mi buen amigo en voz baja—. No puedo.
—Golpea —ordené—. Que no te dé pena.
—Es mejor que quedemos en algún sitio —propuso después de un momento de silencio—. Nos tomamos algo y lo discutimos todo…
—De acuerdo. Apago la tele y salgo.
—Vale. Hasta ahora —dijo mi amigo.
—Hasta ahora, amigo.
—No te pongas triste.
—Pero si no lo estoy.
—Haces bien.
—Pues claro.
Colgamos a la vez. Apagué el televisor, me eché por encima una cazadora, metí el gorro en un bolsillo y salí corriendo del piso.
—Ya lo sabes —tales fueron las primeras palabras de mi amigo—. Tu novela es un tanto extraña…
—Pero, ¡eso es genial! —exclamé y le di una palmada en el hombro.
Él frunció el ceño y se limpió el hombro con la mano.
—No vuelvas a darme palmadas así en el hombro. O te arrancaré la cabeza.
Sabía que mi amigo no estaba de broma.
—Es una sensación absurda: lees y lees y nunca te queda claro qué y para qué. De pronto te parece que lo has entendido, te parece que ya has encontrado un hilo del que tirar… —Me mostró cómo tiraba de ese hilo—. Y das la vuelta a la página y, hale, que te den.
Hizo el gesto con la mano y se lo enseñó a sí mismo.
—De nuevo nada está claro.
—Es un problema —dije.
—En realidad, no entiendo para qué hay que escribir este tipo de novelas, de verdad te lo digo.
Me miró con compasión.
—Yo tampoco.
—¿Sabes qué?, podrías escribir sobre liebres —se alegró por la idea que había tenido.
—¿Cómo?
—Sí, hay dos liebres en una madriguera, marido y mujer, tan suavitos ellos, de color gris… Y la mujer le pone la cabeza en el hombro, se come una zanahoria y frota sus orejas en él. Y él le dice…
—Querida, ¿qué ves tú en ese calendario de la pared? —terminé por él.
—¿En qué «calendario de la pared»? No había ningún calendario en ninguna pared.
—Vale, perdona. Es del capítulo siguiente.
Dio un trago de su copa. Era evidente que mi comentario le había molestado.
—Están en su madriguera, comen zanahorias, se frotan con ternura las orejas…
Mi amigo se quedó callado y se giró un poco; vi que se ponía colorado y que los ojos se le llenaban de lágrimas.
—Y ella le dice: «Cariño —de pronto empezó a hablar con voz de mujer—, ¡qué bien que hayas escogido este claro del bosque para construir nuestra madriguera! Nunca había visto un claro tan bonito». Y él responde: «Estoy dispuesto a hacer todo por ti, querida mía, a arrancarme la puta piel, con tal de complacerte sistemáticamente».
—Ella dice: «Es ponerme a pensar en nuestros niños y me entran ganas de llorar». Y él responde cariñoso, y la mira así, ya sabes, de arriba abajo: «Cariño, eres una madre maravillosa. Quiero hacerte un buen regalo». «¿Y qué regalo es ese?», pregunta ella, poniéndose colorada. «Este verano nos vamos a ir de vacaciones a Niza, palomita mía. Ya tengo reservada una habitación de lujo en un hotel de cinco estrellas». Bueno, y tú ya sabes lo que va después…
Mi amigo se dio la vuelta, se secó discretamente las lágrimas con la manga.
—Alegría, besos, abrazos, palabras dulces… Los niños están durmiendo. Y en ese momento —dijo en tono amenazante—, una inundación.
Miraba al frente con los ojos bien abiertos. Que me corten la cabeza si no estaba viendo la inundación. Sí, en ese momento no estaba conmigo sentado a la mesa, era una sombra, un fantasma, lo que queráis. Él estaba en el claro y con terror mudo vigilaba las olas en aumento.
—Y ahí están las olas, acercándose al borde de su madriguera.
Su voz se había vuelto ronca por la emoción.
—Ella dice: «Cariño, parece como si soplara humedad por algún sitio». Y él responde: «El río está cerca, se ve que el viento sopla desde allí».
Mi amigo apoyó la cabeza en las manos, ocultó el rostro. Noté que sus hombros temblaban. Tuve miedo de romper el silencio.
—Y ella dice: «¿Y qué son esos silbidos del viento?» —dijo con voz fina, con el rostro levantado y cubierto de lágrimas—. «No lo sé, querida. —Ahora en voz baja, firme, de hombre—. Quizá debería ir a echar un vistazo». «No, quédate aquí, hace frío fuera». Tanto se compadeció ella de él —explicó mi amigo con labios temblorosos.
—¿Y qué pasó luego? —pregunté con cuidado.
—Pues después el agua fría de marzo entró violentamente en la madriguera. —Me enseñó con la mano lo horrible que fue el agua colándose en la madriguera—. Y…
—Bueno —dije realmente intrigado—. ¿Qué pasó después?
—Y…
Aguantó un instante más, pero después se derrumbó sobre la mesa, se tapó la cabeza con las manos y empezó a sollozar, estaba destrozado.
Lo consolé como pude.
—Escribiré sí o sí una novela así —prometí al despedirnos—. Y nunca más escribiré de las otras.
—¿Me lo prometes? —preguntó mi amigo, mirándome atentamente a los ojos.
—Palabra de escritor —dije con firmeza.
—Gracias, viejo, me dejas tranquilo. Adiós.
—Adiós —dije y, sin darme cuenta, le di una palmada en el hombro. ¡Y qué palmada! Él, pobre, apenas logró mantenerse en pie.
—¡Te avisé! ¡Te dije que no me dieras más palmadas en el hombro! —empezó a gritar, estirando el cuello y abriendo tantísimo la boca que fácilmente podría haberse metido dentro un melón no muy grande—. ¿Qué pasa, cabrón, que se te ha olvidado?
—No se me ha olvidado. Venga, mejor te cuento lo de la pobre ancianita que encerró a su hija, cuando esta era muy pequeñita, en un baúl y que toda la vida le dio de comer por un agujerito.
Mientras hablaba, retrocedía y miraba a mi alrededor, con la esperanza de ver a alguien y pedir ayuda.
—Deja de mirar, que dejes de mirar, mamón —dijo de malas maneras, y me dio un primer golpe en la cara. Antes de perder el conocimiento, conté novecientos treinta y cinco golpes en el cuerpo y ciento diecisiete en la cara.
Así son los encuentros con los lectores.
Hermano escritor, es mejor que huyas de esa gente, del inseguro pueblo lector, cruel e impredecible. Bien te piden prestado dinero y no te lo devuelven, bien te quitan a las mujeres y no las mandan de regreso. O, simplemente, se lían a puñetazos.
Por otra parte, los escritores son de por sí un pueblo pillo.
Quitan mujeres, cogen dinero, se lían a puñetazos.
Canallas son, y de canallas se rodean.