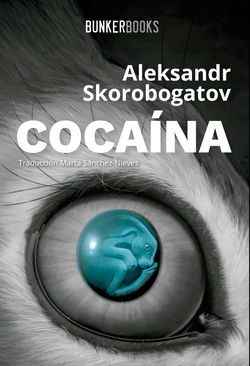Читать книгу Cocaína - Александр Скоробогатов - Страница 22
Оглавление16
Ella me estaba esperando en la parada del autobús junto al bosque.
Nos acercamos. El autor estaba desconcertado: no sabía qué palabra pronunciar en situaciones así. La causa de su confusión estaba más que clara para mí. Llevaba varios años sin ver a la joven, la había querido durante muchos años, bueno, no solo la había querido: ella había sido su primer amor; además, a ella estaba unido uno de los enigmas más complejos y desagradables de toda su vida.
Echaron a andar hacia el bosque, sintiéndose torpes. Desde el otro lado, al autor le costaba hacerse una idea de la condición de la joven mujer: el alma ajena es todo oscuridad. Ella hablaba más y como con más alegría, de lo que se podía deducir que se había recobrado antes o que se le daba mejor dominarse. ¿Era guapa? El autor no está obligado a responder a esta pregunta. Andaba detrás, sintiéndose tonto, mirando al suelo y, de cuando en cuando, a ella.
En nuestra ciudad hay un río encantador. Con los años ha ido bajando su nivel, cada vez quedan menos peces; el agua ha adquirido un persistente olor a diésel y unas manchas brillantes e irisadas se esparcen de orilla a orilla…
En resumen, el autor puede sentir que está soltando lo que no es.
No puede ser encantador un río desfigurado por las hinchazones pétreas que le crecen a mediados del verano, que apesta a diésel, al que la gasolina le pinta arcoíris, cuyas orillas están sembradas de peces muertos. El autor retira sus palabras. Más bien el río era fantástico en sus sueños (es un soñador, como todos los miopes), en sus dulces recuerdos de infancia, de adolescencia, de juventud.
Andaban por la orilla alta de un río que brillaba bajo el sol con tanta fuerza que, si mirabas el agua, te dolían los ojos. En la orilla opuesta los pescadores, con el agua dorada hasta la cintura, agitaban las cañas (más finas que el cabello), las cañas se doblaban…
Es difícil imaginarse sobre qué se puede hablar con una mujer a la que se lleva tantos años sin ver, a la que se ha querido muchos años, que en todos los aspectos había sido la primera y que, por encima de todo, se había marchado sin haber explicado nunca su proceder.
Es muy probable que hablaran del tiempo, y el tiempo lo merecía. Hacía un día estupendo.
Es muy probable que Nadezhda, es decir Esperanza, porque eso significa su nombre, esperanza, dijera, mirando hacia arriba:
—Qué cielo tan limpio, ¿no?
Y él, contemplando sombrío el cuello de ella (aprovechándose de que la joven no podía darse cuenta de su mirada indecente), respondiera:
—Sí, el cielo hoy está estupendo.
Ella, con toda probabilidad, siguió de la siguiente forma:
—Ha hecho mucho calor últimamente.
—Incluso por las noches —fue lo que se le ocurrió a él.
—Sí —respondió ella con tristeza, se miró los pies y movió ligeramente la punta de los zapatos entre la hierba—. Hay hormigas —dijo en voz baja.
—Sí —respondió él y, al mismo tiempo, los dos se acordaron de algo. Pero no hablaron del tema.
—¿Sigues yendo a pescar?
—Últimamente no —respondió él y empezó a mirarle la cara. En realidad, era algo absurdo eso de mirarle la cara. No estaba bien, incluso era un poco incómodo. Tenía una pregunta para ella, se moría de ganas de oír la respuesta.
—¿Recuerdas cuando íbamos juntos a pescar? —preguntó ella.
El autor asintió.
—Casi nunca pescabas nada…
—¿Cómo que nunca? —me rebelé—. ¿Es que no te acuerdas del lucio bien grandecito que atrapé?
Ella se echó a reír.
—El lucio no era tan grande, no lo era.
—¿Cómo que no? —me rebelé más todavía—. Espera, a ver, ¿de qué estamos hablando? Supongo que se te ha olvidado. ¿No recuerdas que lo pesamos juntos? Kilo y medio. El brazo se me durmió de cargar con él hasta casa.
La joven se reía, y el autor se ofendió. Le dio la espalda, después se sentó en la hierba y se puso a contemplar las hormigas.
—No te enfades conmigo. —Ella se agachó a su lado—. Era una broma.
—¡Qué dices! —dijo el autor con indiferencia—. Ya ves qué tontería, un lucio.
—Te ha sentado mal, lo sé.
—Déjalo, suena ridículo lo que dices.
—Si casi te pones a llorar…
—¿Que casi me pongo a llorar? —el autor se alteró—. Eso no es verdad. Lucios así he debido de pescar unos veinte desde entonces, e incluso alguno más grande.
—¿Sabes qué? He leído tu novela —dijo ella ya muy seria.
—¿De verdad? ¿Y qué te ha parecido?
La joven apretó los labios, era su forma de expresar especial concentración.
—Sabes… No es fácil explicarlo.
¿Es necesario decir que en ese momento el humor del pobre autor se estropeó por completo?
—¿De verdad? —preguntó—. ¿Por? ¿No te ha gustado?
—No puedo decir que no me haya gustado. Incluso diría que al contrario —miraba sorprendida al autor—. ¿De dónde sacas que no me ha gustado?
—¿De verdad? —dijo el autor mirándola agradecido.
—Claro. ¡Si me ha gustado mucho!
El autor soltó un suspiro de alivio y se secó la frente con el dorso de la mano. Hacía un calor terrible. El autor no se había vestido adecuadamente.
Ella sonrió, guiñando los ojos por el brillo del sol; se colocó el pelo que le había caído en la cara.
—Me dio tanta pena el anciano al que matan con un hacha en el guardarropa. Quiero decir que está bien que me diera pena, significa que obligas al lector a empatizar con tu protagonista. Es solo que… es como si su muerte no se hubiera meditado, ¿me comprendes? ¿Para qué sirve, cuál es su finalidad? ¿Y qué le había pasado antes de esa terrible muerte? ¿Tenía nietos, bisnietos?
Con un lápiz de copiado, el autor se apresuró a escribir notas en un cuaderno de campo.
—No —Nadezhda agitó la cabeza y el pelo le cayó en la cara—, no lo estoy diciendo bien. No importa en absoluto qué le había pasado antes de morir, si tenía nietos o bisnietos y para qué sirve su muerte. Es solo que me pareció que el estudiante lo mata incluso con cierta alegría, casi con placer… ¿Y por qué hacía falta aplastar en el asfalto al infeliz maricón de Nekrásov, que alquilaba un rinconcillo en casa del anciano? Se comprende que el asesino recelara por si el futuro poeta lo reconocía. Pero el asesino sabe muy bien que, en primer lugar, el maricón Nekrásov es sordociego y mudo y que, en segundo lugar, sufre un síndrome de Down muy profundo y, en principio, aunque quisiera, es decir, de estar en condiciones de sentir algún tipo de ganas, ¡no podría denunciarlo! ¡Ni siquiera bajo tortura!
¿Qué otra cosa podía hacer al autor? Sentado en la hierba, espantaba los mosquitos latosos del verano, asentía melancólico, miraba la orilla opuesta del río… No se había hundido por las observaciones de su antigua amada, no, simplemente estaba triste.
—Además, ¿por qué tu protagonista, después de todo ese horror, todavía va y roba al muerto? ¿Para qué se hace con todas las fichas derramadas por el suelo o que el viejo tenía acumuladas en la mesilla? ¿Sabes?, lo que más me alucinó fue la sangre fría con la que tu protagonista roba al muerto.
—Estaba en shock —metiste baza tú.
¡Ay, qué mal te sentías!
Ella se echó a reír.
—No me hagas reír: «Estaba en shock». Ha matado a un hombre, ¿acaso esto no significa nada para ti, como escritor y humanista?
No. Nada de nada, sobre todo como escritor y humanista.
—Y la mezquindad del asesino: recoger con pedantería las fichas en un saquito mientras en un rincón están las perchas nuevecitas del guardarropa, resplandecientes de cromo.
—Dime, ¿por qué me dejaste? —formulé la pregunta que me había estado torturando todos estos últimos años.
Imagino que pronuncié estas palabras demasiado bajas, porque no les prestó atención.
—Me dio la sensación, pero no vayas a molestarte, de que el autor…
De pronto, empezó a reír a carcajadas, pero de tal forma que se cayó en la hierba. La miré desde arriba.
—¡Fíjate!, ¡te he llamado «el autor»! —se reía ella—. ¡Estás aquí a mi lado y te llamo «el autor»!
No pasa nada, si hasta yo mismo a veces me llamo autor.
Se tranquilizó y puso cara de seria.
—Mira, lo más importante es que me parece que apruebas las acciones de tu protagonista, que te falta nada para simpatizar con él.
—Su comportamiento me parece realmente abominable.
—Te estás burlando de mí —indicó ella ofendida.
—Para nada.
—Está bien. Vamos con la escena del encuentro de tu protagonista con su antigua amada…
—¿Qué te ha parecido ella?
Miró al frente pensativa.
—Es difícil decirlo… Ante todo, me parece algo fortuito. En la novela no se dice ni una palabra sobre que tu protagonista hubiera tenido novia y que esta lo hubiera abandonado.
—Es algo que pasa a todas horas.
—Sí, pero en la literatura no hay sitio para lo fortuito. ¿Recuerdas lo que decía Chéjov?, si en la pared hay una escopeta, hay que disparar con ella.
—Su escopeta lleva cien años oxidada —intenté gastar una broma—. Y, además, no tenía ninguna escopeta. Avanzaba con cuentagotas, no tenía tiempo para pasarse por una tienda de caza.
Ella me lanzó una mirada llena de dudas.
—Con todo, me parece que tenía una escopeta, incluso leí en algún sitio que… ¿O era una pistola? Pero, en cualquier caso, no estamos hablando de eso. La conversación entre ellos dos…
—¿No te ha convencido?
—No se han visto en un millón de años, si he comprendido bien. Y, en casos así, la gente habla de otra forma.
—¿Y cómo es esa otra forma?
—Bueno —se encogió de hombros—, recuerdan el pasado, cómo se conocieron, hablan de los amigos…
—Los amigos es un tema doloroso. Sobre todo los amigos-lectores. Y sobre todo esos lectores que te roban a la novia.
—¿En serio? —se quedó pensando un rato—. Tienes razón. Pero, ¿sabes?, aun así me gusta esa escena. Detrás de esa cháchara simple, y como casual de tus protagonistas se oculta tal desgarro, un dolor y una tristeza tan penetrantes, una pena luminosa después de la separación prolongada, la nostalgia por lo que se fue, por algo que era mejor, puro, que no se ha olvidado y que no va a volver —añadió con voz temblorosa por el flujo de sentimientos.
—Gracias.
—Ahora lo comprendo. ¡Con qué finura has descrito todo!
—Me he esforzado mucho.
—Aunque, ¿sabes?... —dijo Nadia, y se quedó pensativa.
—Todo este tiempo he querido preguntarte por qué me…
—¡Ya me he acordado!
Se giró hacia mí.
—Lo único que no me ha gustado nada es que él la…
Se quedó callada, me miraba de una forma particular.
—¿El qué? —pregunté yo.
—Bueno… ya sabes.
—No —dije yo. Y no era un ardid: de verdad no lo sabía.
Colorada, dijo:
—Que al final de la escena ellos… Que ellos hicieron…. Bueno, lo que llaman sexo —terminó azorada, escondiendo la mirada.
—¿Que al final hicieron lo que llaman sexo? —pregunté yo ilusionado.
—¿Se te ha olvidado la novela?
Separé los brazos para no entrar demasiado en los detalles aburridos del oficio de escribir: como norma, una palabra se escribe de izquierda a derecha, es decir, al principio la primera letra, después la segunda, la tercera… y así sucesivamente. Lo mismo en cuanto a las páginas: la primera línea, la segunda, la tercera… Cuesta imaginarse a algún excéntrico que empiece por, un suponer, la décima, después emborrone la novena, luego la octava, la séptima… Pero, resumiendo, está claro qué da a entender el autor: no se ha olvidado de la novela, pero esa escena aún no está terminada.
—¿Y qué es lo que te molesta?
—Pues, por ejemplo, me resulta desagradable que su antigua novia está casada. Y él también lo está. Es inmoral.
—Puede que tengas razón.
—Y él tiene un hijo. Por cierto que no me quedó claro: ¿es niño o niña?
—Niña —respondí más triste que alegre—. Está embarazada.
La mujer joven meneó la cabeza compasiva.
—En segundo… y ya está embarazada.
—Sí —confirmó el autor.
—¿Cuántos años tiene?
El autor se quedó pensando; no se había parado a contar.
—Unos siete u ocho —dijo inseguro.
—Sí —confirmó ella—. Ahora empiezan el colegio a los seis. Al principio está el preparatorio, luego el primero, segundo… Un momento.
Me cogió de la mano.
—Pero si tu protagonista tiene una hija y la hija tiene siete u ocho años, ¿para qué se fue a la tienda a comprar al hijo leche de fórmula?
Aturdido, me derrumbé en la hierba.
—¿Te das cuenta? —continuó ella en tono vivo—. Si tiene siete u ocho años, ¡no necesita leche de fórmula! Ha crecido. Esa leche es para dar de comer a los niños de pecho.
Tenía razón. ¡Dios, qué razón tenía! ¡Tenía mil veces razón! ¡Dos mil veces! ¡Y puede que incluso más! ¿Cómo podía haber tenido ese lapsus? ¡Leche de fórmula! ¡Si hasta suena ridículo! ¡Qué vergüenza!
—A ver, escucha —me sacudió esa mujer bondadosa—. Lo tengo todo pensado. Que sea la mujer la que esté embarazada. Que esté a punto de dar a luz. Va a parir ya mismo, al cabo de una semana. Y él, como marido atento y futuro padre diligente, decide comprar antes de tiempo la leche de fórmula y ayuda así a su mujer, a la que ya le cuesta ir de compras.
En la hierba, hice un gesto débil con la mano.
—No desesperes, ¡todavía se puede corregir! Mira, puede tener una amante, ¡será incluso mejor!
—¿Tú crees? —Levanté la cabeza de la hierba.
—¡Claro que sí! —Se había puesto rojísima—. Tiene dos hijos. La niña con su mujer y un niño pequeñito con la amante.
Mi cabeza cayó en la hierba.
—Qué horror.
—Nada de horror. Así salvarás la novela, de lo contrario tendrás que suprimir toda la historia con la leche de fórmula.
—La suprimiré.
—No lo hagas, por favor te lo pido.
—La suprimiré.
—Te lo suplico, no la suprimas.
—La suprimiré.
—Por favor.
—Lo haré.
—No es necesario.
—En cuanto llegue a casa, lo haré.
Se quedó callada.
Esperaba sus palabras, pero el tiempo pasaba y ella guardaba silencio.
Levanté la cabeza de la hierba y esto es lo que vi: con la cabeza apoyada en las rodillas, con los brazos rodeando las rodillas…
Sí. Estaba llorando. Al momento me quedó claro. Puede que por los hombros que se agitaban… No, no sé por qué. De todas formas, no tenía tiempo para pararme a comprender escrupulosamente mis sensaciones.
Le dije:
—No llores, por favor. No pretendía molestarte. Eres una persona maravillosa. Hoy he vuelto a convencerme de eso. He estado furioso contigo durante mucho tiempo, pero ahora veo que no tenía razón. Perdóname.
Ella se estiró y, sin girarse, empezó a limpiarse las lágrimas con las manos; todavía recordaba ese movimiento.
—Y ahora dime por qué me dejaste.
Miraba a la tierra, preparado para escuchar.
—Tenía muchas ganas de ayudarte —empezó ella, todavía entre sollozos—. ¡De repente me has dado tanta pena! Has escrito, has sufrido, lo mismo te has quedado varias noches sin dormir. Tu novela me ha gustado mucho. Has escrito una novela buenísima. —Se me quedó mirando a los ojos—. Has escrito una novela genial —añadió susurrando.
—¿De verdad? —también susurrando pregunté yo.
—Ge-ni-al.
—Qué razón tienes —susurré—. ¡Dios mío, qué razón tienes! ¡Si tú supieras cuánta razón tienes!
—Eres un genio.
—¿Cómo lo sabes?
Y es que ese era mi secreto.
—¡Y lo que me pude reír con ese idiota-lector y su absurdo relato sobre unos erizos!
—Sobre unas liebres —la corregí—. Yo también me reí. Pero primero me tiré tres meses en un hospital.
—¿Tanto te pegó?
—No lo sabes bien. No dejó ni un sitio sin golpes. Hasta me arañó en la mejilla.
Se lo mostré.
—Deja, te daré un beso —dijo ella.
Se lo permití.
—¿Ahora duele menos?
—Muchísimo menos.
—¿Y no te duele en ningún otro sitio?
Como me había enterado por ella del final de la escena, me costaba darle una respuesta.
—Aquí.
—¿Dónde más?
—Aquí.
—¿En algún otro sitio?
—Sobre todo aquí.
En efecto, ahí era donde más me dolía.
—¿Querías preguntarme algo? —dijo de repente.
—¿Preguntarte?... Sí. Quería preguntarte dónde ocurrió lo del final de la escena. ¿Aquí mismo?, ¿en la orilla?
—¿A qué te refieres?
—A lo que llaman sexo.
—Creo que no, que se marcharon a algún sitio. Más dentro del bosque, para que nadie los viera.
—¿De verdad?
Me puse de pie.
—¿Y si vamos?
—¿A dónde? —preguntó ella, levantándose.
—Pues a ningún sitio en concreto, al bosque —respondí y agité la mano en el aire en un gesto vago—. Más adentro.
Me tomó del brazo y echamos a andar.
—Quería decirte que, entonces —empezó a hablar sin mirarme—, hace muchos años, no me porté bien. Pero no me hagas preguntas. Te hice daño. Perdóname. Para mí tampoco fue fácil. Pagué mi decisión.
—Sí.
—Quiero que lo sepas: nunca me casé con él.
Las lágrimas se me iban amontonando, no quería, pero se iban amontonando, ¡joder, se me estaban amontonando en los ojos!
—Solo te quería a ti. Quería tener un niño contigo. Incluso tenía pensado su nombre.
—¿Cuál? —pregunté.
—Alexandr —respondió.
—Es un nombre fantástico. Mi preferido.
—Lo sé.
Anduvimos en silencio un tiempo.
—Yo también quería contarte muchas cosas. Pero ahora todo eso ya no tiene importancia. He comprendido que no era digno de ti.
—No es verdad.
—Lamentablemente sí lo es. No discutas. Y otra cosa, si te digo la verdad, yo tampoco estoy casado.
Nos paramos y nos miramos. Le cogí la mano.
—¿Qué es lo que querías decirme?
Estaba inquieto, nervioso.
—Quizá… Quiero decir que quizá podamos otra vez…
—¿Qué? —susurró ella.
Lloraba mientras me miraba a los ojos. Yo también lloraba. ¿Quién en nuestro lugar no habría llorado, sollozado, no se habría deshecho en lágrimas?
Pero, espera, ¿qué es esto? ¿De quién es la mano que le seca las lágrimas con un pañuelo sucio?
Claro. Si es que lo sabía. El encargado del guardarropa. Con un anillo amarillo empañado en el dedo. Con un anillo arañado. De boda. ¡Si por algo me decía yo que todo estaba saliendo demasiado bien!
Se había arrancado el clavo de la cabeza —y por eso se había oído un ruido como cuando sale volando el corcho de una botella de champán—, y ahora el perro desalmado me apuntaba a mí con él.
—¡Ja, ja, ja! —decía—. ¡Ya vas a saber qué significa andar de pingo por el bosque con las mujeres de otros!
—¿Qué dices de pingo? ¡Tenía unas ganas terribles de hacerle una pregunta!
—¡Ya sabemos qué preguntas son esas! —empezó a vociferar el guardarropa y metió la mano en el bolsillo, buscaba el martillo.
—¡Se me ha olvidado! —rugió de repente ese hombre tan horrible, llevándose las manos a la cabeza—. ¡Se me ha olvidado el martillo! ¡Lo he pagado y me lo he dejado en el mostrador!
—Pues vaya corriendo a buscarlo, yo lo espero aquí, de verdad.
—¡Lo habrán robado! —rugía como un alce herido.
Saqué la cartera del bolsillo.
—Coja lo que necesite y compre uno nuevo. Esperaré.
Mientras lo miraba marchar, me encendí un cigarrillo.
Lo curioso aquí es lo siguiente: no tenía ni cerillas ni mechero. Así que ¿cómo fue que conseguí encenderlo? Y he aquí una pregunta a la que hasta hoy no he conseguido encontrar respuesta. Un misterio de la naturaleza.
Porque, encima, tampoco tenía cigarrillos.
La vida es algo único. Sorprendente.
Los pájaros cantaban, los mosquitos volaban en el bochorno, los bichillos pasaban por debajo de los pies; las liebres estaban en la madriguera y se frotaban las orejas alargadas; el pescador en la orilla atrapó un lucio dentudo… Y yo me marché a la parada y me subí al autobús número…