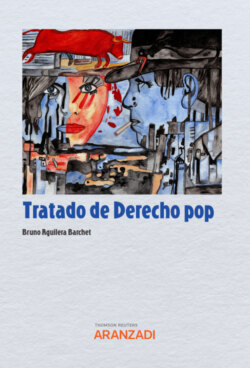Читать книгу Tratado de Derecho pop - Bruno Aguilera Barchet - Страница 84
На сайте Литреса книга снята с продажи.
UN TÉRMINO MALDITO
ОглавлениеLa Alta Edad Media europea, que abarca más o menos los siglos VIII al XI, se caracteriza, desde el punto de vista de su organización social y política, por el hundimiento de la noción de autoridad pública. Las sociedades de los reinos germánicos fundados en los siglos V y VI dejan en este período de estar sometidas a un poder central fuerte, reemplazado por la llamada estructura feudal: un conjunto de pactos privados que sustentan el orden social.
Empezaré diciendo que el término «feudal», desde la Revolución francesa, se erigió en compendio de todos los males del Antiguo régimen. Con la perspectiva que da el transcurso de los siglos, las cosas pueden sin embargo verse más calmadamente y gracias a ello nos hemos dado cuenta de que, entre otras cosas, la democracia occidental representativa no hubiera sido posible sin el feudalismo. Paradojas de la historia. Vamos a ver por qué.
El feudalismo no es exclusivo de Europa. Por regla general, las sociedades en las que no hay un poder fuerte propician este tipo de estructuras sociales. Fue el caso de la China de los Reinos combatientes (siglo V a 221 a. C), donde había un Estado de guerra perpetuo que solo desaparece cuando, siguiendo las enseñanzas de Confucio (551-479 a.C.), el emperador Qin Shi Huang (221 a 210 a.C), unifica sus dominios convirtiéndolos en un gran imperio. También fue el caso de Japón entre el siglo IX y el shogunato de Tokugawa (1600-1868), dominado por los samurais, los feroces guerreros del Japón feudal.
Imagen 1. Armadura de samurai. Samurai house. Kanazawa. Japón (Foto del autor).
El feudalismo japonés solo concluiría del todo con la llegada al trono del emperador Meiji Tenno (1868-1912) quien propició la creación de un Estado moderno unificado, que en pocos años se convertiría en la primera potencia asiática. Os habréis dado cuenta que soy un lector y cinéfilo empedernido por lo que no puedo resistirme a mencionar unas películas que explican muy bien esta transformación de Japón de la Edad Media a la modernidad. Así, sobre la desaparición de los viejos samurais como consecuencia de la Revolución Meiji es más que recomendable la excelente película «El último samurai» (2003) de Edward Zwick, protagonizada por Tom Cruise, basada en el hecho histórico de la rebelión Satsuma ocurrida en 1877. Otro excelente director que ha tratado reiteradamente el tema de los samurais en el Japón feudal fue Akira Kurosawa (1910-1998), con títulos como «Los siete samurais» (1954) «Kagemusha o la sombra del guerrero» (1980) o «Ran» –caos– (1985), una versión de la tragedia El Rey Lear de Shakespeare. Por cierto, John Sturges hizo en 1960 un remake de «Los siete Samurais» titulado «Los siete magníficos» con el elenco masculino más granado de Hollywood en la época, Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson y James Coburn, entre otros. Es muy entretenida, aunque carece de la hondura de la película de Kurosawa.
La palabra «feudalismo» es poliédrica. Como destacaba el excelente historiador del derecho español Luis García de Valdeavellano en su clásico trabajo sobre el feudalismo hispánico: «El término feudalismo ha ampliado extraordinariamente el campo de su aplicación tanto en el espacio como en el tiempo, ya que el nombre con el que en un principio se designaba un sistema social y político de la Europa occidental de la Edad Media ha llegado a aplicarse también a regímenes análogos de otras épocas y mundos culturales, con lo que no se vacila en hablar de un Feudalismo musulmán o japonés, al propio tiempo que se entiende que el Feudalismo, singularmente como un sistema económico y social, traspasa los límites cronológicos que se asignan a la Edad Media y, según algunos historiadores –principalmente los marxistas–, persistió, por lo menos en varios de sus rasgos característicos, hasta la Revolución francesa y los umbrales de la época contemporánea».
El feudalismo es un fenómeno complejo porque tiene connotaciones económicas, sociales, políticas y jurídicas, aunque desde la perspectiva de nuestro derecho pop nos interesan especialmente las dos últimas. El mejor especialista en feudalismo, el historiador belga François Louis Ganshof aludía a ello al advertir que el feudalismo provocó una fragmentación del poder público al crear en cada país una jerarquía de instancias autónomas que ejercían en su propio interés poderes normalmente atribuidos al Estado.
Esto de entrada suena fatal. Que el Estado quede en manos de los particulares es lo que está pasando en Occidente después de la oleada neoliberal de la década de los años 1980. Lo que generó en su momento reacciones antisistema, véase el movimiento 15M en España o el «Occupy Wall Street» en Estados Unidos. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, y más concretamente desde la perspectiva de la «lucha por el derecho», lo de devolver el derecho a la gente no suena tan mal. Si los emperadores romanos acabaron controlando el derecho, transformándolo como hemos visto de «ius» en «directum», el hundimiento de la noción de poder público tras las invasiones germánicas fue positivo, en la medida en que devolvió al derecho a su función primigenia de instrumento de resolución de conflictos.
Otra cosa es que la fragmentación feudal del poder favoreciera un aumento de la conflictividad entre los particulares y, sobre todo, un incremento de la inseguridad jurídica, que provocaba un Estado de guerra casi permanente entre los diferentes señores, como ocurre en la conocida serie de HBO «Juego de tronos».
Pero ahí entramos en el sempiterno y crucial debate entre justicia y seguridad que Goethe resumía en su lapidaria frase de «prefiero cometer una injusticia antes que soportar el desorden»62. Por eso el Estado, tarde o temprano, trata de dominar el derecho imponiendo la visión «legicentrista». El punto está en encontrar el equilibrio, lo que, como estamos viendo, no resulta fácil.
El feudalismo europeo en cualquier caso, tuvo consecuencias trascendentales en la historia jurídica de Occidente. Primero, en el ámbito de la organización de las estructuras de poder en las sociedades altomedievales, en el que favorece nada menos que el principio de gobierno representativo, surgido como consecuencia de la aparición de las asambleas estamentales –así llamadas porque estaban integradas por los «estamentos» o grupos más representativos de la estructura tripartita medieval: los nobles, el clero y los demás (tercer Estado)–. Y segundo, en el de las relaciones entre los particulares, regidas por lo que los juristas llaman el derecho privado, convertido en el ámbito jurídico por excelencia, en la medida en que el hundimiento del poder público favorece una verdadera recuperación del control de los mecanismos jurídicos por parte de la sociedad.