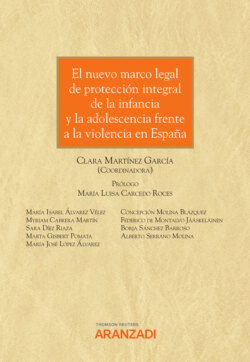Читать книгу El nuevo marco legal de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia en España - Clara Martínez García - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
BIBLIOGRAFÍA
ОглавлениеÁLVAREZ CONDE, E. Y TUR AUSINA, R., Derecho Constitucional (3.ª ed.), Madrid, 2013.
ARAGÓN REYES, M., “Las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas sobre educación”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 98, 2013.
BAÑO LEÓN, J. M., “Artículo 149.1.18.ª”, en RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M. Y CASAS BAAMONDE, M. E. (DIR.), Comentarios a la Constitución Española, Tomo II, Las Rozas, 2018.
BARBER CÁRCAMO, R. Y PASCUAL MEDRANO, A., “La nueva legislación riojana sobre defensa y protección del menor”, Anuario Jurídico de La Rioja, núm. 12, 2007.
BARCELÓ I SERRAMALERA, M., La Ley Orgánica. Ámbito material y posición en el sistema de fuentes, Barcelona, 2004.
CABELLOS ESPIÉRREZ, M. A., “La relación derechos-Estado Autonómico en la Sentencia sobre el Estatuto valenciano”, Revista d’estudis autonòmics i federals, núm. 7, 2008.
COBREROS MENDAZONA, E., “Artículo 149.1.16.ª”, en RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M. Y CASAS BAAMONDE, M. E. (DIR.), Comentarios a la Constitución Española, Tomo II, Las Rozas, 2018.
CONTRERAS CASADO, M., “Las reformas de los Estatutos de Autonomía. Viejos y nuevos tiempos en la construcción del Estado autonómico”, Anuario jurídico de la Rioja, núm. 11, 2006.
DE PALMA DEL TESO, A., “Las competencias de la Generalitat de Cataluña en materia de protección pública de menores”, Revista d’estudis autonòmics i federals, núm. 5, 2007.
DÍAZ GONZÁLEZ, G. M., “Las competencias exclusivas del Estado ex artículo 149.1.18.ª de la Constitución y la disciplina de la producción normativa”, REALA. Nueva Época, núm. 10, 2018.
DÍAZ REVOIRO, F.J., “Comunidades Autónomas y Educación”, Revista Jurídica de Castilla La-Mancha, núm. 32, 2002.
DIEGO CASALS, J. L., Las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de educación, Oñati, 1989.
LÓPEZ GUERRA, L., “La distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas en materia de educación”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 7, 1983.
MARTÍNEZ GARCÍA, C., “Distribución territorial de competencias en el sistema de protección a la infancia y la adolescencia en España: el encuadre normativo de la pobreza infantil en nuestra legislación”, Presupuesto y gasto público, núm. 98, 2020.
MONTERO CARO, M. D., “Fundamentos Constitucionales de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Especial referencia al ámbito andaluz”, Revista jurídica de los Derechos Sociales, Vol. 3, núm. 1, 2013.
MUÑOZ MACHADO, S., Tratado de Derecho administrativo y Derecho público general III, Madrid, 2009.
PEMÁN GAVÍN, J., “La cláusula de igualdad en las condiciones básicas”, en RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M. Y CASAS BAAMONDE, M. E. (DIR.), Comentarios a la Constitución Española, Tomo II, Las Rozas, 2018.
RAVETLLAT BALLESTÉ, I. “Competencias autonómicas en materia de atención a la infancia y la adolescencia: estudio al hilo del artículo 166.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña”, Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 21, abril 2015.
RIPOL CARULLA, S., “Artículo 149.1.2.ª”, en RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M. Y CASAS BAAMONDE, M. E. (DIR.), Comentarios a la Constitución Española, Tomo II, Las Rozas, 2018.
SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, J. J., “Bases constitucionales de una posible política sanitaria en el Estado autonómico”, Fundación Alternativas, Documento de trabajo 89/2006, Madrid, 2006, disponible en http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/xmlim-port-x7vLy7.pdf (Consultado en mayo de 2021).
TORNOS MAS, J., “Sistema de Seguridad Social versus Sistema Nacional de Salud”, DS: Derecho y salud, Vol. 10, núm. 1, 2002.
OTRAS FUENTES
Declaración del Tribunal Constitucional de 1 de julio de 1992.
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados núm. 353, de 7 de abril de 2021, disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-353.PDF#page=2 (Consultado en mayo de 2021).
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados núm. 95, de 15 de abril de 2021, disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-95.PDF#page=17 (Consultado en mayo de 2021).
Diario de Sesiones del Senado núm. 208, de 6 de mayo de 2021, disponible en https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/DS/CO/DS_C_14_208.PDF (Consultado en mayo de 2021).
Enmienda transaccional presentada al Proyecto de LOPIVI en el Senado: https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=99363 (Consultado en mayo de 2021).
Enmienda transaccional presentada al Proyecto de LOPIVI en el Senado: https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=99364 (Consultado en mayo de 2021).
Enmiendas presentadas al Proyecto de LOPIVI: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-22-2.PDF#page=1 (Consultado en mayo de 2021).
Jurisprudencia constitucional sobre el artículo 149.1 y 2 CE (Prontuario), abril de 2018, disponible en http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/InformacionRelevante/Jurisprudencia%20en%20materia%20competencial.pdf (Consultado en mayo de 2021).
1. Véase el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados núm. 353, de 7 de abril de 2021, disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-353.PDF#page=2 (Consultado en mayo de 2021).
2. Una posición similar fue expresada por la Diputada del GP EH-Bildu en el Congreso, Sra. Aizpurua Arzallus, al señalar que “esta ley invade competencias reconocidas por los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas vasca y navarra en al menos siete artículos, en cuestiones que se refieren a los ámbitos educativos, sanitarios y policiales”. Véase el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados núm. 95, de 15 de abril de 2021, disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-95.PDF#page=17 (Consultado en mayo de 2021).
3. Véase el Diario de Sesiones del Senado núm. 208, de 6 de mayo de 2021, disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/SEN/DS/CO/DS_C_14_208.PDF (Consultado en mayo de 2021).
4. Estas enmiendas fueron presentadas con número de registro 97937 y 97938 a las 11h25 de la mañana, con el debate del proyecto en el Pleno ya comenzado (a las 9h00), por parte del GP Socialista en el Senado, el GP Popular, el GP Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, el GP Vasco, el GP Izquierda Confederal, el GP Nacionalista y el GP Mixto (a la segunda se sumó también el GP Ciudadanos). Pueden consul-tarse en los siguientes enlaces: https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=99363 (Consultado en mayo de 2021) y https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=99364 (Consultado en mayo de 2021).
5. Este carácter ordinario, como es sabido, tiene un impacto directo en el reparto competencial, puesto que la reserva formal de Ley Orgánica impediría a las Comunidades Autónomas regular estas materias. De hecho, cabe preguntarse si estas leyes especiales han de ser vistas “como pieza del sistema de fuentes o bien como norma de carácter competencial” (BARCELÓ I SERRAMALERA, M., La Ley Orgánica. Ámbito material y posición en el sistema de fuentes, Barcelona, 2004, pp. 50-51). La razón es sencilla: si la propia CE establece que ciertas materias solo pueden ser reguladas por medio de una Ley Orgánica (81.1 CE) y para aprobar este tipo de normas es preceptiva la intervención del Congreso de los Diputados (81.2 CE) podría dudarse si las materias recogidas en dicho art. 81.1 CE constituyen nuevas atribuciones competenciales al Estado, adicionales a los títulos establecidos en los arts. 148 y 149 CE, algo que el TC tradicionalmente ha rechazado.
6. La Disposición Final 18.ª recalca que los Estatutos de Autonomía forman parte del “cuerpo constitucional”, con lo que se refiere sin duda al “bloque de constitucionalidad”. Creemos que dichos conceptos deben ser cuidadosamente diferenciados. Mientras que el “cuerpo constitucional” de un Estado emana del poder soberano –en nuestro caso, reconocido al pueblo español en su conjunto (art. 1.2 CE)–, los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas no derivan de un poder soberano, sino de un poder autónomo y representativo que existe únicamente, como la propia norma estatutaria, por mandato constitucional. Ello no obsta para que los Estatutos de Auto-nomía formen parte, como decíamos, del “bloque de constitucionalidad”, es decir, del conjunto de normas lógicamente necesarias para determinar, en algunos casos, la adecuación de otra norma con rango de ley a la CE, un concepto con una finalidad práctica muy concreta (art. 28.1 LOTC). No dota a los Estatutos de Autonomía de naturaleza constitucional lo que implica, por ejemplo, que “el Estatuto de Autonomía, al igual que el resto del ordenamiento jurídico, debe ser interpretado siempre de conformidad con la Constitución y que, por ello, los marcos competenciales que la Constitución establece no agotan su virtualidad en el momento de aprobación del Estatuto de Autonomía, sino que continuarán siendo preceptos operativos en el momento de realizar la interpretación de los preceptos de éste a través de los cuales se realiza la asunción de competencias por la Comunidad Autónoma” (STC 18/1982, de 4 de mayo).
7. STC 13/1992, de 6 febrero, STC 45/1991, de 28 febrero, o STC 36/2021, de 18 febrero entre otras.
8. Como ha señalado la doctrina, “el grado de transversalidad de este tipo de materias [protección de menores] hace que el ejercicio de las competencias autonómicas incida, casi inevitable-mente, en ámbitos de competencia total o parcialmente estatal, y que ambas normativas deban, con mejor o peor fortuna, y con mayor o menor grado, según los casos, de armonía, convivir necesariamente de cara a su plena regulación” (vid. BARBER CÁRCAMO, R. Y PASCUAL MEDRANO, A., “La nueva legislación riojana sobre defensa y protección del menor”, Anuario Jurídico de La Rioja, núm. 12, 2007, pp. 42 y ss.). Estos mismos autores recuerdan que la cláusula de supletoriedad del art. 149.3 CE no puede entenderse, según el TC, “como un título competencial general a disposición del Estado. De tal forma que si el Estado carece de un título competencial específico, las normas que dicte con el único propósito de crear Derecho supletorio del de las Comunidades Autónomas estarían viciadas de incompetencia […]”.
9. STC 8/2016, de 21 de enero, F.J. 3.
10. La protección a la infancia y la adolescencia se ha incardinado tradicionalmente por las CC.AA dentro de la más amplia actividad de “asistencia social”, en relación con el art. 148.1.20.ª CE. vid. in extenso MARTÍNEZ GARCÍA, C., “Distribución territorial de competencias en el sistema de protección a la infancia y la adolescencia en España: el encuadre normativo de la pobreza infantil en nuestra legislación”, Presupuesto y gasto público, núm. 98, 2020, pp. 113 y ss.
11. Estos títulos competenciales transversales, que dan cobertura al conjunto de la LOPIVI, son especialmente complejos de interpretar, puesto que pueden afectar a una multitud de sectores y materias Ello no ha frenado su frecuente invocación autónoma por parte del Estado para justificar disposiciones normativas difícilmente cubiertas por otros títulos competenciales, lo que ha motivado a su vez una intensa labor de interpretación por parte del TC. La LOPIVI es solo un ejemplo más de ello. Según algunos autores, “son competencias transversales u horizontales aquellas que dan lugar a regulaciones o intervenciones jurídicas que afectan no sólo al título competencial que se ejerce, sino también a otras diversas materias, aunque no exista una conexión inmediata con las mismas”. Por ejemplo, los arts. 149.1.1.ª, 13.ª y 23.ª (MUÑOZ MACHADO, S., Tratado de Derecho administrativo y Derecho público general III, Madrid, 2009, p. 377). La “transversalidad” del título no debe ser entendida como una causa que legitime la alteración del orden de competencias ordinario o que permita regular de manera sustantiva las materias sobre las que dichos títulos puedan llegar a incidir. El TC ha negado esta interpretación expansiva de la “horizontalidad” o “transversalidad”, que solo puede ser entendida por tanto en un sentido meramente descriptivo.
12. Para el deslinde de las competencias entre Estado y CC.AA resulta especialmente útil e ilustrativo consultar el documento “Jurisprudencia constitucional sobre el artículo 149.1 y 2 CE (Prontuario)”, abril de 2018, disponible en: http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/InformacionRelevante/Jurisprudencia%20en%20materia%20competencial.pdf (Consultado en mayo de 2021).
13. PEMÁN GAVÍN, J., “La cláusula de igualdad en las condiciones básicas”, en RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M. Y CASAS BAAMONDE, M. E. (DIR.), Comentarios a la Constitución Española, Tomo II, Las Rozas, 2018, pp. 1222-1223.
14. Ibidem, 1212.
15. Según PEMÁN GAVÍN, “el constituyente quiso dejar también en manos del Estado un resorte competencial genérico que permite subsanar las posibles omisiones o ‘huecos’ de la lista de competencias sectoriales en aspectos relevantes desde el punto de vista de los derechos constitucionales”. Se ha referido así a esta cláusula como “una especie de ‘comodín’ o último resorte competencial (quizás el penúltimo, pues el último vendría dado por las leyes de armonización) movilizable cuando se detectan necesidades sociales novedosas que es preciso abordar desde una óptica nacional y en relación con las cuales se carece de apoderamientos competenciales específicos” (Ibidem, pp. 1213 y 1222).
16. PEMÁN GAVÍN se refiere al “intenso debate interno” en el seno del TC sobre el alcance de este artículo y al “amplísimo recorrido que tiene la cláusula” (Ibidem, pp. 1214 y 1221).
17. Por ejemplo, en relación con las obligaciones de colegiación, el TC ha señalado que “la competencia para la regulación básica de los colegios profesionales que el art. 149.1.18 CE atribuye al Estado no excluye a priori que una determinada prescripción dictada en ejercicio de su competencia para regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas, por afectar, además, al contenido primario de un derecho constitucional, pueda ser una condición básica que tienda a garantizar la igualdad en el ejercicio de derechos y deberes” (por todas, Vid. STC 3/2013, de 17 de enero, F.J. 8). En un sentido similar, Vid. STC 211/2014, de 18 de diciembre, F.J. 3 en relación con el derecho a la salud; STC 111/2012, de 24 de mayo, F.J. 5. en materia de educación; o STC 319/1993, de 27 de octubre, F.J. 5; STC 251/2006, de 26 de marzo, F.J. 11., en relación con las garantías frente a la expropiación.
18. PEMÁN GAVÍN, J., op. cit., p. 1213.
19. Ibidem, p. 1220.
20. STC 18/2016, de 4 de febrero, F.J. 7.
21. Ibidem, F.J. 8.
22. Ídem. Sobre las competencias estatales y autonómicas en materia de dependencia y una referencia al art. 149.1.1.ª CE como título legitimador de la legislación estatal, Vid. MONTERO CARO, M. D., “Fundamentos Constitucionales de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Especial referencia al ámbito andaluz”, Revista jurídica de los Derechos Sociales, Vol. 3, núm. 1, 2013, pp. 136 y ss.
23. STC 18/2017, de 2 de febrero, F.J. 4.
24. PEMAN GAVÍN, J., op. cit., p. 1220.
25. STC 188/2001, de 20 de septiembre, F.J. 13.; STC 1/2011, de 14 de febrero, F.J. 9.
26. Por ejemplo, en relación con la AEPD y la atribución de funciones y potestades – de información, inspección y sanción) a dicha agencia– (STC 290/2000, de 30 de noviembre, F.J. 14); con la Oficina estatal del Censo Electoral (STC 154/1988, de 21 de julio, F.J. 3); o con el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia (STC 290/2000, de 30 de noviembre, F.J. 13).
27. Se trata de un concepto distinto a la “legislación básica”. Mientras que esta última exige una cierta complementariedad entre el Estado y las CC.AA, entre unos principios generales y su desarrollo o concreción posterior por parte de cada Comunidad Autónoma, las “condiciones básicas” señaladas en el art. 149.1.1.ª CE corresponden en exclusiva al Estado. No exigen ningún tipo de desarrollo normativo por parte de las CC.AA, sino que se limitan a la regulación que de ellas haga el Estado (STC 61/1997, de 20 de marzo, F.J. 7), como tope a la actuación de las CC.AA.
28. No se trata por tanto de una actividad regulatoria plena, sino de una actuación de condicionamiento (STC 173/1998, de 23 de julio, F.J. 9). En relación con su contenido, las “condiciones básicas” se refieren al “contenido primario (STC 154/1988) del derecho, a las posiciones jurídicas fundamentales (facultades elementales, límites esenciales, deberes fundamentales, prestaciones básicas, ciertas premisas o presupuestos previos…)” (STC 61/1997, de 20 de marzo, F.J. 8); o aquellos “criterios que guardan una relación necesaria e inmediata con aquéllas, tales como el objeto o ámbito material sobre el que recaen las facultades que integran el derecho […]; los deberes, requisitos mínimos o condiciones básicas en que ha de ejercerse un derecho (SSTC 5/1981, fundamento jurídico 26; 37/1981, fundamento jurídico 2); los requisitos indispensables o el marco organizativo que posibilitan el ejercicio mismo del derecho (como la inscripción censal para el derecho de sufragio; STC 154/1988, fundamento jurídico 3); etc.” (STC 61/1997, de 20 de marzo, F.J. 8).
29. Ibidem, F.J. 7.; o STC 111/2012, de 24 de mayo, F.J. 6.
30. Esta igualdad no puede ser entendida como una “igualdad formal absoluta” o una “identidad de las situaciones jurídicas de todos los ciudadanos en cualquier zona del territorio nacional (lo que por otra parte sería incompatible con la opción por un Estado organizado en la forma establecida en el título VIII de la Constitución)” sino como un “mínimo común denominador [para el ejercicio de un derecho o deber]”, que debe ser interpretado además de forma proporcionada (Vid. STC 37/1987, de 26 de marzo, F.J. 3.; STC 135/2006, de 27 de abril, F.J. 2.). Esto último no siempre ha sido aplicado por el propio TC (Vid. CABELLOS ESPIÉRREZ, M. A., “La relación derechos-Estado Autonómico en la Sentencia sobre el Estatuto valenciano”, Revista d’estudis autonòmics i federals, núm. 7, 2008, p. 119).
31. Se trata solamente de “los derechos constitucionales en sentido estricto, así como los deberes básicos”. De ello se deriva, por ejemplo, que el art. 149.1.1.ª CE no ampara el establecimiento de condiciones básicas para el ejercicio de derechos reconocidos en los Estatutos de Autonomía u otras normas autonómicas “que no reproduzcan los derechos constitucionales” (STC 61/1997, de 20 de marzo, F.J. 7.; STC 247/2007, de 12 de diciembre, F.J. 17).
32. En este sentido, resulta más acertada la invocación de este título competencial que aquel que habilita al Estado para establecer la legislación civil sin perjuicio de los regímenes forales. Este último fue empleado históricamente por el Estado para intentar uniformizar la protección a la infancia y la adolescencia pese a la asunción de competencias específicas en esta materia por diversas CC.AA. Sin embargo, genera más problemas en este ámbito que el propio art. 149.1.1.ª CE, específicamente pensado por el poder constituyente para garantizar dichas condiciones comunes básicas en el ejercicio de derechos y deberes. Dichos problemas han sido analizados por DE PALMA DEL TESO, A., “Las competencias de la Generalitat de Cataluña en materia de protección pública de menores”, Revista d’estudis autonòmics i federals, núm. 5, 2007, pp. 413-445. Sobre la aplicación del art. 149.1.1.ª CE en relación con principios rectores incluidos en el Capítulo 3, Título I CE, véase también la STC 18/2016, de 4 de febrero, F.J. 7.; o la STC 18/2017, de 2 de febrero, F.J. 4.
33. Como es sabido, el art. 39.4 CE es uno de los preceptos constitucionales que expresamente se remiten al Derecho internacional para fijar un estándar de protección: “los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.
34. Pueden citarse como ejemplos relativamente claros de “condiciones básicas” para el ejercicio de esta actividad de protección los arts. 9.2, 10.1, 11 LOPIVI o, fuera del Título I de la ley, el art. 20 LOPIVI.
35. Véanse, entre otros, los arts. 17.2 y 17.3, 22 o 26 LOPIVI.
36. En relación con esta necesidad de vertebrar un mínimo común para la protección de la infancia y la adolescencia, merece una mención específica la Estrategia nacional para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia (art. 21 LOPIVI). Dicha Estrategia parece plenamente alineada con la finalidad y el contenido del art. 149.1.1.ª CE.
37. Véanse por ejemplo las enmiendas núm. 41, 49 o 50 al Proyecto de LOPIVI en el Congreso.
38. El fin de asegurar una mínima igualdad en el ejercicio de derechos y deberes por parte del Estado no puede interpretarse entonces como un título que permita “vaciar el contenido de las numerosas competencias legislativas atribuidas a las CC.AA cuyo ejercicio incida, directa o indirectamente, sobre los derechos y deberes garantizados por la misma” (STC 37/1987, de 26 de marzo, F.J. 9.). No es ni puede “operar como una especie de título horizontal, capaz de introducirse en cualquier materia o sector del ordenamiento por el mero hecho de que pudieran ser reconducibles, siquiera sea remotamente, hacia un derecho o deber constitucional” (STC 61/1997, de 20 de marzo, F.J. 7.). El Estado tampoco puede, por esta vía, “pretender alterar el sistema de reparto constitucional [ni] establecer el régimen jurídico completo de la materia, regulación acabada que corresponde, con el límite de tales condiciones básicas de dominio estatal, al poder público que corresponda según el sistema constitucional de distribución de competencias” (STC 173/2012, de 15 de octubre, F.J. 5.).
39. STC 61/1997, de 20 de marzo, F.J. 7.
40. Así lo daban a entender alguna de las enmiendas presentadas en el Congreso al Proyecto de LOPIVI. Por ejemplo, la enmienda núm. 38 o, en un sentido parcialmente divergente, la enmienda núm. 39, ambas presentadas por el GP Vasco (“la utilización por parte de la Administración del Estado de este instrumento de planificación de actuaciones en materia de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia que, por su carácter marcadamente transversal, penetra en ámbitos competenciales autonómicos (por ej. la política familiar, los servicios sociales o el deporte y el ocio) vulnera las competencias autonómicas en esas materias al invadirlas y recentralizarlas en el ámbito estatal […]”; “el carácter transversal de esta Estrategia, en la que se ven concernidas varias competencias autonómicas de carácter exclusivo y otras de desarrollo legislativo y ejecución, impide su centralización en órganos estatales, puesto que ello constituiría una extralimitación competencial por parte del Estado)”. Pueden consultarse en este enlace: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-22-2.PDF#page=1 (Consultado en mayo de 2021).
41. Véase el estudio llevado a cabo por RAVETLLAT BALLESTÉ sobre la incorporación de esta competencia en diversos Estatutos de Autonomía, con atención especial al Estatuto de Autonomía de Cataluña (RAVETLLAT BALLESTÉ, I. “Competencias autonómicas en materia de atención a la infancia y la adolescencia: estudio al hilo del artículo 166.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña”, Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 21, abril 2015, pp. 159-201).
42. BAÑO LEÓN, J. M., “Artículo 149.1.18.ª”, en RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M. Y CASAS BAAMONDE, M. E. (DIR.), Comentarios a la Constitución Española, Tomo II, Las Rozas, 2018, p. 1376.
43. STC 50/1999, de 6 de abril, F.J. 3.
44. BAÑO LEÓN, J. M., op. cit., p. 1376.
45. STC 2/1981, de 28 de julio, F.J. 5.
46. Ídem.
47. Por todas, STC 197/1996, de 28 de noviembre, F.J. 5.
48. STC 50/1999, de 6 de abril, F.J. 3, con cita de la anterior STC 227/1988, de 29 de noviembre. Aunque la jurisprudencia constitucional ha distinguido entre la regulación básica del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el establecimiento de un procedimiento administrativo común, que considera reservado por completo al Estado (STC 23/1993, de 21 de enero, F.J. 3), parte de la doctrina ha señalado la estrecha relación entre ambas competencias y la asimilación de este procedimiento administrativo común a una normativa básica en materia de procedimiento (BAÑO LEÓN, J. M., op. cit., p. 1378).
49. STC 76/1983, de 5 de agosto, F.J. 38.
50. STC 227/1988, de 29 de noviembre, F.J. 21.
51. STC 76/1983, de 5 de agosto, F.J. 18.
52. Esto incluye principios generales para el ejercicio de la potestad reglamentaria de las CC.AA, es decir, “directrices, criterios orientativos y pautas de actuación” para la elaboración de normas autonómicas, como los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia, etc. (STC 91/2017, de 6 de julio, F.J. 6). Ello no aplica a la actividad legisladora y las iniciativas legislativas de las CC.AA, que quedan fuera de este posible condicionamiento básico. Tampoco permite “distribuir poderes normativos entre las instituciones autonómicas, en general, y para asignar, quitar, limitar o repartir la potestad reglamentaria en las Comunidades Autónomas, en particular” (STC 55/2018, de 24 de mayo, F.J. 5 y 7). Vid. in extenso DÍAZ GONZÁLEZ, G. M., “Las competencias exclusivas del Estado ex artículo 149.1.18.ª de la Constitución y la disciplina de la producción normativa”, REALA. Nueva Época, núm. 10, 2018, pp. 80-95.
53. STC 130/2013, de 4 de junio, F.J. 9.
54. Ibidem, F.J. 6. Esto último se ha aplicado especialmente para regular normas básicas aplicables a las entidades locales o a las corporaciones de Derecho Público, como colegios profesionales o Cámaras de comercio (STC 20/1988, de 18 de febrero, o STC 206/2001, de 22 de octubre).
55. El TC incluye entre estos últimos, por ejemplo, “la asignación equitativa de los recursos a través del gasto público (art. 31.2 CE), la subordinación de toda la riqueza del país al interés general (art. 128.1 CE), la programación y ejecución del gasto público conforme a los principios de eficiencia y economía (art. 31.2 CE), la estabilidad presupuestaria (art. 135 CE), la prevención de eventuales distorsiones del funcionamiento del mercado, la coherencia y coordinación de la política subvencional de todas las Administraciones públicas, la lucha contra el fraude y la corrupción en la gestión de los fondos públicos, así como el incremento de la transparencia, el control y la evaluación del gasto subvencional” (STC 130/2013, de 4 de junio, F.J. 6).
56. STC 50/1999, de 6 de abril, F.J. 3.
57. Ídem.
58. STC 55/2018, de 24 de mayo, F.J. 7.
59. STC 227/1988, de 29 de noviembre, F.J. 24.
60. STC 33/2018, de 12 de abril, F.J. 11 y 12.
61. La relación entre los títulos competenciales establecidos en el art. 149.1.18.ª y el ante-riormente citado art. 149.1.1.ª (condiciones básicas para el ejercicio de derechos y deberes constitucionales) resulta compleja. El primero se limita a los mecanismos procedimentales necesarios para garantizar los derechos frente a la Administración. El segundo, en cambio, resulta potencialmente más amplio en cuanto a su alcance y eficacia transversal, pero queda subordinado a otros títulos más específicos cuando sean de aplicación. Sea como fuere, uno u otro otorgan cobertura competencial suficiente a gran parte de los preceptos establecidos en la LOPIVI. La duda se produce en sectores como los servicios sociales, el deporte y el ocio o los centros de protección de menores (como parte de la protección a la infancia), en los que pueda defenderse la prevalencia de los títulos competenciales autonómicos específicos sobre el citado art. 149.1.1.ª CE. Sobre ellos se centró la principal controversia política en el Congreso y el Senado. De hecho, son expresamente mencionados en la actual Disposición Final 18.ª, tras la última enmienda transaccional aprobada (“[…] De manera particular, los capítulos II, III, VII y IX del título III de esta Ley Orgánica se entenderán sin perjuicio de la legislación que dicten las Comunidades Autónomas en virtud de sus competencias en materia de política familiar, asistencia social y deporte y ocio”).
62. En ese sentido, no basta que el Estado esgrima la protección de la infancia como fin legitimador, por sí mismo, de una legislación básica uniforme del régimen jurídico aplicable a las Administraciones Públicas, puesto que este fin también podría conseguirse por medio de disposiciones autonómicas. Pero sí podría esgrimir quizás otros intereses.
63. Se presentaron en su día diversas enmiendas al art. 5 LOPIVI, basadas en la falta de cobertura competencial por parte del Estado para establecer y regular los contenidos que esta formación debe incluir. Sin embargo, en otras ocasiones, el TC ha señalado que “las acciones formativas que se realicen en el seno de estas Administraciones deberán encuadrarse, desde la perspectiva del orden constitucional de competencias, en las materias ‘bases … del régimen estatutario de sus funcionarios’ o ‘legislación laboral’, según que la relación de los empleados públicos con la Administración sea de carácter funcionarial, estatutario o laboral” (STC 190/2002, de 17 de octubre, F.J. 8).
64. RIPOL CARULLA, S., “Artículo 149.1.2.ª”, en RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M. Y CASAS BAAMONDE, M. E. (DIR.), Comentarios a la Constitución Española, Tomo II, Las Rozas, 2018, p. 1125.
65. La regulación sobre nacionalidad y el estatuto jurídico asociados a ella (derechos, deberes, etc.) no tiene por qué ser uniforme, pero tampoco puede fragmentarse, parcelarse o manipularse arbitrariamente por parte del legislador según la materia afectada (Declaración del TC de 1 de julio de 1992, F.J. 5).
66. STC 31/2010, de 28 de junio, F.J. 83.
67. Es decir, “la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado”, según dispone el art. 2 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo. El TC ha establecido que la creación o regulación por parte de las CC.AA de un derecho de asilo propio, para la ciudadanía residente en su territorio y cuya efectividad podría ser reclamada ante la propia Comunidad Autónoma, “contraviene el régimen constitucional de distribución de competencias, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en esta materia (art. 149.1.2 CE) […] al no disponer la comunidad autónoma de competencia alguna sobre el derecho de asilo […]” (STC 158/2019, de 12 de diciembre, F.J. 6, en relación con la Ley autonómica de Aragón 8/2018, de actualización de los derechos históricos de Aragón).
68. STC 31/2010, de 28 de junio, F.J. 83.
69. STC 87/2017, de 4 de julio, F.J. 4 y STC 134/2017, de 16 de noviembre, F.J. 3.
70. STC 31/2010, de 28 de junio, F.J. 83; doctrina reiterada en la STC 26/2013, de 31 de enero, F.J. 5; STC 154/2013, de 10 de septiembre, F.J. 5; y STC 87/2017, de 4 de julio, F.J. 4.
71. Esto último no fue aplicado, en el caso de la sanidad, cuando diversas CC.AA trataron de equiparar los derechos sanitarios de extranjeros y nacionales. Estas medidas fueron declaradas inconstitucionales por el TC por no respetar la distribución de competencias. Según el TC, la determinación de quién puede ser beneficiario de las prestaciones sanitarias y cuáles deban ser esas prestaciones pertenece a la legislación básica en materia de salud, Más concretamente, al “núcleo de lo básico”, cuya competencia recae en el Estado (STC 136/2012, de 19 de junio, F.J. 5).
72. STC 31/2010, de 28 de junio, F.J. 83, STC 87/2017, de 4 de julio, F.J. 4, STC 134/2017, de 16 de noviembre, F.J. 3, ya citadas anteriormente.
73. STC 31/2010, de 28 de junio, F.J. 83.
74. Señaladamente, las enmiendas núm. 39 y 40, ya citadas anteriormente, disponibles en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-22-2.PDF#page=1 (Consultado en mayo de 2021).
75. Este artículo otorgaría cobertura competencial al Capítulo VI del Título III (relativo a la sensibilización, prevención y detección precoz de la violencia sobre la infancia y la adolescencia en el ámbito sanitario) y las Disposiciones Finales 13.ª (modificación de la ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica) y 14.ª LOPIVI (modificación de la ley de ordenación de profesiones sanitarias).
76. Este título otorgaría cobertura a la Disposición Final 5.ª LOPIVI (modificación de la Ley General de Publicidad).
77. Este artículo legitimaría al Estado para aprobar los Capítulos IV y V del Título III de la LOPIVI, relativos a la sensibilización, prevención y detección precoz de la violencia sobre la infancia y la adolescencia en el ámbito educativo y de la educación superior.
78. Este mandato podría afectar a la llamada “administración de la administración de Justicia”, es decir, “todo lo relacionado con los medios personales y materiales que sirven de ayuda o auxilio para el ejercicio de la función jurisdiccional”, más que a la administración de Justicia en sí (STC 56/1990, de 29 de marzo, F.J. 4.). Como tal, podría considerarse que invade las competencias autonómicas asumidas sobre la gestión material en el ámbito de la justicia.
79. El TC aclaró muy pronto que la “alta inspección” no se refiere a una inspección concreta de los servicios o con un control sanitario de establecimientos o actividades relevantes para la salud. Este tipo de inspección corresponde a los órganos autonómicos competentes o estatales, según resulte de la distribución de competencias. En cambio, “la alta inspección constituye una competencia estatal de vigilancia [del cumplimiento de la legislación del Estado], pero no un control genérico e indeterminado [de la acción administrativa de las Comunidades], que implique dependencia jerárquica de las Comunidades Autónomas respecto a la Administración del Estado, sino un instrumento de verificación o fiscalización [que permite al Estado comprobar que su legislación es cumplida efectivamente por los ejecutores auto-nómicos e interpretada conforme a pautas uniformes], mediante la elevación de informes o actas de conformidad o de infracción de la legislación del Estado […], que puede llevar en su caso a instar la actuación de los controles constitucionalmente establecidos en relación con las Comunidades Autónomas, pero no a sustituirlos convirtiendo a dicha alta inspección en un nuevo y autónomo mecanismo directo de control” (STC 32/1983, de 28 de abril, F.J. 2; STC 42/1983, de 20 de mayo, F.J. 3 y 5; o STC 22/2012, de 16 de febrero, F.J. 3).
80. STC 98/2004, de 25 de mayo F.J. 7; STC 22/2012, de 16 de febrero, F.J. 3 y STC 136/2012, de 19 de junio, F.J. 5.
81. SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, J. J., “Bases constitucionales de una posible política sanitaria en el Estado autonómico”, Fundación Alternativas, Documento de trabajo 89/2006, Madrid, 2006, pp. 24-25 disponible en: http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/xmlimport-x7vLy7.pdf (Consultado en mayo de 2021). De esta forma, el sistema sanitario debe establecer unas condiciones uniformes de protección de la salud de los ciudadanos con la finalidad de asegurar la satisfacción del principio de igualdad. El alcance de este principio es doble. En un sentido formal, hace necesario garantizar el acceso de todos los españoles a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. En sentido material, el significado de la igualdad en relación con las prestaciones sanitarias debe interpretarse a la luz del artículo 9.2 CE, pudiendo adoptarse medidas de discriminación positiva, consistente en la concesión de un trato de favor a un grupo determinado de personas en situación de desigualdad real, para obtener su equiparación al resto de los ciudadanos (art. 12 LGS).
82. Como ha señalado la doctrina, “a partir de 1992, esta última posibilidad se materializó ya para todas las Comunidades Autónomas en todo el ámbito sanitario (incluido el de las prestaciones sanitarias derivadas del sistema de la Seguridad Social)” (COBREROS MENDAZONA, E., “Artículo 149.1.16.ª”, en RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M. Y CASAS BAAMONDE, M. E. (DIR.), Comentarios a la Constitución Española, Tomo II, Las Rozas, 2018, p. 1356). No obstante, debe tenerse en cuenta que el art. 49 LGS prevé que cada Comunidad Autónoma organice sus Servicios de Salud –uno por cada Comunidad–, conforme a un “sistema sanitario coordinado e integral” (art. 56 LGS) y a través de demarcaciones territoriales, denominadas “áreas de salud” (cfr. arts. 56-69 LGS). Para la constitución de estas demarcaciones la LGS impone unas pautas organizativas, que pueden resumirse en la determinación de una estructura desconcentrada, que permita la participación de las corporaciones locales y de los ciudadanos en su dirección.
83. Las bases de la sanidad comprenden además de las normas que establecen el diseño fundamental del sistema sanitario general, las actuaciones de carácter ejecutivo, siempre que estén previstas con anterioridad y con especificación de su carácter de básico. Estas bases se refieren a la “sanidad interior” por exclusión de la “sanidad exterior” que previamente es mencionada en el mismo apartado (STC 32/1983, de 28 de abril, F.J. 2).
84. STC 98/2004, de 25 de mayo, F.J. 6.
85. STC 136/2012, de 19 de junio, F.J. 5 y STC 71/2014, de 6 de mayo, F.J. 7.
86. Aunque la LGS tiene condición de norma básica, no lo es en lo que se refiere al desarrollo de las funciones de inspección: pruebas, investigaciones, exámenes y toma de muestras. Por otro lado, tampoco es básico lo que se refiere a la organización, funcionamiento y gestión de las áreas de salud.
87. COBREROS MENDAZONA, E., op. cit., p. 1360. La competencia estatal en materia de coordinación es “un título que puede dar origen a actuaciones de tipo normativo y de tipo ejecutivo, incluyendo también facultades para la organización de los entes que las desarrollen”. Es una variedad de la colaboración que “conlleva un cierto poder de dirección, consecuencia de la posición de superioridad en que se encuentra el que coordina respecto al coordinado” (STC 214/1989, de 21 de diciembre, F.J. 20; STC 109/1998, de 21 de mayo, F.J. 13; STC 194/2004, de 4 de noviembre, F.J. 8 y STC 86/2014, de 29 de mayo, F.J. 5).
88. STC 82/1983, de 20 de octubre, F.J. 2. Como señala el TC en esta misma Sentencia, se trata de un concepto muy próximo, pero distinto, al de las “bases”, lo que configura dos títulos competenciales diferentes a favor del Estado. En ese sentido, la coordinación supone un “plus” frente al establecimiento de bases sanitarias, sin perjuicio del necesario respeto de las competencias legislativas de desarrollo asumidas por las CC.AA (COBREROS MENDAZONA, E., op. cit., p. 1361).
89. STC 82/1983, de 20 de octubre, F.J. 2. En la práctica, el órgano estatal que ha asumido esta competencia de coordinación es el Consejo Interterritorial de Salud, cuya regulación desarrollan los artículos 69 y siguientes de la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, la composición, las funciones y la forma de actuar de este órgano constituyen cuestiones de legalidad ordinaria y no afectan, en realidad, al título competencial establecido por el art. 149.1.16ª CE. El Estado ha desarrollado la competencia de coordinación general en materia sanitaria a través de dicho Consejo Interterritorial, pero podría haberlo hecho por otros medios. Es importante señalar, por tanto, que el “Consejo Interterritorial no es una Conferencia Sectorial, un lugar de encuentro entre Gobierno central y Comunidades Autónomas para tratar de articular fórmulas de colaboración”, sino “un órgano de la Administración central en el que se concreta la función de coordinación que pertenece al Estado”, por lo que es esencial tener en cuenta que “puede ejercer funciones propias de coordinación que no podrían atribuirse a una Conferencia Sectorial” (TORNOS MAS, J., “Sistema de Seguridad Social versus Sistema Nacional de Salud”, DS : Derecho y salud, Vol. 10, núm. 1, 2002, p. 10).
90. Como se recordará, la Disposición Final 18.ª LOPIVI, una vez modificada, señala que “el capítulo VI del título III y las disposiciones finales decimotercera y decimocuarta se dictan al amparo del artículo 149.1.16.ª CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación general de la sanidad, respetando, en todo caso, las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas en este ámbito por sus respectivos Estatutos de Autonomía” (esta última parte fue la incluida en el último momento en el Senado por vía de enmienda transaccional).
91. Una vez elaborado el protocolo, podrá valorarse si este infringe o no la competencia de desarrollo legislativo asumida por las CC.AA o, por el contrario, puede incardinarse en las bases y las medidas de coordinación general reservadas al Estado. La mera previsión en la LOPIVI de su futura aplicación a los centros sanitarios no debería considerarse contraria al régimen competencial establecido en el art. 149.1.16.ª CE.
92. Como sucede en el caso de la sanidad, el TC también ha empleado el título establecido en el art. 149.1.1.ª CE como elemento de referencia para interpretar el contenido de los títulos competenciales del Estado y de las CC.AA en materia educativa. La regulación por Ley Orgánica de materias conexas puede dar lugar a la incorporación de cláusulas de articulación para que las CC.AA con competencias en la materia puedan modificar o sustituir la regulación estatal, que en cualquier caso no queda derogada pues opera como derecho supletorio para las CC.AA (STC 5/1981, de 13 de febrero, F.J. 23; posteriormente STC 137/1986, de 6 de noviembre, F.J. 3). El Estado debe asegurar “el disfrute en igualdad del derecho a la educación”, haciendo que la normativa básica del Estado esté al servicio de los principios recogidos en los arts. 9.2 y 14 CE (ARAGÓN REYES, M., “Las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas sobre educación”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 98, 2013, p. 198). El Estado también puede establecer normativa básica por medio de reglamentos, como ha señalado reiteradamente el TC (por todas, STC 66/2018, de 21 de junio, F.J. 4).
93. ÁLVAREZ CONDE, E. Y TUR AUSINA, R., Derecho Constitucional (3.ª ed.), Madrid, 2013, p. 789.
94. Véase, en este sentido, DIEGO CASALS, J. L., Las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de educación, Oñati, 1989, pp. 150 y 151.
95. STC 112/2012, de 24 de mayo, F.J. 5, STC 170/2014, de 23 de octubre, F.J. 4, STC 176/2015, de 22 de julio, F.J. 4 y STC 14/2018, de 20 de febrero, F.J. 6, entre otras.
96. STC 66/2018, de 21 de junio, F.J. 4 y STC 14/2018, de 20 de febrero, F.J. 6.
97. STC 77/1985, de 27 de junio, F.J. 15.
98. Por todos, LÓPEZ GUERRA, L., “La distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas en materia de educación”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 7, 1983, pp. 293-333; o DÍAZ REVOIRO, F.J., “Comunidades Autónomas y Educación”, Revista Jurídica de Castilla La-Mancha, núm. 32, 2002, pp. 81-123.
99. LÓPEZ GUERRA, L., op. cit., p. 311.
100. Por ejemplo, la LO 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del art. 143 CE.
101. Precisamente, es una materia que se enumera entre las competencias estatutarias y que supone que la Comunidad asume el desarrollo legislativo y la ejecución. Así se señala expresamente en los Estatutos de Autonomía de Cantabria (art. 28); Castilla-La Mancha (art. 37); Comunidad de Madrid (art. 29); Comunidad Foral de Navarra (art. 47); Galicia (art. 31); La Rioja (art. 10); País Vasco (art. 16); Principado de Asturias (art. 18); y Región de Murcia (art. 16). Mención aparte merecen los Estatutos reformados a partir de 2006: Estatutos de Autonomía valenciano, catalán, balear, andaluz, aragonés, castellano leonés, extremeño y, más recientemente, en 2018, canario. Algún autor ha señalado que esta etapa no ha supuesto una simple reforma de los Estatutos, sino una auténtica refundación de las CC.AA (CONTRERAS CASADO, M., “Las reformas de los Estatutos de Autonomía. Viejos y nuevos tiempos en la construcción del Estado autonómico”, Anuario jurídico de la Rioja, núm. 11, 2006, p. 21).
102. El TC ha considerado como parte de la legislación básica en materia de educación las siguientes: (i) ordenación general del sistema educativo, la fijación de las enseñanzas mínimas, el establecimiento de las condiciones básicas para el desarrollo del art. 27 CE y la alta inspección; (ii) fijación del calendario de aplicación de las leyes estatales en materia educativa o de sus modificaciones; (iii) programación general de la enseñanza no universitaria, cuyo ejercicio debe dejar margen a las CC.AA para completar esa programación e impulsar sus políticas educativas; (iv) identificación de las etapas y especialidades básicas de todo el sistema educativo y, en especial, de la educación básica; (v) determinación de la estructura, las finalidades, los objetivos y la evaluación de la educación primaria, secundaria y bachillerato, con mayor detalle y extensión en el caso de los elementos estructurales; (vi) regulación de los horarios mínimos en general, y en especial en relación con la enseñanza del castellano o de otras asignaturas; (vii) establecimiento de enseñanzas mínimas en lo que respecta a los módulos voluntarios y de adultos, o la fijación de objetivos por bloques temáticos en relación con cada disciplina, materia o asignatura; (viii) criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas o los estándares de aprendizaje evaluables, así como los aspectos básicos del currículum; (ix) datos especiales que deban constar en los cuestionarios de contexto (socioeconómico, cultural, etc.), sin que ello pueda significar la imposición de un único modelo de cuestionario cerrado para todas las CC.AA; o (x) otros aspectos como la educación especial y de alumnos con necesidades específicas, la educación preescolar, la definición de las tareas de los tutores, los conciertos educativos, los criterios de adjudicación de plazas escolares o la equivalencia y homologación de otros títulos. Otros contenidos educativos conexos, en cambio, no formarían parte de la legislación básica. Es decir, aquellos incorporados a la formación del alumnado, pero dirigidos a otros fines principales, como la protección de consumidores y usuarios a través de una mayor formación (STC 15/1989, de 26 de enero, F.J. 6). Vid. in extenso Jurisprudencia constitucional sobre el artículo 149.1 y 2 CE (Prontuario), abril de 2018, disponible en http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/InformacionRelevante/Jurisprudencia%20en%20materia%20competencial.pdf (Consultado en mayo de 2021)
103. STC 68/2018, de 21 de junio, F.J. 5.
104. STC 14/2018, de 20 de febrero, F.J. 5.
105. Estos argumentos fueron esgrimidos, por ejemplo, en las enmiendas núm. 43 a 45 presentadas por el GP Vasco en el Congreso al Proyecto de la LOPIVI.
106. La ausencia de carácter básico de las normas relativas al Plan de Convivencia en las leyes estatales sobre educación (a las que el propio art. 31 de la LOPIVI se remite) sería un problema a la hora de considerar que este precepto de la LOPIVI sí contiene legislación básica. No se cumpliría el criterio formal de reconocimiento del carácter básico en la ley estatal, también empleado por el TC para acotar este concepto.
107. Los contenidos incluidos en los arts. 31.2 y 32 de la LOPIVI, en cambio, sí parecen estrechamente relacionados con la ejecución de las normas en materia de educativa. Regulan con carácter preciso algunas competencias que el Claustro del profesorado y el Consejo Escolar deben ejercer y establecen de manera precisa a quién compete la supervisión de la seguridad y los certificados necesarios para la contratación de personal. La determinación de estos extremos correspondería entonces a las CC.AA, como parte de sus competencias ejecutivas en materia de educación, y no al Estado como parte de la legislación básica.
108. Como se dijo anteriormente, podría considerarse, sin embargo, que una regulación tan extensa de las funciones mínimas equivale materialmente a un desarrollo completo de las mismas, por lo que la adecuación competencial de esta medida resultaría discutible. Con esa interpretación, el margen otorgado a las CC.AA por medio de las expresiones “entre otros aspectos” o “al menos” podría ser considerado ilusorio: el Estado ya habría prefijado todos los aspectos relacionados con las materias en cuestión.