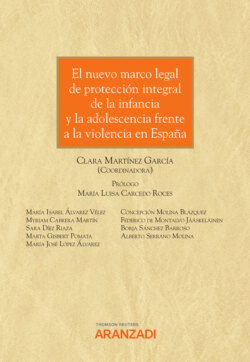Читать книгу El nuevo marco legal de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia en España - Clara Martínez García - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. LA LEY ORGÁNICA COMO INSTRUMENTO NORMATIVO EN NUESTRO SISTEMA CONSTITUCIONAL
ОглавлениеEn nuestro sistema normativo encontramos diferentes tipos de normas con rango de Ley. La inclusión en nuestro entramado de fuentes de las Leyes Orgánicas junto con las Leyes de las Comunidades Autónomas es una de las grandes innovaciones de nuestra Constitución y supuso romper en cierta medida con los esquemas tradicionales sobre la estructura del ordenamiento jurídico, lo que provocó además “en la doctrina graves discrepancias acerca de su naturaleza y ámbito jurídicos y, en consecuencia, también sobre otras importantes cuestiones, como jerarquía normativa, reserva de Ley, derechos fundamentales, etc.”1. Se conoce con el rango de Ley la posición que ocupan las normas inmediatamente inferiores a la Constitución y, en principio, dependientes de ella. Así en la clásica pirámide normativa el vértice superior del ordenamiento estaría presidido por la Constitución y en el escalón inferior y, en estrecha relación con ella por un principio de jerarquía, están situadas las normas a las que el ordenamiento otorga rango de Ley.
En nuestro sistema constitucional tienen rango de Ley las normas emanadas de las Cortes Generales, tanto Leyes Orgánicas como las ordinarias y también tienen ese rango las Leyes que aprueban las Asambleas Legislativas de las CCAA. Son equiparables a la Ley de origen parlamentario los Reales Decretos-Leyes elaborados por el Gobierno del Estado y los Reales Decretos legislativos, dictados por el ejecutivo central, así como los Decretos-Leyes y Decretos legislativos dictados por los ejecutivos autonómicos2. Esta lista se completa siguiendo el art. 27.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con los Tratados Internacionales y los Reglamentos de las Cámaras, de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Todas las normas con rango de Ley en nuestro sistema normativo son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad puesto que están relacionadas con la Constitución por el principio de jerarquía, que queda consagrado por el art. 9.3 CE.
A partir de ahí destacamos para empezar la existencia de un concepto jurídico esencial al tratar sobre nuestros tipos de Leyes que es el de “reserva de Ley”. Las Constituciones suelen contener cláusulas de “reserva de Ley”, como determinación constitucional acerca de qué materias deben ser objeto de regulación por Ley lo que existe en nuestra Constitución en múltiples preceptos. El concepto de reserva de ley es fundamental en nuestro sistema puesto que “entendida la democracia como democracia pluralista, el Parlamento como órgano de representación de todo el pueblo y el Gobierno sólo como órgano de representación de la mayoría, la reserva a la ley de determinadas materias no significa sólo la reserva al órgano más (directamente) democrático, sino también al órgano que por contener la representación de la pluralidad de opciones políticas permite que todas ellas (y no sólo la opción mayoritaria) participen en la elaboración de la norma”. Y este concepto es esencial no sólo en relación con la Ley ordinaria, sino además en el caso de la reserva de Ley orgánica pues se garantiza así que estos instrumentos normativos se elaboren dotados “de las características de contraste, publicidad y libre deliberación que le son propias y que lo diferencian sustancialmente del procedimiento de elaboración normativa gubernamental”3.
El art. 53.1 CE señala la reserva a la Ley de lo que concierne a la libertad y los derechos fundamentales. En cualquier caso, sin ánimo de ser exhaustivos “están reservadas a la Ley la totalidad de las decisiones esenciales que, de cualquier manera, están atribuidas a los poderes públicos, sea cual sea la mate-ria a la que se refieran”4.
Esa remisión a la Ley permite pensar que la materia puede ser regulada tanto por una norma estatal como por una norma de ámbito autonómico según el caso, y aquí debemos tener en cuenta el ámbito competencial, cues-tión que trataremos más adelante. Pero también la Constitución realiza reserva a la Ley Orgánica, esto es, mencionar una serie de competencias materiales que han de revestir forma de Ley Orgánica (art. 81.1 CE) y que la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia constitucional consideran una clase de Ley especializada no por su superior valor jerárquico, sino por el principio de competencia sobre determinadas materias. En cualquier caso, la causa de esta clase de prescripciones está en la idea de sustraer determinadas materias a su regulación por otros tipos normativos con rango de Ley, tanto estatales como autonómicos, así como por reglamento, puesto que se considera que han de ser las Cortes Generales, en cuanto órgano representativo, legislativo y plural quien legisle sobre las mismas.
La decisión constituyente de introducir en el sistema de fuentes la Ley Orgánica fue recibida por la doctrina tanto con interés, como con incertidumbre. Por una parte, los antecedentes en el Derecho español parecían aproximar el nuevo tipo de Ley a la regulación de órganos del Estado, como la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1970 o la Ley Orgánica del Consejo de Estado de 1945. Además, entre las Leyes Fundamentales dictadas durante el régimen del General Franco, tan próximo en el tiempo al momento constituyente, se incluía la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967. Por otro lado, los constituyentes españoles disponían, para inspirarse, del modelo establecido en la Constitución francesa que regula, en el art. 46, las Leyes a las que la Constitución confiere el carácter de orgánicas, para cuya aprobación se establece un procedimiento agravado que el mismo artículo precisa, instituyéndose así un tipo de norma superior al resto de las Leyes. En el texto constitucional español las Leyes Orgánicas estuvieron presentes desde el Anteproyecto y a lo largo del proceso constituyente el contenido de este precepto no se modificó sustancialmente. No obstante, la redacción definitiva, al fin art. 81, se debió a la labor de la Comisión Mixta Congreso-Senado5.
Como decíamos, la novedad sorprendió a algún sector de la doctrina y de los propios parlamentarios, quizá por los antecedentes señalados, a los que se añadían las dudas acerca de la posición de dichas Leyes en el sistema de fuentes. De modo que, aunque la inclusión de las Leyes Orgánicas en la Constitución no resultó un asunto polémico, ni dio lugar a importantes debates en las Cámaras, algunas enmiendas pusieron de manifiesto cierto desconcierto entre los parlamentarios acerca de su alcance y significado6.
En realidad, se trataba de establecer una reserva para la regulación legal de determinadas materias diferenciadas de las demás Leyes por razón del procedimiento de “aprobación, modificación o derogación” que exige mayoría absoluta del Pleno del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto, conforme a las disposiciones del art. 81, precepto que crea la Ley Orgánica, que dispone las materias que deberán regularse por dicha norma y exige la mayoría señalada para su aprobación, lo que se ha entendido también como el deseo constituyente de alargar en el tiempo el consenso constitucional para las materias elegidas.
Acerca de las materias, es lugar común entender que las reservadas a la Ley Orgánica por la Constitución, bien en el art. 81.1 o en otros preceptos constitucionales que se desgranan a lo largo de todo el texto, no responden a un criterio preestablecido, sino que se trata de una serie de materias heterogéneas7. Sin embargo, sí puede afirmarse que todas son materias esenciales para el establecimiento de un Estado democrático de Derecho en el que se garantice una tabla rica de derechos y libertades fundamentales y se asegure una organización constitucional fundada en la participación y el pluralismo. Entre ellas parece destacar la reserva de Ley Orgánica para los derechos y libertades de los ciudadanos, materia que estuvo presente desde el inicio del proceso constituyente. Así, está clara la voluntad constituyente de que los derechos de los ciudadanos, especialmente aquellos que aseguraban la implantación real de un sistema “nuevo” de democracia y libertad fueran desarrollados mediante Ley Orgánica.
Las dudas surgieron a la hora de determinar la extensión de esta materia. Es sabido que la primera tentación de la doctrina fue identificar los preceptos contenidos en los artículos recurribles en amparo constitucional, señalados en el art. 53.2 CE, con los que se reservan a la Ley Orgánica. Una interpretación que el Tribunal Constitucional declaró contraria a los preceptos constitucionales. Así, son derechos susceptibles de recurso de amparo en sede constitucional los contenidos en el art. 14 CE, en la Sección primera del Capítulo segundo del Título I y en art. 30.2 CE. Sin embrago son solo los contenidos en la Sección primera del Capítulo segundo los que deben ser desarrollados mediante Ley Orgánica, puesto que se trata de “derechos fundamentales y libertades públicas” epígrafe que coincide con la expresión utilizada en el art. 81 CE8.
Aclaradas esta cuestión conviene hacer una aproximación a criterios jurídicos que orienten el alcance de la expresión “desarrollo” que la Constitución utiliza para definir la regulación de “los derechos fundamentales y las libertades públicas”. Adelantamos que este punto es complejo, pues no sólo la postura del Tribunal Constitucional no es clara en todos los puntos, sino que ni la doctrina ni el legislador parecen haber optado por una línea definida. Así, el Tribunal Constitucional ha llegado a declarar que la Ley Orgánica constituye un instrumento jurídico “sólo para supuestos tasados y excepcionales”9.
En cuanto a la doctrina, afirman GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, que el desarrollo por Ley Orgánica “debe ser el mínimo indispensable para que la norma básica contenida en la propia Constitución pueda funcionar correctamente y alcanzar así la operatividad social a la que constitucionalmente esta avocada”10.
Por otra parte, y, en lo que se refiere específicamente al “desarrollo” de los derechos fundamentales y libertades públicas las posiciones doctrinales pueden ser de diferente signo, puesto que en el contenido de la Constitución no hay indicios que orienten en una determinada dirección. Por ello, SANTAMARÍA señaló que podrían darse una pluralidad de respuestas “desde la maximalista, según la cual sería desarrollo cualquier regulación que, de cualquier forma, incluso tangencial, parcial o indirecta, que afectase al régimen de estos derechos y libertades, hasta la minimalista, que exigiría reservar el concepto para las Leyes que, de modo directo, frontal y global, aborden la regulación de un derecho”11. El propio autor considera en su discurso que la segunda opción, la minimalista, es la preferible y es, además, la opción exigida por el Tribunal Constitucional12.
Una expansión excesiva del término “desarrollo” para la regulación de los derechos fundamentales y las libertades públicas daría lugar a una proliferación de Leyes Orgánicas, lo que no sólo sería contrario al espíritu constituyente, sino que podría dificultar la labor legislativa, especialmente en unas Cámaras sin una mayoría suficiente para la aprobación de estas Leyes. La Ley Orgánica es, como ya avanzamos un instrumento jurídico creado para alargar el consenso parlamentario en materias relevantes, y entre ellas destacan los derechos fundamentales y las libertades públicas, pero no sólo no es necesario exigir que toda la materia directa o indirectamente relacionada con estos derechos sea materia de Ley Orgánica, sino que esta posición parlamentaria hubiera sido insostenible en las Cámaras.
Sin embargo, sí hay un límite mínimo; esto es, el núcleo esencial del derecho fundamental o libertad pública objeto de regulación debe serlo por Ley Orgánica. Entendemos, así, que ese núcleo esencial, debería al menos abarcar el “contenido esencial” del derecho, según dispone el art. 53.1 CE13.
En cuanto al significado constitucional del respeto al contenido esencial, el Tribunal Constitucional ha señalado dos criterios para tener en cuenta. En primer lugar, “el contenido esencial de un derecho es aquella parte de su contenido sin el cual el citado derecho pierde su peculiaridad”, es decir, aquello que lo hace recognoscible como derecho perteneciente a un determinado tipo, de forma que “los especialistas en Derecho puedan responder si lo que el legislador ha regulado se ajusta o no a lo que generalmente se entiende por derecho de un determinado tipo”. Por otra parte, el Tribunal declara también que el contenido esencial es aquel ineludiblemente necesario para que el derecho permita a su titular la satisfacción de sus intereses jurídicamente protegidos; así, se lesionará “el contenido esencial cuando el derecho quede sometido a limitaciones que lo hagan impracticable, lo dificulten más allá de lo razonable o lo despojen de la recesaría protección”. El Tribunal considera que los dos criterios no son alternativos, sino complementarios14.
En consecuencia, el contenido esencial de un derecho fundamental o una libertad pública, recogida en la Sección primera del Capítulo segundo del Título I debe ser, por imperativo constitucional, regulado por Ley Orgánica, lo que no significa que este sea en exclusiva su ámbito, pues la Ley Orgánica puede abarcar toda la regulación del derecho o libertad correspondiente, o bien el legislador podrá optar por dejar ciertas materias, –que en ningún caso afecten al contenido esencial del derecho–, a la Ley ordinaria.
Despejados los conflictos iniciales que presentaba la constitucionalización, en 1978, de las Leyes Orgánicas, su naturaleza y su ámbito, la doctrina ha ido abriendo nuevas puertas al estudio de estas normas, estudios que no se limitan al plano teórico. La Ley Orgánica dispone de un relevante estatuto en el sistema normativo español, y sus efectos afectan no sólo al sistema de fuentes, sino al propio orden constitucional. En esta línea, BARCELÓ I SERRAMALERA aborda la naturaleza de la Ley Orgánica planteando una cuestión previa de hondo calado constitucional; se trata de delimitar si hay que conceptualizar las Leyes Orgánicas “como pieza del sistema de fuentes o bien como norma de carácter competencial”. Y así continúa esta autora: “en el primer caso, los elementos estructurales a regular mediante Ley Orgánica vendrían prefijados por el propio alcance de los títulos competenciales atribuidos al Estado por el art. 149.1 de la Constitución acerca de un determinado derecho o libertad y, en el segundo, a este contenido se le añadiría una facultad autónoma para regular otros aspectos allí no contemplados que provendría de un entendimiento competencial del art. 81.1 de la Constitución”15.
El asunto así planteado mueve posturas doctrinales cuyas raíces proceden de las primeras doctrinas postconstitucionales y que se pueden encontrar en la obra que hemos tomado, en este punto, de referencia16. Siguiendo con nuestros intereses, recordamos que la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas no está sólo definido en el art. 149 CE. La Constitución establece un modelo abierto, que deja al legislador importantes márgenes de decisión. El desarrollo constitucional sobre el orden competencial del nuevo Estado descentralizado que la Constitución crea se basa en diferentes instrumentos jurídicos. Incluso la legislación autonómica incide en la distribución, ya sea por acción o por omisión.
En esta estructura competencial dinámica, la Ley Orgánica tiene un papel relevante diseñado por el propio constituyente. No creemos que la supuesta oposición entre Ley Orgánica como “pieza del sistema de fuentes o como norma de carácter competencial” pueda desembocar en la consideración de diferentes enfoques sobre la naturaleza y efectos de este tipo de Ley. La naturaleza de la Ley Orgánica es la que establece la Constitución. No obstante, si afirmar que los “derechos fundamentales y las libertades públicas”, al menos en lo que se refiere al contenido esencial, deben ser regulados mediante Ley Orgánica por las Cortes Generales lleva consigo entender que es un instrumento jurídico que forma parte de los elementos que tienen la misión de establecer la distribución competencial, así será, pero, en todo caso, continúa siendo una pieza del sistema de fuentes.
En realidad, el constituyente se preocupó especialmente en asegurar la eficacia de los derechos fundamentales y las libertades públicas para todos los ciudadanos sin distinción. Y la Ley Orgánica es sin duda un elemento esencial para la obtención de dichos fines. En este sentido la voluntad constituyente se manifiesta claramente en el art. 81 CE, pero también en el 139 CE y en el 149 CE. Todos ellos preceptos que persiguen en aras del principio de igualdad, el disfrute para todos los españoles de los mismos derechos fundamentales y libertades públicas. Por ello, carece de sentido afirmar que la reserva de Ley Orgánica debe someterse a la distribución competencial que lleva a cabo el art. 149 CE. Este precepto inicia el listado de competencias del Estado declarando que le corresponde “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”.
Una disposición de carácter general y claras finalidades que, en lo que se refiere a los derechos fundamentales y libertades públicas, se complementa con el contenido del art. 81 CE, que exige regulación mediante Ley estatal y mayoría absoluta del Congreso para la aprobación de las Leyes que los regulen. Normativa constitucional que manifiesta que la protección de los derechos de los ciudadanos y la garantía del principio de igualdad fueron consideradas desde el primer momento constituyente como elementos esenciales del Estado que se constituía. Así lo advertía ENTRENA CUESTA: “La igualdad de los ciudadanos ante la Ley constituye uno de los principios que más cuidadosa y reiteradamente consagra la Constitución” (…), puesto que “por otra parte, el Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (art. 149,1.1.°)”17.
También en cuanto a los derechos fundamentales ha señalado el Tribunal Constitucional que las Leyes Orgánicas no impiden que sobre algunas de sus materias pueda haber legislación complementaria de las Comunidades Autónomas, siempre que éstas tengan competencias sobre ella. Por consiguiente, en cuanto a la regulación de los derechos fundamentales concluye ARAGÓN basándose en la jurisprudencia constitucional, “el ámbito de la reserva de Ley Orgánica (art. 81.1 de la Constitución) no es coextenso a las competencias atribuidas al Estado, y, en cuanto a los derechos fundamentales, no supone, por principio, la reserva al Estado de una materia, sino de la regulación de un segmento nuclear de la misma”18. En similar sentido, el Consejo de Estado afirma que hablar de igualdad en el ejercicio de derechos fundamentales a la vista de los contenidos de los Estatutos de Autonomía resulta superfluo “porque todos los entes dotados de autonomía, como todos los órganos del Estado, están vinculados por estos derechos y su regulación y desarrollo, que ha de asegurar la igualdad en su disfrute, están reservados a las Cortes Generales”19. Más contundente resulta AGUADO al mostrar su opinión contraria a la inclusión de derechos en la norma estatutaria, por resultar contraria a lo que “resulta propio de un instrumento regulador de la organización del gobierno (estructura y competencias) de un ente territorial con autonomía política, que constituye la razón de su previsión constitucional”20.
En muchos casos hay algunas partes de algunos derechos que son competencia estatal y otra parte que son competencia autonómica. No es sencilla esta cuestión, no solo por los términos constitucionales que se emplean, sino porque la complejidad nos obliga a ver diferentes matices con detenimiento. La doctrina del Tribunal Constitucional se ha referido a la reserva de Ley Orgánica en los siguientes términos: “Cuando en la Constitución se contiene una reserva de Ley ha de entenderse que tal reserva lo es en favor de la Ley Orgánica –y no una reserva de Ley ordinaria– sólo en los supuestos que de modo expreso se contienen en la Norma fundamental (art. 81.1 y conexos). La reserva de Ley Orgánica no puede interpretarse de forma tal que cualquier materia ajena a dicha reserva por el hecho de estar incluida en una Ley Orgánica haya de gozar definitivamente del efecto de congelación de rango y de la necesidad de una mayoría cualificada para su ulterior modificación (art. 81.2 CE), pues tal efecto puede y aún debe ser excluido por la misma Ley Orgánica o por Sentencia del Tribunal Constitucional que declaren cuáles de los preceptos de aquélla no participan de tal naturaleza. Llevada a su extremo, la concepción formal de la Ley Orgánica podría producir en el ordenamiento jurídico una petrificación abusiva en beneficio de quienes en un momento dado gozasen de la mayoría parlamentaria suficiente y en detrimento del carácter democrático del Estado, ya que nuestra Constitución ha instaurado una democracia basada en el juego de las mayorías, previendo tan sólo para supuestos tasados y excepcionales una democracia de acuerdo basada en mayorías cualificadas o reforzadas”21.
Y todas estas cuestiones vienen al hilo de la reciente aprobación de la Ley Orgánica de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, puesto que es Ley con contenido orgánico y, en su caso, es Ley estatal. Así, el contenido esencial del desarrollo del derecho corresponde al ámbito estatal, sin perjuicio de que determinados aspectos, sin embargo, pueden ser remitidos a una norma de rango reglamentario estatal o en determinados puntos a la competencia de las Comunidades Autónomas a través de normas aprobadas en sus respectivas Asambleas Legislativas o en Decretos que aprueben los Consejos Ejecutivos. Se trataría, en última instancia, de consolidar acuerdos básicos sobre los contenidos centrales de las políticas y de las estrategias en materia de protección de la infancia, en relación con la prevención y tratamiento de la violencia ejercida contra ella. Acuerdos que además de implicar a los sujetos mencionados exigen una colaboración estrecha entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Así, aunque corresponda al Estado la función de definir los principios generales y uniformes en aras a la igualdad, pues el art. 149.1.1.ª CE lo establece como competencia exclusiva estatal, se permite que las Comunidades Autónomas tengan su propio ámbito de acción normativa, ya sea legislativa o reglamentariamente.