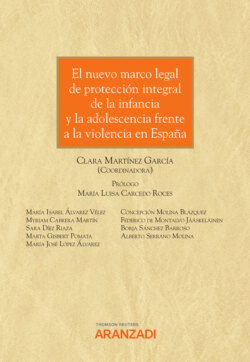Читать книгу El nuevo marco legal de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia en España - Clara Martínez García - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. CONTENIDO FINAL DE LA LOPIVI: ASPECTOS RELEVANTES DE TÉCNICA LEGISLATIVA
ОглавлениеTal como hemos señalado hasta este momento la aprobación de una ley específica que prevé la protección de la infancia en los casos de violencia se ha llevado a cabo a través de una norma estatal, una Ley Orgánica de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. De esta manera se pone fin a las medidas dispersas que se aplican hasta la fecha y supondrá una prohibición legal explícita de todas las formas de violencia en todos los entornos, complementada por disposiciones detalladas en sus leyes de desarrollo pertinentes que aborden las distintas manifestaciones de la violencia y los diferentes contextos en los que la violencia puede ocurrir. La legislación nacional debe ser revisada y evaluada periódicamente para resolver las lagunas y las inquietudes que vayan surgiendo.
Al Gobierno, después de las reformas de 2015, se le obliga a realizar un estudio pormenorizado de los impactos que la aprobación de la norma puede producir, que se refleja en la confección de la MAIN. Hemos visto el contenido de esa Memoria, realizada mucho antes de que se iniciara la tramitación en las Cortes por todas las vicisitudes políticas a las que hemos hecho referencia. Al Gobierno se le reconoce prioridad en el procedimiento legislativo lo que conlleva, “si no la titularidad formal del Poder Legislativo, sí al menos el control material del proceso de elaboración de las Leyes, la llamada función motora del mismo, y con ello un privilegio posicional extraordinario”60.
Corresponde a las Cortes, especialmente a través de los trámites de enmienda, que se mejoren las leyes, que se produzcan instrumentos normativos de calidad que consigan eficiencia y eficacia las decisiones de los poderes públicos y, desde luego, un buen hacer de los gobernantes. Y así es necesario destacar la importancia que debe tener en el quehacer legislativo la calidad, tanto material como formal, especialmente en el ejercicio de las iniciativas tanto para de los proyectos de ley, como para el resto de las iniciativas.
El procedimiento legislativo que se prevé, tanto en la Constitución, como especialmente en nuestros Reglamentos parlamentarios es largo, farragoso y, a pesar de eso, no garantiza la calidad de las normas. Es muy importante que en el papel de las Cortes Generales y en la necesidad de mejorar la calidad de las leyes se introduzcan avances y muy especialmente se destaca cada vez más “la conveniencia de introducir tanto técnicas de evaluación previa de la repercusión jurídica, social y económica que puede tener cada iniciativa, como de medición a posteriori de la incidencia real de la misma y del grado de eficacia de sus mandatos y de cumplimiento de la legislación aprobada”61. Así la calidad de las normas hace referencia “a su calidad técnica” y “exige rigor, claridad expositiva y sistemática y coherencia con el resto del ordenamiento (calidad técnico-formal), pero también a su contenido en la medida que la norma sea adecuada, necesaria y proporcionada para alcanzar los objetivos normativos propuestos (calidad material)”62.
Este procedimiento subsiste por dos motivos, según señala DORREGO: “Primero, por haber sido capaz de transformarse en un procedimiento más para instrumentar la crítica al Gobierno y contribuir así a diferenciar las distintas ofertas políticas al elector. Segundo, por ser un mecanismo eficaz para que la oposición (y, especialmente, los grupos políticos que se sitúan a caballo entre ésta y el Gobierno) puedan influir ideológicamente –en la medida de sus fuerzas– en el proceso de elaboración de las leyes e incorporar parcialmente a éstas los intereses sociales y económicos que representan. La llamada multifuncionalidad del procedimiento legislativo parlamentario es, por tanto, ésta: control política e integración de intereses”63. Y esto ha sucedido con la tramitación de la LOPIVI.
Además, hay que tener en cuenta que existe un ámbito competencial de las Comunidades Autónomas, al menos en lo referente a la ejecución de determinadas medidas y también en los casos de prevención y detección precoz de las situaciones de violencia. La aprobación de Leyes no es, sin embargo, a veces suficiente, pues ésta debe ir siempre acompañada de un proceso de aplicación eficaz y de la asignación de recursos suficientes. También las iniciativas de aplicación deberían ser llevadas a cabo por instituciones y servicios bien coordinados, e ir acompañadas de un plan de ejecución, una estimación de los costes y una asignación anticipada de recursos.
Por otra, porque los compromisos del Estado social han convertido a las Administraciones públicas en verdaderos centros de poder. Razones que suponen que el equilibrio constitucional se fundamenta en una pluralidad de órganos que ejercen parcelas de poder y en la necesidad de que surjan nuevos mecanismos de control que garanticen el Estado de Derecho. Así, en “el procedimiento legislativo debe replantearse ad intra no como un escenario de choque o de dominio de un Poder frente al otro, sino como lo que es, una garantía para el Estado de Derecho y para los ciudadanos y un escenario en el que se ejerzan los contrapoderes que están en la esencia del sistema parlamentario”64.
Aunque el panorama de leyes, de derechos reconocidos, de medidas de protección dirigidas a los menores es amplio y ambicioso, como ya hemos ido viendo, lo importante es el reto que supone para los poderes públicos la efectividad de esas declaraciones de derechos. Es esencial tener presente que ningún derecho es absoluto y la protección del menor debe actuar como parámetro de actuación cuando haya un menor involucrado, pero debe articularse todo ello con una estrategia nacional para que la eliminación de la violencia contra la infancia sea absoluta.
Tal como hemos venido señalando en el Derecho español, y teniendo como referente el Derecho internacional, se han producido grandes progresos en la consideración del niño como sujeto de derechos y, por supuesto, no sólo en su protección en general, sino también en cuanto a la detección y defensa del menor frente a la violencia. Pero esta protección se encuentra fraccionada, por cuanto se prevé de forma desigual para algunos tipos de violencia, especialmente en el ámbito familiar, y desde algunos ámbitos de actuación, y en muchos casos con carácter territorial.
Se ha señalado que, con frecuencia, la violencia forma parte de la vida de los niños, de algunos al menos. Se produce en distintas formas y en variados contextos y tiene consecuencias graves, duraderas e incluso irreversibles para su bienestar y su desarrollo. Las iniciativas públicas, y en concreto las actuaciones legales deben buscar prevenir y conseguir eliminar los casos de maltrato y violencia a la infancia y en todos los casos evitar la exclusión de los niños que la sufren. La falta de actuación de los poderes públicos conlleva en definitiva también una «violencia» institucional, lo que supone someter a los niños a una escalada de desatención y maltrato que les impedirá su desarrollo como personas y un atentado contra su dignidad65.
Ahora bien, seamos cautos a la hora de analizar la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre los poderes públicos y los particulares, no caigamos tampoco en el totalitarismo de los derechos fundamentales. Sería conveniente continuar profundizando en la protección de los menores. Existe una red de instituciones encargadas de reforzar y fomentar los derechos de los niños, así como su bienestar, pero, sus competencias, sus medios, y el conocimiento de estos órganos por el público en general, no son suficientes para realizar de modo satisfactorio sus funciones.
Planteada la cuestión en estos términos, debe concluirse que no es posible privar a nadie de sus derechos por razones no legítimas, puesto que los derechos humanos se poseen por el hecho de ser persona, por participar de la naturaleza humana. Esto significa que cualquier limitación de los derechos –también de los derechos de los niños– requiere de una justificación legítima que debe poder expresarse en la motivación de la decisión. En este ámbito existe aún un campo importante para introducir modificaciones y mejoras.
Por todo ello, el principio de seguridad jurídica aconseja una vez aprobada la Ley Orgánica, prudencia en la expansión normativa autonómica para evitar desigualdades. Con esto se evitaría que una materia tan importante como los derechos fundamentales y las libertades públicas y, en especial, el derecho a la integridad del menor y la regulación de la violencia contra los menores, se encuentre regulada en diferentes Leyes y reciba interpretaciones distintas, incluso en el supuesto de que el contenido sea semejante.
1. BASTIDA FREIJEDO, F.J., “Comentario bibliográfico sobre la naturaleza jurídica de las leyes orgánicas”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 2, 1981, p. 285.
2. No todas las Comunidades Autónomas tienen competencia para elaborar Decretos- Leyes, solo contemplan esa posibilidad Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, Navarra y Región de Murcia. En todos estos casos, se publican con la referencia expresa al precepto habilitante del Estatuto Autonomía, de la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma y con mención expresa de que ha existido la previa deliberación del Consejo de Gobierno.
3. ARAGÓN REYES, M., “La eficacia jurídica del principio democrático”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 24, 1988, pp. 41 y 42.
4. MUÑOZ MACHADO, S., Tratado de Derecho administrativo y Derecho público general, Tomo VII, Madrid, 2015, p. 67.
5. BOCG, de 28 de octubre de 1978.
6. Entre las enmiendas presentadas sobre la Ley Orgánica suele destacarse la del Senador Ollero Gómez que pueden verse en: OLLERO, C., Derecho y Teoría Política en el proceso constituyente español, Madrid, 1986, pp. 83-87.
7. “En fin, el elenco de estas Leyes (Orgánicas) es tan heterogéneo que no resulta posible encontrar en él un hilo conductor. Seguramente no hay otra explicación a las reservas constitucionales de Ley Orgánica que la conveniencia política que en ello creyó encontrar el constituyente. Éste quiso que algunas instituciones o decisiones estuvieran arropadas por una más acentuada garantía de las minorías, para prolongar así el clima de consenso que había posibilitado la transición política”: TORRES DEL MORAL, A., Principios de Derecho Constitucional Español, Madrid, 2004, p. 201.
8. La doctrina del Tribunal Constitucional ha sido amplia en este punto, pero por todas véase la STC 70/1983, de 26 de julio.
9. STC 5/1981, de 13 de febrero, F.J. 21.
10. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T. R., Curso de Derecho Administrativo, Madrid, 2008, p. 140.
11. SANTAMARÍA PASTOR, J. A., Principios de Derecho Administrativo, Volumen I, Madrid, 2000, p. 223.
12. SSTC 6/1982, de 22 de febrero, 98/1985, de 29 de julio y 161/1987, de 27 d octubre, entre otras.
13. Entre otras muchas de las primeras en señalar esta idea la STC 5/1981, de 13 de febrero, F.J. 12.
14. STC 11/1981, de 8 de abril, F.J. 8.
15. BARCELÓ I SERRAMALERA, M., La Ley Orgánica. Ámbito material y posición en el sistema de fuentes, Barcelona, 2004, pp. 50-51.
16. Ibidem, pp. 50 y ss.
17. ENTRENA CUESTA, R., “Artículo 139”, en GARRIDO FALLA, F., Comentarios a la Constitución, Madrid, 1985, p. 215 y 217.
18. ARAGÓN, M., “La construcción del Estado autonómico”, Revista General de Derecho Constitucional, núm. 1, 2006, p. 15.
19. Informe del Consejo de Estado sobre modificaciones de la Constitución española, febrero de 2006, p. 197.
20. AGUADO RENEDO, C., “De nuevo sobre la naturaleza jurídica del estatuto de Auto-nomía con motivo de los procesos de reforma”, Asamblea. Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, núm. 17, 2007, pp. 283 a 306.
21. STC 5/1981, de 13 de febrero, F.J. 21., doctrina que el Tribunal reitera entre otras en la STC 124/2003, de 19 de junio, F.J. 11.
22. Ídem, p. 15.
23. El grupo de redacción estuvo compuesto por los representantes de Argentina, Finlandia, Noruega, Senegal y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: Documento E/CN.4/1989/WG.1/WP.57, de 3 de diciembre de 1988.
24. Observación General núm. 13 (2011) del Comité de los derechos del niño sobre derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, 18 de abril de 2011, CRC/C/GC/13, pp. 3 y 4.
25. Sobre el debate constituyente que dio lugar a la redacción del art. 39 de la Constitución: ÁLVAREZ VÉLEZ, M. I., La protección de los derechos del niño: en el marco de las Naciones Unidas y en el Derecho constitucional español, Madrid, 1994, pp. 139 y ss.
26. La Convención entró en vigor el 5 de enero de 1991, Instrumento de ratificación en BOE de 31 de diciembre de 1990.
27. REYES CANO, P., “Menores y violencia de género: de invisibles a visibles”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, núm. 49, 2015, p. 195.
28. BOE núm. 134, de 5 de junio de 2021.
29. Así lo señala el Comité de los derechos del niño en su observación general núm. 13 (2011), cit., pp. 9-11.
30. Observaciones finales del Comité de los derechos del niño sobre los informes periódicos tercero y cuarto combinados de España, CRC/C/ESP/CO/3-4, de 3 de noviembre de 2010, p. 7.
31. Observaciones finales del el Comité de derechos del niño sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de España, CRC/C/ESP/CO/5-6, de 5 de marzo de 2018, p. 6.
32. SALA SÁNCHEZ, P., “Artículo 81”, en RODRÍGUEZ–PIÑERO Y BRAVO FERRER, M. y CASAS BAAMONDE, M.ª E., Comentarios a la Constitución española, Tomo II, Madrid, 2018, p. 189.
33. STC 131/2010, de 2 de diciembre, F.J. 5.
34. FERNÁNDEZ FARRERES, G., “Comentario al artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, en REQUEJO PAJÉS, J. L. (Coord.), Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Madrid, 2001, p. 424.
35. STC 131/2010, de 2 de diciembre, F.J. 5. Doctrina además que se reitera entre otras en las SSTC 5/1981, de 13 de febrero, F.J. 21, 76/1983, de 5 de agosto, F.J. 51 d), y 124/2003, de 19 de junio, F.J. 13.
36. STC 76/1983, de 5 de agosto, F.J. 51.
37. Las subcomisiones del Congreso de los Diputados, creadas por Resolución de la Presidencia de la Cámara en 1996, constituyen un órgano de trabajo parlamentario que ocupa una posición intermedia entre la ponencia y las comisiones; con carácter general se dedican al estudio y análisis de una materia y concluyen con la elaboración de un informe que puede ser debatido por la Comisión en cuyo seno se ha constituido la subcomisión y por el Pleno de la Cámara.
38. BOCG, Congreso de los Diputados, serie D., núm. 240, de 15 de marzo de 2013. El 7 de marzo de 2013, los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto presentaron en el Registro de la Cámara la solicitud de creación en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de una subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas (núm. expediente 158/000030). La iniciativa fue calificada y admitida a trámite por la Mesa del Congreso de los Diputados el 12 de marzo de 2013 y se publicó en el BOCG, Congreso de los Diputados, núm. 240, de 15 de marzo de 2013).
39. BOCG, Congreso de los Diputados, Serie D, núm. 696, de 2 de julio de 2015, pp. 47-86.
40. El 22 de enero de 2016 concluida la primera ronda de consultas del Rey Felipe VI sin ser viable proponer un candidato a la Presidencia, se reunió nuevamente con el Presidente del Congreso a fin de comenzar una segunda ronda de consultas que concluyó con la propuesta el 2 de febrero de un candidato a la Presidencia, esto es, un plazo de 20 días, desde el 13 de enero que se celebró la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados, plazo inédito en nuestra historia constitucional. El Rey propuso como candidato a Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que solicitó la confianza de la Cámara. El candidato se sometió a las dos votaciones preceptivas, y al no ser viable obtener la investidura, se disolvieron las Cortes Generales en cumplimiento de lo previsto en el art. 99.5 CE. En la primera votación los resultados fueron: votos emitidos 350; votos a favor 130; votos en contra 219; abstenciones, 1 (DSCD núm. 3, de 2 de marzo de 2016). Votaron a favor del candidato los 89 diputados del PSOE, más los 40 de Ciudadanos. El resultado de la segunda votación fue: votos emitidos 350; votos a favor 131; votos en contra 219; abstenciones, 0 (DSCD núm. 4, de 4 de marzo de 2016). A los votos a favor que había obtenido en la primera votación se unió un diputado de Coalición Canaria (CC). Las Cortes se disolvieron por Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones (BOE núm. 107, de 3 de mayo de 2016).
41. La sesión de investidura fue convocada para finales de agosto. Se produjeron así dos votaciones sobre esa propuesta. En la primera votación de investidura el candidato no consiguió obtener la mayoría absoluta exigida, pero en la segunda votación celebrada cuarenta y ocho horas después tampoco consiguió la mayoría simple necesaria para formar Gobierno. A finales de octubre el Rey realizó una nueva ronda de consultas y reiteró su propuesta de candidato por lo que se produjeron nuevas votaciones en el Congreso. En esta segunda ocasión, Rajoy no obtuvo la confianza por mayoría absoluta en la primera votación, pero sí obtuvo la mayoría simple en la segunda, al abstenerse el Partido Socialista: “La decisión del PSOE de abstenerse, que es lo que hizo posible la investidura (habida cuenta de que ya se contaba, desde el primer momento poselectoral, con el apoyo de Ciudadanos) se adoptó a costa de una grave crisis Orgánica en el seno de aquel partido. El cambio de actitud del PSOE (del no rotundo mantenido desde la misma noche electoral del 20 de diciembre de 2015 a la abstención acordada por el comité federal después de la salida traumática del entonces secretario general del partido) le supuso una auténtica convulsión interna y, en tal sentido, la constatación de que las reglas políticas (necesidad de pactos para gobernar) no funcionaron con regularidad, esto es, con normalidad, sino de manera traumática”: ARAGÓN REYES, M., “Legislatura fallida e investidura convulsa. Análisis y consecuencias”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 109, enero-abril 2017, p. 26.
42. Documento consultado en Microsoft Word - 150 Compromisos Para Mejorar España_ fin.docx (elperiodico.com), medida número 69.
43. La iniciativa fue presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; el Grupo Parlamentario Socialista; el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el Grupo Parlamentario Ciudadanos; el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; y el Grupo Parlamentario Mixto: BOCG, Serie D núm. 204, de 8 de septiembre de 2017, pp. 22-23.
44. Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 333; abstenciones, 7: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 72, de 12 de septiembre de 201, p. 62.
45. La Moncloa. 07/09/2018. Referencia del Consejo de Ministros [Consejo de Ministros/ Referencias]
46. La Moncloa. 28/12/2018. Referencia del Consejo de Ministros [Consejo de Ministros/ Referencias]
47. Dictamen del Consejo de Estado núm. 742/2016, sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo.
48. GARCÍA MENGUAL, F., “Los informes de impacto en la infancia y adolescencia y en la familia: aplicabilidad en el ámbito normativo”, Revista española de la función consultiva, núm. 27, 2017, p. 171. Muy interesante en este punto es el trabajo de SIEIRA especial-mente en lo relativo a la inclusión en las memorias de impacto el relativo a la familia en la práctica parlamentaria de la XII Legislatura: SIEIRA MUCIENTES, S., “La necesaria objetividad en la evaluación ex ante de la calidad de las normas. Estudio de la memoria de análisis del impacto normativo en la familia”, Revista de las Cortes Generales, núm. 107, 2019, pp. 137-194.
49. BARAJAS, F. y CORCOBADO, J., (Dirs.), Parentalidad positiva y políticas locales de apoyo a las familias. Orientaciones para favorecer el ejercicio de las responsabilidades parentales desde las corporaciones locales, Madrid, 2010, p. 6.
50. BOCG, Congreso de los Diputados, Serie A: Proyectos de Ley, núm. 22-3, de 13 de abril de 2021.
51. Este tema tan relevante es tratado por SÁNCHEZ BARROSO en otro capítulo de esta obra.
52. ASTARLOA HUARTE-MENDICOA, I., “La vocación de nuestro tiempo por la legislación y los retos para el legislador”, Madrid, 2020, p. 151.
53. Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 239 votos telemáticos, 341; a favor, 102 más 166 votos telemáticos, 268; en contra, 57 votos telemáticos; abstenciones, 16 votos telemáticos: DSCD, núm. 95, de 15 de abril de 2021, p. 40.
54. Según el artículo 117 del Reglamento del Senado: “1. Los miembros de la Comisión o los Senadores que, habiendo defendido enmiendas, discrepen del acuerdo de la Comisión por no haber aceptado ésta una enmienda, podrán formular votos particulares y defenderlos ante el Pleno. 2. En caso de introducirse cualquier modificación, los Senadores podrán convertir en enmienda y, en su caso, en voto particular el texto anterior del proyecto o proposición de ley. 3. Deberá comunicarse el propósito de defender un voto particular ante el Pleno mediante escrito dirigido al Presidente del Senado, presentado no más tarde del día siguiente a aquel en que termine la deliberación en Comisión”.
55. Pueden consultarse las enmiendas del Senado en BOCG, Senado, núm. 189, de 19 de mayo de 2021, pp. 71-196. De las enmiendas presentadas 111 corresponden al Grupo parlamentario popular y no fueron aceptadas ninguna.
56. La enmienda fue rechazada por 281 votos en contra, frente a 62 a favor. Se abstuvieron 7 diputados. Los votos a favor fueron del Grupo Parlamentario de Vox, del Grupo Parlamentario Plural y de dos diputados del Grupo Mixto: VOT_20210520175755 (1).pdf
57. La enmienda fue rechazada por 175 votos en contra, frente a 111 a favor. Se abstuvieron 64 diputados. Los votos a favor fueron del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario Plural, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y de siete diputados del Grupo Mixto: VOT_20210520175756 (1).pdf
58. DSCD, núm. 104, de 20 de mayo de 2021, p. 89. Votaron a favor todos los grupos parlamentarios salvo el Grupo Parlamentario de Vox y una abstención: VOT_20210520175802 (1).pdf.
59. CODES CALATRAVA, J. M., “El procedimiento legislativo en el siglo XXI”, Revista de las Cortes Generales, núm. 104, 2018, p. 150.
60. DORREGO DE CARLOS, A., “La iniciativa legislativa del Gobierno: significado político y constitucional”, Revista de las Cortes Generales, núm. 104, 2018, p. 117.
61. ASTARLOA HUARTE-MENDICOA, I., “Parlamento, Gobierno, Ley y Reglamento, cuarenta años después”, Corts: Anuario de derecho parlamentario, núm. Extra 31, 2018 (Ejemplar dedicado a: 40 aniversari de la Constitució Espanyola), p. 172.
62. MARCOS, F., “Calidad de las normas jurídicas y estudios de impacto normativo”, Revista de Administración Pública, núm. 179, mayo-agosto 2009, p. 336.
63. DORREGO DE CARLOS, A., op. cit., p. 122.
64. CODES CALATRAVA, J. M., “El procedimiento legislativo en el siglo XXI”, Revista de las Cortes Generales, núm. 104, 2018, p. 146.
65. Algunos trabajos han incidido en este punto. Vid. VANISTENDAEL, S. y LECOMTE, J., La felicidad es posible. Despertar en niños maltratados la confianza en sí mismos: construir la resiliencia, Barcelona, 2002.