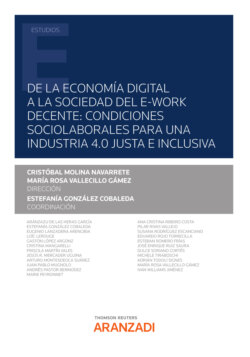Читать книгу De la economía digital a la sociedad del e-work decente: condiciones sociolaborales para una Industria 4.0 justa e inclusiva - Cristóbal Molina Navarrete - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. CÓMO TUTELAMOS A LOS NO TRABAJADORES: ¿RENTA BÁSICA UNIVERSAL PARA UNA SOCIEDAD SIN TRABAJO?
ОглавлениеEn la medida en que la automatización destruya empleos: ¿Cómo tutelaremos a los no trabajadores? En este incierto momento, la Renta Básica Universal se ha puesto una vez más sobre el tablero. Economistas, juristas, sociólogos e, incluso, filósofos vienen proponiendo desde hace años un conjunto de medidas de esencia redistributiva denominadas “renta universal”, “subsidio universal”, “ingreso mínimo de existencia” o incluso “ingreso de ciudadanía”. Se trataría de avanzar, más allá de la solidaridad y superando el Estado del bienestar, instaurando un sistema, enormemente ambicioso, de tutela social a través del reparto de los recursos de cualquier naturaleza de los que dispone la sociedad. A través del mismo se pretende asegurar a todos los individuos un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Un modelo que vendría caracterizado por asignar a toda persona, desde su nacimiento y hasta su muerte, un subsidio que estaría totalmente desconectado de cualquier obligación o condición previa y que se encontraría definido por los principios de universalidad, incondicionalidad e individualización.
Las justificaciones que se han buscado a la necesidad de implantar este tipo de ingresos las sitúa una primera corriente en la obligación de toda sociedad de asegurar a todos la satisfacción de las necesidades esenciales en nombre de la dignidad y de la condición de ciudadanos de los beneficiarios. Igualmente, esta fórmula se justifica en el profundo cambio que está operándose en las relaciones productivas, donde los conocimientos que sirven para el desarrollo de la actividad laboral son mucho más amplios que los que se retribuyen mediante el salario: el capital humano está formado por toda una serie de inteligencias, informaciones y saberes acumulados y constantemente actualizados durante la existencia de la persona y fuera de la empresa. Ello justifica que, junto a la remuneración directa, se prevea una subvención universal que retribuya este esfuerzo realizado por el individuo. El tercer nivel de justificaciones se construye sobre argumentos filosóficos e, incluso, éticos, que parten de la predicción de que, tras la era del trabajo, se atisba la época de las actividades libres en la que ya no será posible hacer reposar la identidad personal y la integración social solamente en la organización actual del trabajo.
Algunos autores apuestan por una tributación asociada a la robotización. Bill Gates ha dicho: “Si un robot hace lo mismo que un humano es lógico que tribute a un nivel similar”. Se plantea, de este modo, la necesidad de reinventar la fiscalidad en un mundo en el que las rentas del trabajo podrían desaparecer de manera generalizada y toda la renta vendría captada por el capital. Es posible imaginar también un “dividendo robot” (BRYNJOLFSSON, A. MCAFEE, 2016) que permita retornar a la sociedad al menos una parte de los beneficios financieros que generen a través de fórmulas distintas. El estado de Alaska ofrece una posible solución a través del Alaska Permanent Fund. Una parte de los ingresos del petróleo del estado se deposita en el fondo y, cada mes de octubre, se reparte un dividendo que se le da a cada residente elegible (GOMEZ-MILLAN HERENCIA, 2017). Esta solución es fruto de la acción humana a través de una decisión democrática. Todo ello pone de manifiesto que cuánto mayor y más complejo resulte el edificio de la civilización en la que habitamos, más necesario será conocer los límites y los fines de nuestras democracias.
A los anteriores caminos se une el de una cierta y real Renta Básica Universal. Una llamada a la reflexión sobre sus posibilidades ha sido realizada expresamente en la Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica. En la misma se llama a considerar “seriamente la posibilidad de introducir una renta básica universal”, a la luz de “la repercusión que la robótica y la inteligencia artificial podrían tener en el mercado de trabajo”. Igualmente, Martin Ford (2016) ha considerado que “la renta básica es probablemente la mejor solución ante el auge de la tecnología”.
Pero el porvenir es largo y según muchos expertos queda tiempo para que dicho modelo pueda verse definitivamente implantado. En las actuales condiciones su establecimiento es sumamente complejo. En primer lugar, se señalan los enormes problemas que aún sociedades altamente desarrolladas podrían encontrar para hacer frente al pago de los subsidios. Aquí aparecen cuestiones como la de si el capital seguirá motivado para invertir, tras las retenciones que se practiquen sobre sus ganancias, a fin de pagar tales subsidios; o la de si un subsidio relativamente bajo –que es el que podrían permitirse financiar los Estados– mejoraría significativamente la situación de las personas sin recursos, o, en fin, si los trabajadores seguirán teniendo incentivos para trabajar, una vez que se les garantice la cobertura de sus primeras necesidades.
Esta última cuestión ha venido de la mano de algunas recientes experiencias. La respuesta no es sencilla, pues los estudios disponibles sobre los efectos desincentivadores sobre el trabajo de programas como el subsidio de desempleo no son concluyentes. Podría afirmarse también que es poco creíble que la gente vaya a conformarse con una renta básica para vivir, pudiendo trabajar y obtener una renta adicional. Pero también podría decirse que la percepción de un subsidio incondicional genera un efecto renta que permite a cualquier individuo consumir lo mismo trabajando menos, con lo que se produce un evidente desincentivo a trabajar.
Por otro lado, de establecerse, dicho programa implicaría una completa reformulación de nuestros sistemas de protección social. Ello en la medida en que una renta universal convertiría en superfluas gran parte, si no todas, las prestaciones existentes de carácter asistencial no contributivas (pensiones asistenciales, complemento a mínimos, subsidio de paro no contributivo o extraordinario, previsiblemente rentas mínimas autonómicas…). La incondicionalidad asociada a su carácter universal tiene el inconveniente del tratamiento indiscriminado de individuos con necesidades diferentes (familias con niños, personas con discapacidad, etc.) (JIMENO, 2019, p. 187). De no ser complementado con programas asistenciales dirigidos a la satisfacción de estas necesidades, la mera sustitución de los programas actuales por una renta básica universal, aun siendo factible, sería regresiva. Y, en fin, las pensiones contributivas deberían reformularse pasando a tener un componente fijo (la renta básica) y un componente variable relacionado con las cotizaciones previas
Pero si los robots terminan por eliminar la necesidad de trabajo humano en grandes masas de población el problema iría, probablemente, más lejos de la creación de una renta básica universal. ¿Garantizar la existencia sería suficiente?
Los permanentes inempleables podrían ser la regla y no la excepción. Ello llevaría consigo un nuevo “darwinismo” que nos obligaría, esta vez, a atender a las necesidades de subsistencia para ese creciente y progresivo volumen de población que se verá excluida de los mucho más selectivos mercados de trabajo. Asegurada su subsistencia, ¿cuál será el desarrollo vital de grandes masas humanas? Tal escenario tiene previsiones optimistas como la J. M. Keynes que en la conferencia dictada en 1930 en la Residencia de Estudiantes de Madrid (KEYNES, 2010, pp. 321-332), predijo que, como consecuencia del incremento de la productividad, nuestra jornada laboral no se extendería más allá de las 15 horas semanales a partir de 2030. Keynes saludaba ese resultado con el inicio de un período de felicidad para todos los seres humanos. En 2030, “cada trabajador dispondría de maquinaria suficiente como para hacer de él un superhombre en comparación con su abuelo cien años antes” (HEILBRONER, 2015, p. 427). Un ocio fundado en el trabajo robótico, una entera sociedad del ocio… Algunos pueden ver aquí el triunfo de quienes han predicado los males del trabajo y han alentado a su definitiva y total abolición.
Pero también alberga sueños distópicos. Una sociedad en la que una élite controla los medios de producción y el resto de la población subsiste a través de transferencias y sin poder trabajar, en el que una élite reducida posee todo y una enorme subclase recibe un salario social básico. Y, unido a ello, cabría hacerse una pregunta: ¿sería necesario un salario social? ¿No podríamos ir a la gratuidad de todo lo necesario para la existencia y, más aún, a la abolición del dinero, esto es, borrar la idea de querer “comprender el mundo como un ejemplo de contabilidad” (SIMMEL, 2013, p. 527)? El problema sería el tiempo, que dejaría de ser un bien a administrar para convertirse en algo potencialmente vacío. En todo caso, resulta inquietante por desconocido lo que puede representar para el ser humano una nueva y desconocida identidad negativa: la del no trabajador.