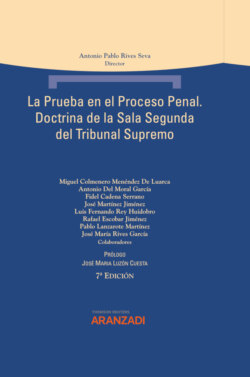Читать книгу La prueba en el proceso penal. Doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo - Fidel Cadena Serrano - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. VALOR DEL ACTA DEL JUICIO ORAL
Оглавление«Cuando el juzgador ha visto y oído (se lee en la STS de 16 de junio de 1999 [RJ 1999, 5691]), gracias a la inmediación de la que no podrá beneficiarse ningún otro órgano jurisdiccional, la declaración prestada por el testigo directo e inmediato de los hechos enjuiciados (el testigo de cargo), relatando el hecho acaecido y la forma en que éste ha tenido lugar, así como la actuación del acusado, ese Tribunal hace una valoración de esa prueba testifical y obtiene de la misma un resultado que plasma en el factum de la sentencia. Ni el Tribunal juzgador, ni el Tribunal Supremo en casación, están vinculados a los estrictos términos semánticos con que se recoge en el Acta del juicio oral aquella declaración, pues la experiencia nos demuestra que en la mayoría de los casos, ni en el Acta se registra la totalidad de lo manifestado, ni tampoco concuerdan exactamente lo declarado con lo que figura en el documento, lo que, por lo demás, es perfectamente comprensible dada la mecánica con que se desarrolla esta labor. Es la declaración incriminatoria en sí misma la que se configura como prueba de cargo y no las concretas expresiones terminológicas que se hagan constar en el Acta –a veces dispares de las apreciadas por los juzgadores–, puesto que, de otro modo, sería el Secretario del Tribunal quien se convertiría en Juez. De tal manera que el Tribunal forma su convicción a partir de la prueba testifical en su conjunto, valorándola de modo unitario.
En trance de casación, a la Sala Segunda sólo le cabe comprobar la existencia de prueba de contenido incriminatorio, cuya concreta ponderación –se insiste– habrá de efectuarla en exclusivo el juzgador según lo visto y oído por éste en el juicio oral, pero sin estar constreñido por la estricta literalidad de los términos que figuren en el acta, la cual “hará constar sucintamente cuanto importante hubiera ocurrido en aquel acto” (artículo 743 LECrim), razón por la cual, cuando las partes o el Tribunal lo estimen oportuno, se interesa la constancia literal en ella de lo declarado, mientras que, en general, el Acta se limita a dar cuenta de manera esquemática y resumida del desarrollo de las sesiones de la Vista. Por ello, cuando se aduce falta de prueba de cargo de algún elemento determinante de la culpabilidad del acusado, a aquél le bastará con confirmar la concurrencia de prueba de naturaleza inculpatoria al respecto, sin necesidad de diseccionar microscópicamente la literalidad del Acta analizando las particulares expresiones allí contenidas y su incidencia en el resultado probatorio, pues ello supondría una intromisión constitucional y procesalmente prohibida en el ámbito privativo de la valoración de la prueba que al Tribunal de instancia le está atribuido».
En el mismo sentido se pronuncian las SSTS de 18 de febrero de 2002 (RJ 2002, 2828) y 28 de junio de 2000 (RJ 2000, 5805), la última de las cuales insiste en que «la omisión en el acta de una determinada expresión o cualquier otro detalle, no condiciona la función de valoración de las pruebas por el juzgador, pues éste no juzga en función de lo que conste en el Acta, sino de la propia percepción de las pruebas practicadas a su presencia, de lo que los jueces sentenciadores ven y oyen por sí mismos, y en esto consiste precisamente la soberana facultad del juzgador de valorar en conciencia las pruebas practicadas (artículo 741 LECrim) sobre las que forma su convicción acerca de los hechos enjuiciados». Luego, como declara la STS de 11 de noviembre de 2009 (RJ 2009, 7882) «en línea de principio debe darse prevalencia a la valoración de las pruebas hecha por la Audiencia en sentencia y sólo en aquellos casos en que en el acta se revelen hechos absolutamente incompatibles con lo expresado por los magistrados podrá suscitarse en rigor cuestión acerca de su veracidad».
Por otra parte, la STS de 19 de junio de 2000 (RJ 2000, 6316) tras declarar que «la legibilidad del acta está en relación con la presunción de inocencia y su examen casacional», recomienda a los órganos jurisdiccionales que «cuiden de que tal acta se expida en condiciones de legibilidad, para facilitar la labor de defensa y la posterior impugnación de la resolución dictada en la instancia. No podemos dejar de poner de manifiesto también esta preocupación en esta sentencia, interpretando el precepto contenido en el artículo 743 LECrim, cuando expone que el Secretario del Tribunal extenderá acta de cada sesión que se celebre, y en ella hará constar sucintamente cuanto importante hubiere ocurrido, y que tales actas deben ser obviamente legibles. Sin embargo, dicha norma procesal también dispone que al terminar la sesión se leerá el acta, haciéndose en ella las rectificaciones que las partes reclamen, si el Tribunal en el acto las estima procedentes, razón por la cual debemos desestimar este motivo, fundado en quebrantamiento de forma, pues la defensa, al firmar el acta, como también prescribe el último párrafo del mencionado artículo 743, no hizo objeción alguna a la misma».
Radicalmente contraria es la doctrina del Tribunal Constitucional. La STC 92/ 2006, de 27 de marzo, otorga al acta del juicio un carácter funcional «para posibilitar la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente para fundamentar una condena penal, dado que el control del cumplimiento de las garantías requeridas para la integración del resultado de las diligencias de investigación en la actividad probatoria sólo puede hacerse a través de la correspondiente acta, levantada por el Secretario judicial que, conforme a los artículos 280 y 281 LOPJ, ha de documentar fehacientemente el acto y contenido del juicio oral. Y en orden a la actividad probatoria desarrollada en el juicio oral ha de estarse a lo que el acta dice y a lo que no dice, por lo que no cabe afirmar que se haya practicado un determinado medio de prueba en virtud del hecho de que se haya hecho alguna alusión a su contenido si la reproducción mediante su lectura no queda reflejada en el acta del juicio, único instrumento previsto para su constancia externa y fehaciente (SSTC 161/1990, de 19 de octubre, F 3; 118/1991, de 23 de mayo, F. 3; 140/1991, de 20 de junio, F. 3; 82/1992, de 28 de mayo, F. 3; 307/1993, de 25 de octubre, F. 2; 32/1995, de 6 de febrero, F. 6). En definitiva, el acta del juicio oral es un documento fehaciente que resulta imprescindible para llevar a cabo el control externo que nos compete al efecto de concluir si hubo o no en el proceso prueba de cargo suficiente y practicada con las debidas garantías de oralidad, contradicción e inmediación».
En el caso no hubo prueba de que el acusado usara un cuchillo para perpetrar uno de los robos imputados, porque el acta no reflejaba que lo hubiera manifestado alguno de los intervinientes en el juicio.
«No cabe oponer que el testigo sí se refirió a este extremo en el juicio, y que si no se hizo constar así en el acta fue porque en ella no queda reflejado sino en forma fragmentaria lo que en verdad acontece en el juicio oral, ya que tal razonamiento conduce a la formulación de una mera suposición (en tanto que afirmación no contrastada en forma objetiva) de que en verdad se practicó prueba de cargo suficiente, suposición esta que resulta de todo punto incompatible con el derecho a la presunción de inocencia. Dicho de otra manera: lo que no se dice en el acta del juicio que en ese momento se produjo es como si no se hubiese producido, aun cuando en verdad se produjera, no pudiendo en cualquier caso presumirse in malam partem dicha producción. La conclusión que de todo ello se desprende resulta evidente: no hubo en el proceso prueba de cargo suficiente de que, en uno de los robos atribuidos al demandante de amparo, éste hubiese hecho uso de un arma peligrosa… por lo que se vulneró el derecho a la presunción de inocencia».
El Tribunal Constitucional examina en la STC 55/2015, de 16 de marzo, la queja de un recurrente que alegaba que no pudo disponer de la grabación del juicio oral, lo que le había causado indefensión el recurrir en defensa de sus derechos. Decía el Tribunal Constitucional en el FJ 2.° de esta sentencia: c) La doctrina de este Tribunal ha resaltado la importancia de la documentación de la vista en orden a la verificación de la existencia de prueba de cargo, en relación con el derecho a la presunción de inocencia (artículo 24.2 CE): «El control del cumplimiento de las garantías requeridas para la integración del resultado de las diligencias de investigación en la actividad probatoria, en los términos señalados, sólo puede hacerse a través de la correspondiente acta, levantada por el Secretario judicial que… ha de documentar fehacientemente el acto y el contenido del juicio oral. Y en orden a la actividad probatoria desarrollada en el juicio oral, ha de estarse a lo que el acta dice, y a lo que no dice. En consecuencia, no cabe afirmar que se haya practicado un determinado medio de prueba por el hecho de que se haya pedido e incluso que se haya admitido, si la actuación no queda reflejada en el único instrumento previsto para su constancia externa y fehaciente» (SSTC 161/1990, de 19 de octubre, FJ 3; 118/1991, de 23 de mayo, FJ 3; 140/1991, de 20 de junio, FJ 3; 82/1992, de 28 de mayo, FJ 3, y 92/2006, de 27 de marzo, FJ 3. En el mismo sentido, STC 22/2013, de 31 de enero, FJ 4). Esta doctrina, dictada a propósito del acta escrita, resulta predicable sin dificultad dialéctica alguna a la grabación audiovisual como soporte de documentación.
También la actividad de documentación de la vista reviste importancia para comprobar el cumplimiento de otras garantías del proceso penal, ya no vinculadas al resultado de la prueba sino a la alegación de las pretensiones deducidas. Así, el derecho a la correlación entre acusación y defensa respecto de la Sentencia, en cuanto al enjuiciamiento del hecho punible (principio acusatorio, artículo 24.2 CE), y el deber de congruencia de la Sentencia (derecho a la tutela judicial efectiva, artículo 24.1 CE) en cuanto al objeto de la acción civil acumulada, donde este Tribunal ha dicho por ejemplo: «Como acertadamente le indicó al recurrente el Juez de apelación… ha de estarse a lo que el acta dice y a lo que no dice (STC 118/1991, por todas), y en este caso no dice que, en el acto del juicio, tuvieran lugar las alegaciones que ahora pretende hacer valer» (STC 307/1993, de 25 de octubre, FJ 2).
Según se evidencia de lo expuesto, debe concluirse que la documentación de las actuaciones no constituye un requisito de validez de los actos procesales, sino la prueba auténtica que permite constatar la realidad material de lo actuado. Ello podría afectar el ejercicio de algunos derechos fundamentales. Esta doctrina ya se dejó sentada en la STC 4/2004, de 14 de enero, FJ 5, que declaró que la pérdida de la documentación de las actuaciones no comporta en sí misma la vulneración de ninguna de las garantías esenciales del proceso.
Tras el examen de lo ocurrido en el caso, el Tribunal Constitucional concluye lo siguiente: Por tanto, si las periciales no documentadas cuya valoración se propone en apelación no cuestionan la credibilidad de los testigos, ni lo declarado por los propios acusados, y teniendo en cuenta la absoluta lógica de la inferencia judicial, la conclusión que cabe extraer desde nuestra función de control externo, es que la defensa del recurrente no aporta una argumentación verosímil sobre la indefensión que dice sufrir por no poder contar en apelación con el registro audiovisual de dichas declaraciones periciales, de modo que lo manifestado por los peritos carece de toda relevancia para cambiar la relación de hechos probados de la Sentencia de instancia, tanto en lo referido a la velocidad de ambos vehículos, como a la fase semafórica, cuando fueron atropelladas las víctimas.