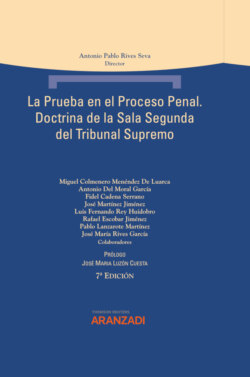Читать книгу La prueba en el proceso penal. Doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo - Fidel Cadena Serrano - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. NATURALEZA
ОглавлениеPara que pueda dictarse una resolución condenatoria (se lee en la STS de 9 de diciembre de 1998 [RJ 1998, 9659]) es necesario que «el órgano juzgador disponga de un acervo probatorio de signo evidentemente inculpatorio, actuando para ello con absoluta libertad de valoración, si bien debe expresar y razonar su proceso valorativo para no caer en la arbitrariedad. El grado de certeza absoluto es difícilmente alcanzable, por las especiales características del proceso penal, pero siempre es posible llegar a una aproximación a los hechos enjuiciados que permitan conformar una convicción basada en pruebas directas o indirectas de contenido incriminatorio. Nunca se puede traspasar la barrera de la duda razonable ya que ello nos llevaría al mundo de la inseguridad jurídica y material que no es admisible en el curso de enjuiciamiento delictivo. Llegado al punto de duda o la falta de claridad de los elementos probatorios, un principio democrático y progresista que rige el proceso penal, impone a los jueces y tribunales la obligación de pronunciarse, en el caso de duda, por una solución absolutoria».
Como apunta la STS de 12 de abril de 2000 (RJ 2000, 3707) «el principio in dubio pro reo es una regla vertebral de valoración dirigida exclusivamente a los jueces y tribunales del orden penal, en virtud de la cual en aquellos supuestos a enjuiciar en los que exista una indestructible duda racional derivada de la valoración de las pruebas de cargo y de descargo, deben adoptar el criterio más favorable al reo. Por ello el destinatario natural del principio es el Tribunal sentenciador que debe valorar la prueba».
«Repetidamente la jurisprudencia ha subrayado que el principio in dubio pro reo no puede ser entendido como un derecho del acusado a que los Tribunales duden en ciertas circunstancias. De ello se ha derivado una clara consecuencia. La ausencia de una duda en la decisión del Tribunal de la causa no puede fundamentar una infracción de ley que habilite un recurso de casación» (STS de 18 de septiembre de 1997 [RJ 1997, 7165]). En este mismo sentido, las SSTS de 16 de octubre de 2002 (RJ 2002, 9908), 21 de julio de 2003 (RJ 2003, 6349), 3 de diciembre de 2004 (RJ 2005, 580), 21 de junio de 2006 (RJ 2006, 3769) y 6 de mayo de 2011 (JUR 2011, 184220) nos dicen que el principio in dubio pro reo nos señala cuál debe ser la decisión en los supuestos de duda, pero no puede deter-minar la aparición de dudas donde no las hay: existiendo prueba de cargo suficiente y válida, si el Tribunal sentenciador expresa su convicción sin duda razonable alguna, el referido principio carece de aplicación.
Como declara la STS de 13 de julio de 1998 (RJ 1998, 7002) «el principio in dubio pro reo no tiene acceso a la casación por suponer una valoración de la prueba que está vedada a las partes con arreglo a lo establecido en el artículo 741 de la LECrim, pero esa doctrina quiebra cuando es la propia Sala sentenciadora la que en sus razonamientos muestre dudas evidentes. En estos casos sí es posible examinar en casación la existencia y aplicación de tal principio favorable al reo».
Así, según explican las SSTS de 21 de octubre de 2009 (RJ 2009, 5750), 11 de noviembre de 2009 (RJ 2009, 7882) y 28 de septiembre de 2010 (RJ 2010, 7636), aunque durante algún tiempo la jurisprudencia ha mantenido que el principio in dubio pro reo no era un derecho alegable al considerar que no tenía engarce con ningún derecho fundamental y que, en realidad, se trataba de un principio interpretativo y que por tanto no tenía acceso a la casación, sin embargo, en la actualidad tal posición se encuentra abandonada. Hoy día, la jurisprudencia reconoce que el principio in dubio pro reo forma parte del derecho a la presunción de inocencia y es atendible en casación.
Por lo tanto, «el principio in dubio pro reo sí puede ser invocado para fundamentar la casación, cuando resulte vulnerado su aspecto normativo, es decir, en la medida en la que esté acreditado que el Tribunal ha condenado a pesar de su duda. Por el contrario, no cabe invocarlo para exigir al Tribunal que dude, ni para pedir a los jueces que no duden. La duda del Tribunal, como tal, no es una cuestión revisable en casación, dado que el principio in dubio pro reo no establece en qué supuestos los jueces tienen el deber de dudar, sino cómo se debe proceder en el caso de duda». Así se lee en forma un tanto gráfica en la STS de 1 de diciembre de 1995 (RJ 1995, 9054), y en similares términos se pronuncian las SSTS de 27 de diciembre de 1995 (RJ 1995, 9553), 21 de mayo de 1996 (RJ 1996, 4538) y 28 de junio de 2006 (RJ 2006, 9329).
«Su invocación sólo se justifica en aquellos casos en los que el Tribunal haya planteado o reconocido la existencia de dudas en la valoración de la prueba sobre los hechos y los haya resuelto en contra del acusado» (SSTS de 11 de noviembre de 2009 [RJ 2009, 7882] y 28 de septiembre de 2010 [RJ 2010, 7636]).
También la STS de 23 de octubre de 1996 (RJ 1996, 7580) afirma que «se vulnera el principio in dubio pro reo cuando el Tribunal expresa directa o indirectamente su duda, es decir, no puede descartar con seguridad que los hechos hayan tenido lugar de una manera diferente y más favorable al acusado, y no obstante ello adoptan la versión más perjudicial al mismo». Esto es lo que ocurrió en el caso enjuiciado, en que la Audiencia estimó que el hecho de que el registro domiciliario constara efectuado en hora anterior a la de expedición del mandamiento pudo tratarse de un error sin mayor trascendencia; sin embargo, dice el Tribunal Supremo, «la Audiencia hace prevalecer una suposición que es la más perjudicial para la acusada, vulnerándose de esa manera el principio in dubio pro reo», en consecuencia estima el recurso y absuelve a la procesada.
Del mismo tenor es la STS de 13 de febrero de 1999 (RJ 1999, 1165): «El Tribunal a quo no ha podido determinar si el acusado se encontraba o no en una fase aguda, pero sí que al día siguiente del hecho estaba afectado por ella y así lo ha expuesto en los fundamentos jurídicos. En la medida en la que la Audiencia no pudo alcanzar una convicción categórica sobre el momento en el que comenzó la fase aguda de la esquizofrenia, comprobada inmediatamente después de la comisión del hecho, y simplemente pudo afirmar que no podía presumir «que en el momento de los hechos el acusado se encontrara en uno de esos intervalos», es evidente que debió aplicar el principio in dubio pro reo, que le impedía, en la duda, inclinarse por la hipótesis más perjudicial para el acusado. Consecuentemente, debió declarar la inimputabilidad del acusado». A un caso parecido se refiere la STS de 3 de noviembre de 1999 (RJ 1999, 8093) la que, ante el desconocimiento del momento concreto en que el acusado tomó las sustancias estupefacientes, por in dubio pro reo debe considerarse que actuó con su imputabilidad disminuida, aplicando la eximente incompleta denegada por el Tribunal a quo.
Las mismas consideraciones hace la STS de 2 de marzo de 1999 (RJ 1999, 1451), aunque en este caso el Tribunal a quo no expresó ninguna duda, pues la frase que usó la sentencia al relatar el hecho probado: «al parecer», no indica dubitación de la Sala, porque esas palabras «son locuciones conjuntivas que, como enseña el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, explican el juicio o dictamen que se forma en una materia según lo que ella propia muestra o la idea que suscita. Por lo tanto, se trata en este caso de un simple giro retórico, expresivo no de una duda, ni de una mera posibilidad carente de certeza, sino del propio juicio o idea de la Sala acerca del hecho a que se refiere».
El principio in dubio pro reo, no alude a las dubitaciones o sospechas que pueda suscitarse a las partes; sino a que el Tribunal no debe inclinarse por la ocurrencia fáctica más desfavorable para el reo cuando, teniendo dudas acerca de lo realmente sucedido, las pruebas practicadas, tras su valoración, no le permitan resolverlas racionalmente, con sujeción a la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos (SSTS 712/2015, de 20 de noviembre y 805/2015, de 17 de diciembre).
El principio in dubio pro reo «nos señala cual debe ser la decisión en los supuestos de duda, pero no puede determinar la aparición de dudas donde no las hay: existiendo prueba de cargo suficiente y válida, si el Tribunal sentenciador expresa su convicción sin duda razonable alguna, el referido principio carece de aplicación (SSTS 709/1997, de 21 de mayo y 1667/2002, de 16 de octubre, entre otras muchas)» (STS 428/2021, de 20 de mayo).
Aunque durante algún tiempo esta Sala ha mantenido que el principio in dubio pro reo no era un derecho alegable al considerar que no tenía engarce con ningún derecho fundamental y que, en realidad, se trataba de un principio interpretativo y que por tanto, no tenía acceso a la casación, sin embargo, en la actualidad tal posición se encuentra abandonada. Hoy en día la jurisprudencia reconoce que el principio in dubio pro reo forma parte del derecho a la presunción de inocencia y es atendible en casación. Ahora bien, solo se justifica en aquellos casos en los que el Tribunal haya planteado o reconocido la existencia de dudas en la valoración de la prueba sobre los hechos y las haya resuelto en contra del acusado (…) (STS 324/2021, de 21 de abril).
Por último, no resulta ocioso señalar, con la STS de 14 de febrero de 1997 (RJ 1997, 1176), que el principio in dubio pro reo no es de aplicación en el aspecto de la responsabilidad civil derivada del delito, el cual «cede ante el principio de protección a las víctimas».