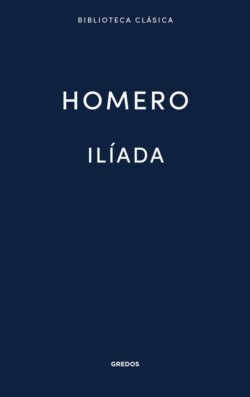Читать книгу Ilíada - Homero - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
b) La «Ilíada» y el mundo micénico
ОглавлениеUna cuestión distinta de la concerniente a la historicidad de la guerra de Troya es la relativa al trasfondo histórico de la epopeya. La narración épica, sin pretender, por supuesto, retratar un período histórico, da ciertas informaciones acerca de la cultura material, de la organización política y social, de la geografía y de las costumbres de la época en que se sitúa la acción; ello nos permite valorar el grado de verdad de esta pretendida historicidad mediante la comparación de la información proporcionada por la Ilíada con otros datos referidos a la misma época y de cuyo carácter histórico no es posible dudar. Afortunadamente, contamos con algunos testimonios escritos del II milenio, descifrados a mediados del siglo XX e identificados como una forma muy arcaica de griego, para comprobar la historicidad del contenido de la Ilíada y el trasfondo histórico del mundo heroico: son las tablillas escritas en el silabario lineal B, datadas probablemente, según los lugares de hallazgo, entre 1400 (en el caso de Cnoso) y 1200 a. C. (Pilo, Micenas y Tebas). Aparte de estas tablillas (sobre la sociedad y las gentes que en ellas aparecen, cf. especialmente M. S. Ruipérez y J. L. Melena, Los griegos micénicos, Madrid, 1990; A Companion to Linear B, I-III, ed. Y. Duhoux y A. Morpurgo Davies, Lovaina la Nueva, 2008-2014; Manuale di epigrafia micenea. Introduzione allo studio dei testi in lineare B, I-II, ed. M. del Freo y M. Perna, Padua, 2016), que registran asientos de diferentes materias, animales o personas que intervienen en la economía o en la administración del palacio, los testimonios escritos más antiguos, procedentes ya del primer milenio antes de nuestra Era, son de las últimas décadas del siglo VIII. Se trata de breves inscripciones sobre objetos cerámicos que no proporcionan informaciones suficientes como para contrastar el fondo de los poemas homéricos y que en algunos casos al menos suponen el conocimiento de la Ilíada y, por tanto, la posterioridad cronológica. La inexistencia de otros testimonios escritos obliga necesariamente a utilizar los datos procedentes de la arqueología como instrumento para contrastar el grado de historicidad que se oculta tras los mitos de la epopeya, sobre todo en aquellos casos en los que las tablillas no ofrecen información. Por supuesto, este proceder entraña innumerables riesgos, pero es el único que hay a nuestro alcance.
En términos generales, se puede afirmar que la epopeya guarda un trasfondo que mantiene desde la segunda mitad del segundo milenio a. C. el vago recuerdo, a veces deformado, de un contenido histórico, de un sistema de organización económico, social o militar, o del uso de un objeto material determinados. Las reminiscencias que pueden remontar hasta el segundo milenio se hallan sobre todo en el ámbito de la geografía, los mitos, las instituciones políticas y sociales y ciertos objetos de la cultura material. En este punto, después del desciframiento del silabario micénico, la crítica ha evolucionado de manera radical: si hasta el decenio de 1970 se pensó que la relación entre el mundo heroico y el micénico era muy estrecha, en la actualidad se tiende a destacar las diferencias. En términos generales, el mundo que describen parcialmente las tablillas micénicas tiene sus paralelos más estrechos con los reinos de Oriente próximo durante el segundo milenio a. C., caracterizados por la rígida centralización de la administración burocrática al servicio del rey, mientras que el mundo heroico homérico y aristocrático es más compatible con una organización del poder mucho más laxa. En todo caso, prácticamente nunca se puede demostrar la existencia de una tradición poética en hexámetros que se conserve en la Ilíada y que remonte al II milenio (a favor de una tradición con elementos lingüísticos de época micénica, cf. C. J. Ruijgh, L’élément achéen dans la langue épique, Assen, 1957; «Le mycénien et le grec d’Homére en Linear B: survey, ed. Y. Duhoux y A. Morpurgo, Lovaina la Nueva, 1987). En cuanto a la localización geográfica de la tradición o tradiciones que confluyeron en la Ilíada, aunque nada se puede afirmar con seguridad, parece probable que la Ilíada pertenece a una única tradición lingüística (proto)jónica a la que se incorporaron préstamos de otra tradición compuesta en dialecto eólico, a menos que haya que contar con una fase eólica en la tradición épica, como a primera vista indicaría la presencia de elementos lingüísticos propios de tal área dialectal.
Los ejemplos concretos en los que es más probable la conservación de una reminiscencia de época micénica son pocos y se refieren a ciertos objetos de la cultura material (cf. en general, G. S. Kirk, «Objective dating criteria in Homer», MH 17, 1960, 189-205). El escudo «como una torre» que lleva Ayante aparece en las representaciones micénicas hasta aproximadamente el siglo XIV-XIII y poco después es sustituido (¿totalmente?) por otro tipo redondo y más pequeño. La espada tachonada con clavos de plata halla paralelos arqueológicos con ejemplares datados en el siglo XV. El casco hecho con colmillos de jabalí, que Meríones presta a Ulises para su salida nocturna en Il. X 261 ss., sólo tiene correlatos arqueológicos de época micénica. El uso de grebas, sobre todo si el autor de la Ilíada se refiere a espinilleras metálicas, puede remontar a hábitos de la misma época, pues éstas se han hallado en la Edad del Bronce y, más tarde, sólo en el siglo VII. La copa de Néstor (Il. XI 632 ss.) muestra semejanzas con un vaso hallado en la tumba IV del círculo de tumbas A de Micenas. El uso masivo del carro de guerra, aunque los héroes únicamente lo emplean como medio de transporte en el campo de batalla y no como vehículo desde el que combatir, reproduce condiciones del II milenio; las tablillas micénicas de Cnoso registran un buen número de carros completos y piezas diversas. En Homero, sin embargo, el recuerdo del uso de esta clase de táctica militar aparece desfigurado. La técnica del trabajo de los metales que supone Il. XVIII, aunque el relato presenta una descripción distorsionada, tiene paralelos micénicos. El número de los ejemplos más probables no es grande, y en todos los casos hay que tener presente la posibilidad de que los hallazgos arqueológicos no conserven testimonios del uso de tales objetos en otras épocas por carencia de datos, o incluso de que un objeto fabricado en una época haya permanecido en uso hasta una fecha muy posterior a la de su fabricación.
La geografía homérica, tal y como es descrita especialmente en el llamado Catálogo de las Naves del canto II, ha sido también considerada a veces como un ejemplo notable de la continuidad de una tradición desde el II milenio (cf. R. Hope Simpson-J. F. Lazenby, The Catalogue of ships in Homer’s Iliad, Oxford, 1970; así como las observaciones de J. L. García Ramón, «En torno al Catálogo de las naves homérico», CFC 7, 1974, 145-180). Y, en efecto, alguna mención geográfica, pertenezca o no al Catálogo, como la de Tebas egipcia con sus cien puertas (IX 381-4) o la atribución a Micenas del adjetivo polkhrysos «rica en oro», parece uno de los ejemplos más seguros de herencia micénica. En lo que se refiere al Catálogo, es probable que ninguna de las dos hipótesis extremas sea cierta, ni la que sostiene que es un documento micénico que reproduce el orden de batalla de la guerra de Troya histórica, ni la que afirma que refleja la situación de los siglos VIII y VII en Grecia. Es destacable con todo que casi una cuarta parte de los lugares mencionados en el Catálogo no sean conocidos en el I milenio, y que muchos de los lugares destacados en la leyenda de Troya o en las referencias a otras leyendas que aparecen en la Ilíada sean lugares importantes en el segundo milenio, pero olvidados u oscuros o inexistentes parajes después del fin de la Edad del Bronce (cf. G. S. Kirk, The Iliad: a commentary, vol. I, Cambridge, 1985). No obstante, la geografía del reino de Pilo, que las tablillas micénicas permiten conocer con relativa precisión, tiene poca relación con la descrita en Homero. Igualmente, el reino atribuido a Agamenón como rey de Micenas en el Catálogo, sin Argos ni la llanura argiva, adscritos al reino de Diomedes, cuadra mal con la documentación arqueológica y con la situación geográfica de ambas ciudades.
Igualmente, parece claro que los mitos griegos del pasado heroico se originaron en la Edad del Bronce, ya que los ciclos legendarios transcurren muchas veces en centros que fueron importantes en la Edad del Bronce, como Micenas, Pilo, Calidón y Tirinte, pero nada relevantes en el I milenio (cf. W. Burkert, Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche, Stuttgart, 1977; M. P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, Munich, 19673).
También las instituciones y la organización social y políticas que suponen los poemas homéricos guardan un eco lejano de la situación histórica en Grecia durante la Edad del Bronce. Es evidente que a fines del siglo VIII, fecha de la composición de la Ilíada, el nivel general de pobreza era mucho más alto que el que presentan los poemas homéricos, donde aparecen grandes palacios y multitud de objetos preciosos. La expresión regular en Homero, Micenas, rica en oro, sólo se comprende bien referida a Micenas en la Edad del Bronce. Nada semejante han facilitado los hallazgos arqueológicos correspondientes al siglo VIII a. C. o a los anteriores hasta el XII, a fines de la Edad del Bronce.
Hay que suponer también que en los primeros siglos de la Edad del Hierro Grecia sólo conoció minúsculos estados con una débil capacidad de maniobra. Frente a eso, el relato de la Ilíada presenta una tupida red de poderosos estados estrechamente relacionados entre sí. Además, las tablillas micénicas documentan ciertos términos relativos a las instituciones que también aparecen en Homero. Es el caso de wanax («soberano») y basileus («rey»), aunque en las tablillas tienen una referencia más concreta y precisa que en la Ilíada. Sin embargo, las semejanzas no son más que ecos lejanos. El mundo micénico, que los documentos contemporáneos permiten describir con mayor aproximación, no coincide con el homérico (cf. R. Hope Simpson, Mycenaean Greece, Park Ridge, 1981). Es cierto que las alusiones de Homero a las instituciones del mundo heroico no son tan precisas como para que siempre se puedan contrastar con los documentos, sino sólo referencias vagas. Sin embargo, en bastantes ocasiones los documentos micénicos permiten comprobar que Homero sólo conserva vagas reminiscencias, mezcladas con anacronismos y distorsiones.
Existen, pues, innumerables indicios de que la épica homérica conserva un recuerdo, siquiera vago, del mundo micénico y de que la tradición, al menos en forma de relatos en prosa, remonta a la Edad del Bronce. Es posible que el fresco de Pilo que representa un pájaro alejándose de un citarodo ilustre una tradición poética. Por otro lado, es probable que esta tradición haya recibido impulsos y préstamos de los reinos orientales del II milenio, como los archivos de Mari, junto al Éufrates, y de Ugarit, en Siria, documentan. De hecho, algunos temas de los poemas conservados en los textos del Oriente próximo muestran estrechas semejanzas con otros de la poesía de Hesíodo. Tal teoría se admite comúnmente para explicar la proximidad del mito de Tifoeo y del mito de la sucesión de Urano, Crono y Zeus con otros procedentes de Oriente (cf. M. L. West, «Prolegomena» en Hesiod, Theogony, Oxford, 1966, 1 ss.). Igualmente, el relato de Gilgamés manifiesta ciertas semejanzas con la Odisea, sobre todo (cf. Ancient near Eastern texts relating to the Old Testament, ed. J. B. Pritchard, Princeton, 19693). Los préstamos de los temas poéticos orientales deben ser datados con toda probabilidad en la época del Heládico Reciente, que es cuando las relaciones comerciales y los contactos entre Grecia y los reinos orientales han sido más intensos.
Es incluso posible que la tradición griega remonte a la época de comunidad indoeuropea. Ésta sería al menos una manera de explicar ciertas coincidencias verbales entre algunas fórmulas homéricas y otras védicas (cf. M. L. West, Indo-European Poetry and Myth, Oxford, 2007). ¿Fórmulas como hierón ménos «sagrado vigor» o kléos áphthiton «fama imperecedera», que tienen un correlato exacto en las védicas iSirám mánas, srávas ákSiti, deben ser interpretadas como puras coincidencias o como los últimos restos de una comunidad poética?
¿Estas vagas reminiscencias proceden directamente de un tipo de poesía narrativa hexamétrica en la Edad del Bronce? La existencia de una poesía aquea de la que procede la tradición homérica sólo se puede suponer si en Homero, aparte de la memoria del trasfondo histórico, hay huellas lingüísticas de esta poesía. Por tanto, para responder a la cuestión anterior hay que contestar antes a la siguiente pregunta: ¿la lengua de Homero conserva rasgos que sólo puedan ser interpretados como heredados de la época micénica? Hasta mediados de la década de los cincuenta sólo la coincidencia entre los dialectos arcadio y chipriota permitía reconstruir el dialecto aqueo, es decir, la lengua propia del Peloponeso en época micénica. Los rasgos compartidos por dos dialectos tan geográficamente distantes sólo pueden proceder de la época previa a la migración de los futuros chipriotas, y esta época debe de corresponder a la Edad del Bronce. Pero desde el desciframiento del dialecto micénico, sensiblemente igual en todas las áreas en las que hay documentación, contamos con más datos, a pesar de las insuficiencias gráficas del sistema de escritura lineal B, para determinar si existe un elemento micénico o aqueo en la lengua épica.
En conjunto, los rasgos lingüísticos compartidos por el dialecto homérico y el grupo arcado-chipriota y/o micénico, o bien pertenecen al vocabulario y, por tanto, tienen poco peso como prueba, o bien, si son gramaticales, no son concordancias que excluyan con seguridad a otros grupos dialectales contemporáneos, cuya existencia en el II milenio es segura en el caso del dorio o de los dialectos noroccidentales, o hipotética en el caso de los dialectos jónico-ático (cf. E. Risch, «Die Gliederung der griechischen Dialekte», MH 12, 1955, 61-75) y eolio (cf. J. L. García-Ramón, Les origines postmycéniennes du groupe dialectal éolien, Salamanca, 1975). Con todo, es cierto que existen unas pocas fórmulas en las que la probabilidad de que hayan sido heredadas de una supuesta poesía hexamétrica de la Edad del Bronce es elevada. En unas confluyen el vocabulario específicamente aqueo con la datación del objeto designado (phásganon argyró7lon «espada tachonada con clavos de plata») y en otras aparecen ciertos rasgos que probablemente son propios del dialecto aqueo o que, en todo caso, sólo en micénico y/o en arcado-chipriota están documentados (Dií m<tin atálantos «émulo de Zeus en ingenio», cuyas irregularidades prosódicas pueden ocultar una forma más arcaica en la que la desinencia de dativo de singular era -ei, constituyendo por tanto una sílaba larga, y el antiguo valor consonántico de h- conservado en *hatálantos, y pótnia H<r7 («venerable Hera», en la que el encuentro de vocales sin elisión entre el adjetivo y el sustantivo puede igualmente remontar a la época en que h- tenía valor consonántico). Los ejemplos probables son extremadamente raros.
En conclusión, la tradición homérica tiene un trasfondo que remonta a la Edad del Bronce, durante la que ha sufrido probablemente influjos orientales, y en último término parece ser una herencia de la época de comunidad indoeuropea. Es, no obstante, mucho más difícil datar el comienzo y situar el nacimiento de la poesía hexamétrica de contenido heroico narrativo. En cuanto a la posibilidad de localizar geográficamente la tradición poética que culmina en Homero, la uniformidad lingüística de los documentos del II milenio, procedan de Pilo, Cnoso, Micenas o Tebas, impide cualquier conclusión. Se suele suponer, aunque sin base suficiente, que la tradición se localizaba en el Peloponeso. En todo caso, es de suponer que a fines de la Edad del Bronce esta tradición se refugió, como una gran parte de la población micénica tras la destrucción de los palacios, en Ática y en Atenas, la única ciudad cuya fortaleza micénica no sufrió incendio y en cuyos contornos, según muestra la arqueología, se aglomeró gran número de refugiados procedentes de otras áreas griegas en época submicénica (V. R. d’A. Desborough, The last Mycenaeans and their successors, Oxford, 1964; The Greek Dark Ages, Londres, 1972).