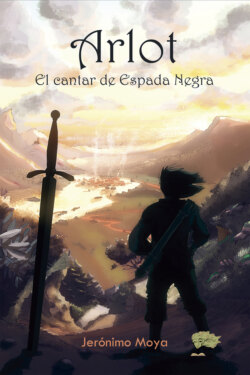Читать книгу Arlot - Jerónimo Moya - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIV
Tras la boda, la nueva familia consideró trasladarse a la vivienda que ocupaba el herrero en el castillo. Consultado, Arlot insistió en permanecer en la casa en que había vivido con su madre hasta entonces. Los muros del castillo, no siendo espectaculares si se consideraba el tamaño de otros de importancia similar, simbolizaban para él poner barreras con sus amigos a excepción de Vento, unos amigos que en aquellos momentos habían aumentado con la incorporación de Yamen, el hijo de una viuda acusada por los vecinos sotto voce de bruja por sus conocimientos sobre plantas y ungüentos. Cedieron a sus deseos su madre y el herrero valorando la libertad que tendrían para llevar una vida alejada de los rigores del castillo. Aun así, no se libró él de pasar parte del día tras las murallas, pues empezó a ayudar en la herrería a su padrastro. Más allá del puente levadizo se encontró con un espacio cerrado, maloliente y con demasiada gente moviéndose entre animales y carros sobre un suelo que variaba del barro al polvo con rapidez según dictaran las nubes y el viento. En aquel mundo no existía otro horizonte que unas murallas húmedas y oscuras cubiertas de verdín. Con todo la peor parte se la llevaban los soldados. Él sabía de su espíritu grosero y bravucón, de su poca afición a la limpieza, de su brusquedad en el trato con los aldeanos, de forma que llegaba advertido, pero la realidad superó las expectativas. Aquellos hombres solo recuperaban un relativo civismo en presencia de algún principal. Poco dado por carácter a soportar humillaciones, su madre y su padrastro habían valorado la conveniencia de que trabajara en la herrería ante las reacciones que pudiese tener en caso de una provocación, lo que daban por descontado. Por tal motivo, le advertía ella cada día al despedirse al respecto, le pedía paciencia, sentido común. ¡Sé sensato! Las dos palabras resonaban en la mente de Arlot. Ante el recuerdo callaba él y su silencio acrecentaba los temores de la buena mujer. Temía por el carácter de su hijo. El herrero, por su parte, poco dado a expresar sentimientos, se limitaba a controlarle en silencio apenas atravesaban el puente.
Durante los primeros meses los malos presagios no se cumplieron, puesto que, y por fortuna, al herrero se le respetaba por su oficio, por su discreción y de paso por su fortaleza, por lo que tanto Arlot como su madre si bien nunca fueron tratados con delicadeza, un concepto desconocido en aquel pequeño universo, no les ocasionaron mayores problemas, simplemente los ignoraban. En consecuencia, las sensaciones se aproximaron a la calma. Durante el día Arlot trabajaba junto a su padrastro, con quien pronto se crearon vínculos de respeto y hasta de cariño, y al atardecer dejaba el castillo y se reunía con sus amigos para ir a sus clases con Páter o para charlar. Hasta que llegó el primer incidente y, tal como se preveía, lo hizo a través de un soldado.
El noble que gobernaba el feudo, el marqués de Arlot, al igual que el resto de los señores incluyendo al mismo rey, se nutría para su ejército de dos fuentes. Una, enrolando voluntaria o involuntariamente a cualquiera de sus siervos, en especial los más jóvenes y fuertes, y dos, la habitual, contratando mercenarios, gentes sin demasiados escrúpulos y aún menor inteligencia. Y fue uno de estos quien provocó una situación que estuvo al límite de concluir en conflicto. A la hora de la comida Arlot y su padrastro solían sentarse en la puerta de la herrería. En ocasiones su madre se unía a ellos, lo que no sucedió aquel día. Tampoco estaba el herrero porque debía entregar unas espuelas al caballerizo, y dado el carácter quisquilloso de este, se preveía que tardaría en volver. En consecuencia, Arlot comió solo. El cielo se mostraba plomizo y un viento húmedo barría el patio de armas, en una de cuyas esquinas se encontraba la herrería. Tras comer, viendo que su padrastro se demoraba incluso más de lo previsto, decidió hacer tiempo paseando por una zona cercana a la torre del homenaje. Manos en la cinta de cuero que ejercía de cinturón, pensativo, ropa y pelo al viento, no se apercibió de que de una de las garitas que ocupaban los soldados de guardia salieron tres hombres. Uno de ellos, el de mayor edad, tenía el habitual aspecto desaliñado de entre los de su clase. El pelo, canoso y grasiento, enmarcaba un rostro curtido en el que destacaban los ojos, grandes y amarillentos, enrejados por líneas rojas, y una boca de labios gruesos que protegían un interior de la boca con más encías que dientes. El soldado cojeaba ligeramente y se movía con una torpeza en apariencia poco apropiada para ejercer su profesión. ¿Torpe o bebido? Cuando vio a Arlot, le dio un codazo al que marchaba a su lado.
—¡Qué hermosura! Creo que me casaré con este jovenzuelo —exclamó provocando las risas de sus compañeros.
En un primer momento Arlot no comprendió qué sucedía, aunque apenas necesitó levantar la mirada para comprenderlo. Molesto, buscó alguna autoridad que devolviera al soldado a su garita, pero a su alrededor las pocas personas que se dejaban ver ni siquiera prestaban atención a la escena. Él había asistido como espectador a episodios similares con mujeres como protagonistas. Sirvientas del castillo o campesinas que se presentaban con sus productos, y en cada una de las ocasiones le invadía una irritación que el herrero buscaba calmar con el mismo razonamiento: No te metas en lo que no te incumbe, solo son un puñado de palabras propias de un necio. Sin embargo, en esta ocasión sí le incumbía y al necio y sus palabras los tenía frente a él mirándolo de arriba abajo y relamiéndose como si le hubiesen presentado un suculento manjar. Si el soldado creía que aquel chico, Arlot todavía no había cumplido los diecisiete años, resultaría fácil de intimidar, que era materia de burla fácil a pesar de su aspecto atlético y su altura, se equivocaba. Se equivocaba al igual que cuando desoyó el consejo de uno de sus compañeros que le recordó que se trataba del hijo del herrero.
—Con el herrero mejor no meterse —le advirtió.
Pero el soldado quería divertirse y pavonearse confiando que con su mirada y empleando la más torva de sus sonrisas, la respuesta de aquel chico sería bajar la vista, retroceder y hasta salir corriendo. Material de risa, en fin. En algo hay que divertirse. Pero sucedió lo contrario, el chico adelantó la cabeza hasta casi rozar frente con frente y clavó la mirada en aquellos ojos a los que el colorido sumaba una acuosidad poco agradable y, sin alzar la voz pronunció un apestas que le desorientó. Hubo risas, sí, las de sus compañeros, y no dirigidas al supuesto jovenzuelo. Sintió el soldado una rabia pegajosa, ardiente, una rabia que no tenía ninguna necesidad de controlar, que no quería controlar. Había peleado contra decenas de hombres, le habían herido, y ahora un criajo le plantaba cara en público, le insultaba. Envalentonado con el vino que llevaba en el cuerpo, y con un gesto rápido de la mano derecha, cogió del cuello al insolente. Pensaba darle su merecido y, a pesar de las nuevas advertencias de su compañero aconsejándole que no se metiera en problemas pues estaban de retén de la guardia, lo haría. Vaya si lo haría. Por su parte, Arlot ya esperaba una reacción violenta y estaba preparado. Páter les enseñaba la Biblia, a leer, a escribir y, un buen cristiano debe saber defenderse, se justificaba, a pelear. Dejándose arrastrar para mitigar la presión sobre su cuello, formó con ambas manos un solo puño y lo elevó con todas sus fuerzas con un golpe seco. Saltó la mano del soldado, quien quedó con el brazo dolorido y paralizado por la sorpresa. Serían unos segundos, Arlot lo sabía y también que tenía tiempo suficiente para girar el cuerpo, desplegar el brazo izquierdo, apretar el puño y lanzarlo contra el rostro de aquel hombre para aplastárselo. Sin embargo, no pudo consumar sus propósitos porque una mano detuvo su puño cuando aún quedaba a su espalda. Creyendo que se trataba de otro soldado, se revolvió dispuesto a la pelea y se encontró con quien menos esperaba, con su padrastro. El herrero le apartó con suavidad y avanzó hacia el soldado con lentitud. Aparentaba este, en comparación, ser un hombre bajo, blandengue, envejecido. Y así lo debió considerar él mismo porque dio un paso atrás. Sus compañeros ya no reían.
—Agredir a un hombre libre es un delito que puede costarte caro —dijo el herrero plantándose a un metro del soldado—, y estando de guardia más. Solo tiene que enterarse el oficial de guardia y lo comprobarás.
—Estábamos bromeando —replicó el soldado procurando que su voz sonase firme, pero despojada de cualquier agresividad.
—Y también se sanciona estar bebido en horas de servicio —continuó el herrero.
—Estoy perfectamente sobrio y simplemente bromeábamos —insistió el soldado—. Si el chico se ha asustado, que crezca.
—¿A ti te parece asustado o que ha crecido poco? —preguntó el herrero señalando a su hijastro, el rostro serio—. ¿No será que si yo no llego a tiempo estarías tumbado en el suelo con la nariz partida?
Hubo un intento de réplica que se quedó en un extraño gorjeo.
—O con menos dientes —completó el herrero.
El soldado tampoco respondió, se giró y se dirigió con paso lento, resistiéndose con ello a que la humillación fuese completa, a la garita. Sus compañeros le siguieron. Apenas desaparecieron de su vista, el herrero se acercó a Arlot, le tomó de un brazo y juntos se encaminaron hacia la herrería.
—Me han retenido más de lo necesario, lo lamento —se disculpó—. Ese hombre si no encuentra algún problema, cree que no hace su trabajo correctamente.
—No pasa nada —repuso Arlot—. Estoy bien. El que ha cambiado de color, de pálido a rojo, ha sido él.
—Mejor así, aunque sigo pensando que lo mejor es mantenerse alejado de esa gente. Pueden llegar a ser peligrosos.
—Lo sé, lo sé.
Hombre de pocas palabras, el herrero no volvió a mencionar lo sucedido ni ese día ni a lo largo de los que lo siguieron. Arlot no volvió a ver aquel soldado. Es el hijo de herrero, había oído que le advertían. ¿Tanto respeto se había ganado su padrastro? El suceso, pues, se fue borrando y la vida de la familia mantuvo su ritmo habitual a lo largo de los siguientes meses. Hasta que un nuevo incidente, este de mayor gravedad, rompió el equilibrio.
La madre de Yamen, el último en integrarse en el grupo, un chico un punto irónico pero siempre dispuesto a ayudar, había vivido desde su juventud bajo la acusación entre silenciosa y velada de ser una hechicera o directamente una bruja. Bruja quizá blanca ya que sus conocimientos, ¿cómo los había adquirido sino a través de un pacto con algún ser maligno?, los empleaba en socorrer a quien se lo demandara, lo que abarcaba a la práctica totalidad de los habitantes de la villa de Arlot. Claro que blanca o negra, que ayudara o perjudicara, al fin se la consideraba una bruja. Esa era la opinión generalizada. En cualquier otro feudo, controlado espiritualmente por algún sacerdote con mentalidad menos heterodoxa que la de Páter, resultaba probable que hubiese tenido serios problemas. Y si esa guía se aplicaba con guante de hierro, los problemas podrían haber finalizado en la doble orfandad del chico, pues su padre, un prestigioso miembro de la guardia del marqués, había muerto en una misteriosa emboscada cuando él tenía doce años. De Yamen también empezaban a correr voces. Sus conocimientos, su inclinación a una ironía impropia de su edad y su sagacidad ante la resolución de cualquier problema, en contraste con un físico de aspecto angelical rematado con una melena de color castaño que llevaba recogida en una cola, no dejaban de levantar sospechas. Por ello no resultó sorprendente que un día, a las puertas del otoño, con los bosques teñidos de rojo y el cielo de gris azulado, tres soldados se presentaran en la cabaña de la hechicera, o bruja, rompieran lo que su capricho les dictaba, apartaran a golpes a Yamen que había acudido a defender a su madre tras llamarle aprendiz de brujo, le dieran varias patadas a su madre por resistirse, y tras atarle las manos la arrastraran por el centro de la villa en dirección al castillo. ¿De quién había partido la orden de detención? De una denuncia.
—¿Quién me ha denunciado y por qué? —se resistía la mujer.
—De quien te ha visto desnuda en el bosque lanzando blasfemias a media noche —reía el soldado al mando.
Las gentes contemplaban la escena sin saber si decantarse por la tristeza, aquella mujer les había auxiliado en múltiples ocasiones; la irritación, ellos también estaban expuestos a la violencia basada en denuncias anónimas; la resignación, al fin se trataba de una bruja; e incluso la satisfacción, la brujería es pecado y el pecado despierta el temor al contagio. De inmediato, en medio de un vaivén de sentimientos en ocasiones contradictorios, empezó a extenderse el rumor de que la detención respondía a una venganza, a una de esas rencillas sobre las que se cimentaba la misma convivencia en la villa. Algún día tenía que pasar. Denuncias ocultas, fanatismos, prejuicios, simples envidias. El campo estaba abonado para cualquier cultivo y la cizaña es planta de rápido crecimiento. Con el tiempo se habló de que una de las hijas del marqués había sufrido una erupción en el rostro, tan propias de la edad y tan indignantes para quien desea mostrarse radiante desde la cuna hasta la sepultura, y harta de los consejos del médico de su padre, el cual le había recomendado resignación e intensificar sus oraciones, acudió a la hechicera en busca de remedios más eficaces. El nuevo diagnóstico y los nuevos remedios se alejaron, demasiado, de la voluntad divina.
—No te preocupes, se te pasará con el tiempo —quizá le dijo—. Por ahora no tiene remedio completo, aunque sí es posible reducir los efectos y suavizar las molestias. Límpiate varias veces al día con una mezcla de huevo, miel y zumo de limón.
La joven se puso a ello convencida de lucir una piel radiante en pocos días, lo que no sucedió. Se lo aplicó con tal frenesí y frecuencia que pronto llegó lo que sucedía a oídos del propio médico, quien, furioso, acudió al marqués en demanda de un correctivo para quien abandonaba la voluntad divina, y hacía que una casi niña se entregara a cuidados propios de una prostituta. A sus quejas no tardaron en sumarse las de la chica que, olvidando la preventiva llamada a la paciencia y decepcionada al ver que la erupción no desaparecía por completo, clamó por darle un castigo a la hechicera, en aquel momento considerada bruja, por embaucadora. El marqués, quien poseía un carácter tendente a lo comprensivo, a pesar de sentirse incómodo por un asunto que consideraba intrascendente, se resistió inicialmente a tomar medidas drásticas. Tal vez con una advertencia bastase. Protestó el médico apelando a la voluntad divina y a los castigos que se derivaban para quien la desafiase, y contribuyó su hija con sus repetidas acusaciones y sus llantos. Por fin, receloso de condenas eternas y, aún peor, harto de verse perseguido por su hija, acudió a Páter, quien le desaconsejó cualquier tipo de castigo a quien ayudaba a sus vecinos con sus curas y consejos. Tratando de contemporizar el marqués accedió a detener a la mujer durante unos días mientras decidía qué solución tomar. En su ánimo pesaba la idea de que con una sanción testimonial y una advertencia sería suficiente, y que el tiempo borraría afrentas y rencores. Y eso fue lo que ordenó, el resto se debió al carácter violento de los soldados que se enviaron a detenerla.