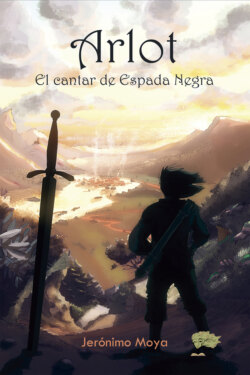Читать книгу Arlot - Jerónimo Moya - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеXIV
Semanas después, poco antes del amanecer del día del Purgatorio, Arlot abandonó silenciosamente la cabaña y se dirigió al cobertizo para recoger una bolsa con algunos alimentos y el estuche con la espada y enfiló hacia el sendero que conducía a los bosques. El día del Purgatorio tenía lugar hacia finales del invierno o inicios de la primavera, y respondía a un curioso fenómeno meteorológico al que desde hacía siglos se le había dado un significado muy especial, el mismo que se aplicaba a todo aquello que no se sabía explicar, fuese para bien o para mal. En este caso el milagro consistía en que el valle sobre el que se asentaba la villa de Arlot quedaba cubierto durante horas por una capa de nubes grises, cerrada, sin fisuras, estática, baja, que descansaba sobre los picos de las montañas, picos que ocultaba. El día en que no amanece o la rebelión de la noche, lo llamaban aquellos a los que hablar del purgatorio les suponía adentrarse en un pasadizo de temores y optaban por referirse a los ciclos de la naturaleza. El fenómeno se iniciaba al amanecer y se prolongaba hasta que, alcanzada la noche, la capa se deshacía y se recuperaba la normalidad. Hasta aquí la descripción de los hechos, la interpretación seguía unos derroteros tan curiosos como el propio fenómeno. La villa de Arlot tenía básicamente dos fronteras naturales. Al oeste una cordillera sin nombre, aunque hubiera quien la llamase, en privado para evitar peligrosas interpretaciones pues corrían el riesgo de ser calificadas de sacrílegas, la Santa Cena. El nombre no resultaba desacertado desde un punto de vista simbólico pues constaba de trece picos de alturas variables entre los que resaltaba uno considerablemente más elevado, y bien podía representar a Jesucristo acompañado por sus doce apóstoles. El resto de los puntos cardinales lo cerraban los bosques, bosques tupidos, atravesados por diferentes caminos, unos bien visibles y con la amplitud suficiente para permitir transitar por ellos caballerías y carros, y otros semiocultos por la maleza y únicamente al alcance de quienes los conocieran. Para los aldeanos, incluso para los miembros de las milicias si se trataba de un pequeño destacamento, alejarse de los caminos principales e internarse en los bosques suponía una amenaza que preferían evitar. Oscuridad, trampas, salteadores, alimañas, y, lo peor, las leyendas que hablaban de ánimas errantes, de brujas, de hechiceros y demás seres malignos en busca de los cuerpos y las almas de los imprudentes. En consecuencia, pocos se adentraban en ellos sin un motivo importante y la protección adecuada. Oscuridad, trampas, salteadores, alimañas, ánimas errantes, brujas, hechiceros, seres malignos. Podrían añadirse demonios, monstruos, locos, tiñosos, etcétera. La mayor parte de la superficie de los bosques supuraba amenazas que empapaban tierras y vegetación y se transmitían a través de las neblinas, inoculando la perversidad a quienes permanecieran en ellos durante más tiempo del conveniente. El valle Silencioso constituía uno de los muchos ejemplos que se manejaban. Y fue a través de esta consideración, las miasmas de los bosques, que se llegó a una conclusión acerca del fenómeno del día del Purgatorio. Aquella masa que separaba como un muro ennegrecido el valle del cielo tenía su origen en las emanaciones del bosque, en la necesidad de limpiar los bosques de la maldad acumulada por sus criaturas. Una vez al año la purificación se hacía imprescindible. Purificación insuficiente, por supuesto, ahí seguían las amenazas un día tras otro, lo que equivalía a considerar que aquel purgatorio sería eterno fuesen quienes fuesen sus víctimas. Conscientes de ello, se explicara de una forma o de la contraria, nadie abandonaba el refugio de sus hogares mientras el fenómeno se mantuviera, nadie quería exponerse al poder destructor de aquella capa moldeada por la suma de las perversidades del bosque y expresada en forma de nubes. Crédulos o escépticos, pocos se arriesgaban a hacerlo.
En consecuencia, durante ese día el valle se aislaba del mundo, la gente permanecía encerrada en sus casas tras amparar a los animales bajo refugios estables o improvisados a fin de evitar que fuesen contaminados, e incluso en el castillo el número de centinelas, tras recibir la preventiva bendición sacerdotal, que Páter impartía con oficio y sin ocultar su incomodidad al hacerlo, se reducía al mínimo. Ni siquiera quienes servían en el castillo acudían a sus trabajos. Ese fue el motivo por el que precisamente ese amanecer fue el escogido por Arlot para emprender la marcha hacia otros bosques, los oprimidos por el Diablo real y en persona. No llevaba demasiada comida, pero sí algunas piezas de hierro, herraduras, espuelas y pequeños utensilios que pensaba intercambiar a lo largo del recorrido. Por la noche apenas había dormido, más por los remordimientos de marcharse de aquella forma, como un forajido, sin un adiós, que por el temor ante el inmediato futuro. Con el estuche a la espalda y la bolsa en bandolera se alejó con rapidez de la villa. Le ayudaba pensar en que cuando hizo con su madre el mismo viaje en sentido inverso, habían pernoctado en dos monasterios, uno de ellos de considerable tamaño, donde les proporcionaron refugio y alimento. También lo hicieron en algunas cabañas aisladas, con vecinos dispuestos a ayudarles a cambio de pequeños trabajos. En cuanto a las aldeas prefería dejarlas de lado. La mayoría estaban plagadas de soldados, y en consecuencia de preguntas, y de delatores profesionales o vocacionales. Mientras conociera el terreno, las evitaría tanto como los caminos principales, siempre propensos a los encuentros, aunque ello comportara alargar el recorrido. La duración de su viaje le resultaba imposible de concretar, difícil predecir lo que sucedería en el día a día, aunque calculaba que serían semanas. Y no pocas. Años atrás el viaje lo habían hecho en un carro, por lo que no le servía de referencia. Sí recordaba que se le hizo eterno, pero la eternidad en aquellas circunstancias y con aquella edad resultaba engañosa. El desamparo y la infancia dilata los tiempos. Lo único cierto que podía manejar en sus planes se reducía a que las montañas del Cielo deberían convertirse primero en su horizonte, después en un referente, pues quedarían a su izquierda mientras recorría el valle Ancho, y finalmente desaparecerían tras una cordillera conocida como las Seis Hermanas, cordillera que desembocaba en otro valle, estrecho y alargado, el de Vulcano, en cuyo centro se elevaba un capricho de la naturaleza con aspecto de volcán de inmenso cráter, y en su interior, según sabía, se levantaba un poblado de buen tamaño. ¿Un poblado en el cráter de un volcán?, le había preguntado a su madre tiempo atrás, la primera vez que oyó hablar del lugar. Un volcán apagado, fue la explicación. Claro que a lo mejor no es un volcán, añadió. Hablaba de oídas, como hacían casi todos. Al principio consideró que estaba equivocada, que la habían informado mal, habladurías, pero al cabo de un tiempo, Páter dio fe de ese pueblo, incluso le habló del barón, un hombre de fiar y un buen amigo suyo. Fue él quien le aclaró que no se trataba en realidad de un volcán, sino de un capricho de la naturaleza. Así lo definió. Añadió diversas informaciones sobre la zona y consejos para evitar, en sus palabras, “que los problemas no te impidan por lo menos llegar a Aquilania”. Y añadió algo de mayor importancia: una carta de presentación para su amigo el barón. Páter, admitiendo su impotencia para evitar aquel viaje, había decidido ayudarle en la medida de sus posibilidades, lo que le había obligado a desvelar parte de su pasado. Se refirió a su época militar sin entusiasmo, negándose con firmeza a entrar en detalles. Dile que vas de parte de Valerio. ¿Valerio?, preguntó Arlot, así que ese es su nombre auténtico. Eso no te importa, fue la respuesta de Páter, tú limítate a decirle que vas de mi parte y le das la carta. De acuerdo, convino Arlot, de parte de Valerio. Eso es, de Valerio, hubo un momento de duda. Del capitán Valerio, dijo finalmente Páter, de corrido, casi sin marcar las sílabas. ¿Capitán?, fue la reacción de Arlot mostrando su sorpresa, esta vez lejos de ironías. No hubo respuesta. Como si acabara de cometer una falta que le había dejado en evidencia, una falta no menor, el sacerdote salió de la iglesia en donde se encontraban en aquel momento y se encaminó con paso firme hacia el castillo, como podía haberlo hecho hacia el bosque o hacia el sendero que llevaba hasta la ermita de Piedras Santas.
Bien, pues ese lugar tan excepcional conocido como Vulcano, sería la última etapa antes de internarse en el señorío de Aquilania, puesto que ambos señoríos eran fronterizos. Envuelto por la neblina del amanecer en ello pensaba observando aquella masa de nubes tan cercana, tan lóbrega, tan rígida. Una masa de nubes que se aproximaba en exceso a la idea de un valle rocoso, desértico, y provocaba un efecto amenazador, desagradable, que al margen de certezas o leyendas, repelía. El propio Arlot, tan poco inclinado a las supercherías, se sentía incómodo sintiéndola sobre su cabeza. Deseaba penetrar en el bosque lo antes posible, al menos allí las copas de los árboles la ocultarían. Al alcanzar lo alto de la pendiente, justo al inicio de una curva tras la que se dibujaba a unos centenares de metros el primero de los bosques que debería recorrer, se detuvo para lanzar una última mirada a la villa. Con las montañas al fondo, los picos hundidos entre las nubes, el castillo aletargado, dominando el valle, aquel cielo de piedra oscura cubriéndolo todo, las cabañas de barro o de madera cubiertas de paja se mostraban frágiles, indefensas, sometidas a unas fuerzas ante las que no quedaba sino rezar. Eso harían quienes las habitaban apenas despertaran, rezar y atisbar tras las ventanas, muchos dominados por el temor, acobardados. Hacerlo es absurdo, aceptó antes de levantar una mano en señal de despedida, con la vista puesta en la casa en donde su madre, su padrastro y Yamen aún dormían. Ni siquiera a quien consideraba su hermano le había confiado la noche anterior que partiría al cabo de unas horas. No se lo había dicho, pero antes de retirarse a dormir se le había acercado para darle un abrazo más largo y más fuerte de lo habitual. Yamen correspondió con igual fuerza, en silencio. Había comprendido.
Durante los primeros días, hasta nueve contó, el viaje transcurrió según lo previsto, sin mayores sobresaltos que las predecibles incomodidades. El tiempo, primaveral, le permitió olvidarse de las nubes del día del Purgatorio y los bosques, tupidos pero transitables, hicieron que la marcha resultara incluso placentera, al menos en lo material. Otro tema resultaba el anímico. Marcharse de su casa como si de un delincuente se tratara, le dolía, lo consideraba indigno para él e injusto para sus padres. Sin embargo, había llegado a la conclusión de que haciéndolo de esa forma protegería a su familia de las habladurías, y les facilitaría no tener que caer en el disimulo y la mentira. Al menos así sería en lo relativo a su madre y su padrastro. En cuanto a Yamen sabía de su capacidad para encogerse de hombros y mostrarse turbado. En el arte del disimulo había alcanzado la perfección tras un largo adiestramiento. Durante años había soportado las preguntas maliciosas acerca de su madre, y descubrió que encogerse de hombros y mostrarse turbado resultaba un recurso aceptable. Al menos tal versión le había confiado a Triste cuando este se quejaba del trato que recibía de su padre. No te preocupes, no nos darán la lata más allá de unas cuantas preguntas, preguntas a las que responderemos como el más tonto de los soldados si se le dice cómo se escribe su nombre. Ese fue el consejo que asimismo le dio cuando este mostró su temor de delatar sin querer los planes de Arlot si los interrogaban. Por otra parte, nada tan previsible como el empeño con que sus amigos tratarían de evitar su partida llegado el momento, de evitarla o de acompañarle. En consecuencia, nada de noticias relativas al momento de su marcha o de la ruta que seguiría. No, bastante había resistido los embates de Páter a caballo de reflexiones y citas relativas al odio, la venganza y el derecho a la vida de los seres humanos. Solo Dios puede darla y quitarla. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Era de Romanos? El recuerdo de esas palabras, unido al del congestionado rostro del sacerdote mientras las pronunciaba, dedo índice bailoteando para subrayarlas, le llevó a la sensación de ir en compañía. No así entonces. ¿Y los castigos de los señores? ¿Y la muerte de la madre de Yamen? ¿Y la vida de esclavos que sufren tantos y tantos? Páter masculló algo, confiando en que no se le entendería, y él comprendió que mejor no insistir. ¿Para qué? Ahora, reviviendo el recuerdo del último encuentro con su tutor, descansando recostado en una vieja encina, junto a un arroyo que corría con el furor de su juventud primaveral hasta perderse en un recodo, la figura de aquel sacerdote tan importante en su vida, y de un sombrío pasado que se negaba a revelar por completo, tuvo el efecto de un bálsamo. Suspiró buscando el equilibrio perdido durante los últimos tiempos. No le quedaba otra alternativa que seguir el camino, ser cauteloso y no dar un paso atrás. Y si vacilaba, ahí seguía la imagen de su padre haciéndole señas para que fuera a ayudarle con la labranza o con el cuidado de los animales. Recuerdos y más recuerdos, con nostalgia o simplemente con tristeza, en realidad con una mezcla de ambas, hasta que un crujido le hizo volver al presente.
Tal vez aquel sonido fuese el eco de cualquiera de las voces del bosque, aquellas que sin mostrar su origen, acompañan a quien transita por sus profundidades, incluso a quienes no las perciben. Es la melodía que se acentúa por la noche y que él conocía desde la infancia. Es el crujido y el posterior silencio lo que te pone alerta. Las voces del bosque tienen su propia forma de manifestarse, su código, sea a través del sonido o del silencio. Sonido o silencio, mejor ser precavido en ambos casos, en especial en el segundo. El estuche permanecía a un par de metros de sus pies, lo que le obligaba a levantarse si optaba por buscar la espada. En caso de necesidad podía moverse con rapidez y alcanzarlo, aunque quedaba por valorar el tiempo necesario para abrirlo. O emplear la táctica opuesta. Simular que el descanso se había acabado y actuar con lentitud, inclusive con pereza. Ponerse en pie, desperezarse, dar un paso, detenerse, bostezar, un nuevo paso y otro, recoger el estuche como si fuese a cambiarlo de lugar, y esperar. En tal caso, quien fuese, si de un ser humano se trataba, se confiaría. Un nuevo crujido seguido del consiguiente silencio, esta vez más cercano, próximo a la franja de helechos que le ocultaba el camino por el que había llegado, le hizo descartar ambas soluciones y optar por lo que consideró más seguro por próximo, tomar el cuchillo que guardaba en el zurrón, una hoja alargada de un palmo de longitud, curvada en el extremo y un mango de madera lo suficientemente sólido y bien engarzado como para emplearlo en empeños de mayor exigencia que cortar los alimentos, que en principio era su finalidad. Sin dejar de contemplar el arroyo, en apariencia embelesado por los brillos y salpicaduras del agua, introdujo la mano en el zurrón y, después de asegurarse tener bien sujeto el mango, la dejó allí. Cerró los ojos y se concentró en los sonidos. En aquel momento una bandada de petirrojos hizo su aparición y tras dibujar varios círculos, irregulares y nerviosos, se posaron a pocos metros de sus pies, no lejos del estuche negro. En un instante el equilibrio que perseguía se rompió. Había vuelto el sonido. Abrió los ojos y lanzó una mirada circular a su alrededor, desinteresada, aburrida.
En ocasiones la vida ofrece curiosos contrastes cuya valoración dependerá del momento en que cada cual se encuentra o del rasgo de carácter que prevalezca. Esos contrastes tienen la capacidad de ahondar tristezas o aumentar gozos, y en ocasiones también desconciertan. En aquel momento y por una parte, Arlot, joven, saludable y agraciado, permanecía recostado sobre el tronco de una venerable encina, junto a un arroyo de aguas cristalinas, envuelto por un bosque al que la primavera potenciaba su belleza natural. Cerca suyo unos simpáticos pájaros brincaban esperando algún gesto amable por su parte en forma de alimento, y en lo alto el cielo brillaba como si de un inmenso topacio se tratara. Por otra, su mano sujetaba la empuñadura de un cuchillo con el ánimo tenso, a la expectativa de percibir un nuevo crujido, vacilando si persistir en la espera o lanzarse en tromba contra los helechos en un intento de conseguir ventaja a través del efecto sorpresa. Considerando que disponía de pocos segundos para decidir, optó por lo primero. Pensó que jugar con un exceso de confianza por parte de quien estaba a punto de presentarse, si es que tal ser existía más allá de sus recelos, jugaría a su favor. En consecuencia se limitó a inclinarse ligeramente hacia su izquierda y apuntalar la pierna derecha en el suelo con el ánimo de facilitar el impulso para ponerse en pie de un salto llegado el momento. Por su parte los petirrojos, con sus constantes desplazamientos le facilitaban permanecer vigilante, aunque fuese de reojo, ante cualquier movimiento brusco que se produjera. Siguiendo ahora a uno y luego a otro, su mirada recorría los espacios que le rodeaban. Sin embargo, sus cálculos fallaron en el tiempo y en las previstas brusquedades puesto que el primero, el tiempo, se alargó de una forma que le resultó interminable, y las segundas, las supuestas brusquedades, se materializaron a través de una aparición que se presentó con unos movimientos suaves, se diría que incluso refinados.
—¿Te has extraviado, hijo? Los bosques son hermosos, sí, pero también traicioneros. La belleza siempre debe tratarse con mucho cuidado, con todo aquello que deslumbra debe hacerse así.
El refinamiento del discurso con que se presentaba, la voz, dulce y ronca al tiempo, provenía del busto de un anciano esquelético, de piel oscura y apergaminada, cubierto por un raído manto de color indescifrable. El viento agitaba lo que le quedaba de lo que fuese una larga melena y una barba de pelo enmarañado y amarillento. Con la suciedad como estandarte, el anciano acabó de apartar los helechos que le entorpecían el camino y se mostró en su conjunto sobre dos piernas descarnadas cubiertas de costras y rasguños. Arlot se puso en pie cuan alto era, lo que provocó una perceptible vacilación por parte del recién aparecido, vacilación que acabó disculpando con una sonrisa que dejó al descubierto una boca sin apenas dientes. Ambos se estudiaron entre desconfiados e intrigados. Sin duda, y por motivos bien diferentes, se interrogaban acerca de con quién se encontraban y en especial por y para qué.
—¿Vienes a reemplazarme? —preguntó al fin el anciano sujetando con fuerza el tosco bastón en el que se apoyaba, y esta vez, en el ánimo de Arlot, la balanza entre la desconfianza y la intriga se decantó hacia la segunda—. Un año, diles que me concedan un año más. O dos. Eso es, mejor dos. No pido más porque soy consciente de que mi tiempo en este desdichado mundo se acaba. Para mí sería una pena que tanto esfuerzo resultara inútil. —Asintió pensativo, grave—. Por eso pido tiempo, un poco de tiempo. Desde el primer momento me expresé con claridad. Dije que para conseguirlo nada de prisas, que la misión exigía tranquilidad y no me parece justo tanto apresuramiento de sopetón. Considero que mi obediencia y mi disposición merecen otro trato.
Dicho lo cual, y por primera vez, el hombre alzó la vista, pues hasta ese momento la mantenía baja en un esfuerzo por mostrarse humilde. Al hacerlo descubrió unos ojos claros, acuosos, dominados por la ira. En aquellos ojos, hundidos y cercados por unas arrugas ennegrecidas por el sol, brillaba algo demasiado próximo a la locura, lo que contradecía los calmosos movimientos del cuerpo y la afabilidad del rostro. Arlot reconoció aquella mirada. Hacía años había visto morir ahorcada a una mujer condenada por entregarse a prácticas indecentes, impropias de un cristiano y sí de un servidor de Satán, así se proclamó en el bando, y él, que asistió obligado junto a su madre respondiendo a una convocatoria oficial del marqués, descubrió en ella la misma mirada. En aquel momento sintió temor. ¿Qué ha hecho tan vergonzoso como para que la ahorquen, madre?, había preguntado. Ella se inclinó y en voz muy baja respondió: Nada, creo que sencillamente es una perturbada, que no sabe pensar ni actuar como hacemos los demás y eso la ha perdido. Simplemente es una pobre mujer que sufre. Él no acabó de comprender qué le quería decir su madre y, como tantas veces hacía para no obligarla a traspasar la línea de lo que ella considerase oportuno, no pidió más explicaciones. Ya aprendería a entender lo que le decían, si es que lo que le decían tenía un sentido. En caso contrario resultaba innecesario insistir. Ahora, en el bosque y ante aquel anciano que invitaba a la compasión a pesar de su aspecto repugnante, le volvieron las imágenes de la mujer ahorcada, las rollizas piernas peludas pateando frenéticamente en el aire, el sonido gutural, como un ronquido, que a él se le incrustó en el cerebro y tardó semanas en borrarse.
—¿Y quiénes son ellos? —preguntó—. ¿Les conozco?
El anciano cayó de rodillas con un gemido tan lastimero que inclinaba a pensar en una rendición incondicional, en la exhibición impúdica de una impotencia absoluta. Gimoteaba y movía las manos haciendo amagos repetidos de unirlas en oración y rechazándolo acto seguido.
— ¿Quiénes son ellos? —rió amargamente—. ¿Quiénes quieres que sean, chico? ¿Me tomas el pelo? ¿Por tonto? No está bien burlarse de un pobre viejo, no. Hablo de los ángeles, no me engañes. De los ángeles o del prior, eso no tiene demasiada importancia.
A continuación elevó la mirada hasta dejarla perderse por el cielo, como si siguiera el vuelo no de los petirrojos, sino de algún ser celestial que planeara sobre su cabeza ofreciéndose a guiarle hacia un destino repleto de resplandores divinos, y la felicidad que se reflejó en su rostro cristalizó una sonrisa próxima al éxtasis. Arlot, viendo el estado en que su inesperado visitante había caído, tomó la bolsa, se la colgó de un hombro e hizo lo mismo con el estuche, esta vez en la espalda. Con ambas tiras cruzadas sobre el pecho se dispuso a reemprender el camino. Sin embargo, antes de que diese el segundo paso, alarmado ante tan evidentes propósitos, el anciano pareció despertarse y se puso en pie con una asombrosa agilidad dado su aspecto y edad.
—¡Espera, hijo, espera! Debo saber, necesito saber.
Obedeció Arlot, incapaz por el momento de ofender a quien le provocaba mayor compasión que repugnancia, y se detuvo.
—¿Quieres saber? —preguntó cruzando los brazos—. ¿Y en qué puedo ayudarte yo a conseguirlo? Te aseguro que nada sé de tu misión y diría que bien poco de los ángeles.
El anciano asintió dando varios pasos hacia el río. Al caminar las ropas le resbalaban dejando al descubierto partes del cuerpo cubiertas de una suciedad enquistada, una suciedad que levantaba olas pestilentes con cada movimiento. Aun así, Arlot se obligó a permanecer en el mismo lugar, a la espera.
—Necesito reflexionar antes de que te vayas. Si tú no vienes a relevarme, y no lo consigo en estos próximos años, si yo fracaso, ¿quién continuará con mi búsqueda cuando los ángeles me conduzcan ante Dios?
—El mismo Dios se ocupará de ello, ¿no crees? —respondió Arlot con una circunspección forzada que el anciano no advirtió—. Él ordenará y sus ángeles obedecerán. Está escrito, ¿recuerdas?
Confundida la ironía con la fe, se produjo como respuesta un gesto de esperanza y sorpresa, ambas deformadas por un gesto infantil de a quien tan lejos le quedaba la niñez. Palmoteó ante el descubrimiento de un inesperado rayo de esperanza iluminando sus pesadumbres, y el bastón cayó al suelo, lo que no pareció preocuparle. Luego se frotó las manos, dispuesto a resolver los enigmas que le salieran al paso. Nada rompería la posibilidad de recuperar una ilusión casi olvidada, parecía decirse.
—¿Y llegado ese momento conseguiré encontrar y vencer a los enviados del Maligno? —se preguntó recogiendo el bastón con presteza—. ¡Naturalmente! Esos malditos demonios saben esconderse y hasta se transfiguran, en ocasiones adoptan formas inconcebibles con tal de despistar a quien les persigue. Si te contara algunas de mis experiencias, no me creerías, me tomarías por loco. Me han llegado a engañar a mí a pesar de conocer todos sus trucos. A mí, que abandoné el convento no mucho mayor de lo que tú eres ahora y que he dedicado mi vida a perseguirlos. ¿Comprendes? Una vida entera, una larga vida entera. Eso es, tendría tu edad por entonces. El prior me encomendó la misión y yo había hecho el voto de obediencia. Así pues, ¿qué sino obedecer? Hermano en Cristo, me ordenó el día en que se presentó en mi celda, abandona estos muros y rastrea el bosque hasta que descubras los cobijos de esas criaturas infernales, los diablos. Ese será tu camino hacia la santidad y el horizonte de tu vida en la tierra. Sí, señor, eso me dijo cuando yo tenía tu edad.
—Hablamos de los seguidores de Lucifer.
El anciano asintió sin demasiado convencimiento. Parte de su entusiasmo decaía ocupando el hueco una profunda preocupación.
—¿Seguidores? El pueblo, en su ignorancia, en su supina burrería, los llama diablillos, como si se tratara de chiquillos traviesos. No, nada de eso, son los malvados servidores de Satán que recorren el mundo emponzoñándolo. Lagartijas, ratones, culebras, dragones… —Contaba con los dedos, hasta que el quinto, el meñique, quedó suspendido, sin voz que lo completara— ¿De forma que no eres tú el enviado para continuar con mi misión? ¿Seguro? Entonces el prior aún confía en mí. Me alegro. Después de lo que me he esforzado, de tantos sacrificios, no sería justo que ahora se me apartara como una jarra agrietada. Porque ¿tendría que volver al monasterio? La verdad es que a día de hoy no sé si encontraría el camino.
—No soy ningún enviado, ni del prior ni de los ángeles, créeme —dijo Arlot, que cada vez sentía mayor lástima por aquel pobre loco. Si lo que decía era cierto, ¿cómo habría sobrevivido en el bosque durante tantos años?
Por su parte el anciano había recobrado la mirada enloquecida y la dirigía hacia la espalda de Arlot. Lentamente levantó una mano, el índice señalando al estuche que sobresalía de un hombro.
—Se te ve muy fuerte, chico, y ese estuche sin duda guarda una espada, y no debe ser mala por las apariencias. Suerte tienes. ¿Ves? Yo me tengo que conformar con esta vara. Como fui monje, ciertos lujos los tengo prohibidos. En fin —sonrió, benevolente con su destino—, ¿te quedarás conmigo un tiempo? Estoy tan solo que temo enloquecer.
—Imposible, amigo. Yo ando de camino. Tengo otra misión.
—Todos la tenemos, incluso los que lo ignoran. ¿No me dirás que también tú persigues demonios?
—Algo semejante.
—Comprendo. —La voz del anciano sonaba cautelosa, reflexiva—. ¿Y cuál es tu misión para purificar el mundo?
—Eso es difícil de responder, ¿no crees? Purificar y mundo son grandes palabras, demasiado para meterlas en una sola respuesta.
El anciano asintió con un guiño que evidenciaba no tener plena conciencia de a qué. Parecía haberse sumido en un profundo desánimo. Se había cruzado de brazos y contemplaba el río como si de un triste presagio se tratara.
—Eres tan joven… ¿Y adónde te diriges si puede saberse?
Arlot movió la cabeza orientando el rostro hacia un supuesto horizonte que, de existir, se encontraba a su derecha, arroyo abajo.
—No lejos de unos montes muy especiales —se oyó decir. Hablaba en serio con un demente, con lo que no dejaba de profundizar en el sinsentido. Tenía conciencia de ello, pero tampoco importaba.
—Montes muy especiales, demonios… ¡Ah! Aquilania, ya comprendo. Necesitas llegar a Aquilania.
Esta vez el sorprendido fue Arlot. ¿Cómo había deducido aquella mente enferma su destino? ¿Ya comprendo? ¿Qué comprendía? Se dispuso a preguntar, pero su desconcierto había sido tan profundo que dejó pasar algunos segundos, los suficientes para que el anciano se anticipara y tomara la palabra señalando hacia el cielo con un dedo huesudo coronado por una larga negra uña.
—¿Ves ese cielo? —empezó con voz temblorosa—. Fíjate bien y empezarás a comprender la realidad de la vida. Desde aquí parece una inmensa, brillante y azul cúpula, tan pura como la más pura de las aguas. Maravilloso, ¿verdad? Pues es mucho más que eso. Es el destino de quienes hemos consagrado nuestra vida a luchar contra el mal, que es un estadio superior a defender el bien. Y más peligroso. Yo habito en estos bosques persiguiendo a los diablos para proteger a la caterva de esclavos que puebla el reino y habita en aldeas y ciudades, o que se desperdiga por los campos. Que mi lucha concluya en fracaso o no, a Dios no le importa, me perdonará y enviará en mi busca a sus ángeles. Sueño con el momento. Fíjate bien en ese cielo, hoy se le ve tal cual porque nada se interpone entre nosotros y él. En unos años ese será mi hogar. Lo sé, y si pido tiempo no es por mí, es para conseguir algún éxito, aunque sea pequeñito, un regalo con el que presentarme ante Él.
El anciano había dulcificado su rostro y dos gruesas lágrimas abrían un surco de claridad entre la suciedad. La escena se suspendió en el tiempo durante unos segundos, transcurridos los cuales, en un súbito cambio de careta, aún con las mejillas húmedas, la expresión mudó a una dureza extrema, a un odio incontenible, y el dedo apuntó hacia el suelo.
—¿Y ves este suelo? —prosiguió con la voz enronquecida por la ira—. Fíjate bien en este suelo. Barro, hierbajos, piedras, desechos, detritus. Y si rascas un poco, si escarbas como yo hago constantemente, te encontrarás con todo tipo de seres repugnantes. Gusanos, escarabajos, hormigas, larvas, alacranes, orugas. Y si siguieras escarbando, ah, te encontrarás con la caverna del fuego, en donde lo peor de la raza humana es torturada infinitamente, donde los pecadores sufren sin clemencia posible, lejos de Dios y de sus santos, acosados por infinitos diablos. ¡Los diablos! Ellos saben atravesar la tierra que cubre la caverna para alcanzar los bosques, sus caminos y cualquier cabaña, choza o palacio. Allí se esconden a la búsqueda de seres de fe débil, víctimas propiciatorias. La gente, lo que llaman el pueblo. Y yo…
No concluyó la frase. Se había olvidado de la presencia de Arlot, quien le estudiaba con curiosidad sumido en un silencio absoluto. Hubiese querido preguntarle por qué había deducido que se dirigía a Aquilania, por qué ligaba aquel lugar con los diablos que decía perseguir. Finalmente no lo hizo. ¿Con qué palabras dirigirse a aquel hombre, aunque fuesen de consuelo? Como si hubiese recogido un tesoro largamente deseado en forma de bastón, el anciano lanzó un alarido, antes animal que humano, y se lanzó hacia el bosque exhibiendo de nuevo una agilidad impropia de su apariencia. Corría dando unos saltos que recordaban la huida de los ciervos ante un peligro real o imaginario. Arlot contempló la escena inmóvil, preguntándose cuál sería el auténtico pasado de aquel hombre. ¿Sería cierta la historia del prior? ¿Llevaba realmente tantos años viviendo en el bosque en completa soledad? Cuando llegó a la conclusión de que no había nada en qué pensar, que aquel pasado ni siquiera el pobre loco lo conocía con una mínima certeza, decidió reemprender el camino. Loco o no, en algo tenía razón. El cielo se mostraba con una belleza sobrecogedora, y de alguna forma aquel hombre se merecía su sueño. Ángeles incluidos.