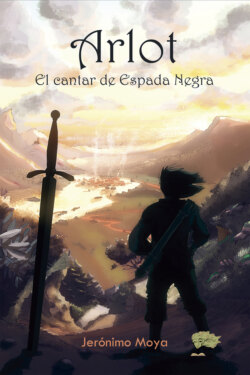Читать книгу Arlot - Jerónimo Moya - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеXVI
A la mañana siguiente el herrero salió hacia el castillo antes del amanecer. Quería conocer lo antes posible los movimientos de los emisarios del rey, recoger cualquier comentario que corriera entre el servicio, al menos hasta donde fuese posible hacerlo y pensar, sobre todo pensar. Sabía de su fama de hombre discreto y reservado y un brusco cambio en su conducta habría tenido el efecto de una proclama, o al menos levantaría sospechas. ¿Cuánto tardarían en relacionar su preocupación, la marcha de Arlot y la descripción del fugitivo de Aquilania? Un chico alto, fuerte, con el pelo oscuro y largo, e insolente con la autoridad, añadirían los soldados.
—Sí, hoy llego antes de la hora, necesito adelantar con las espuelas del marqués —se justificó ante los centinelas, aunque luego se evidenciaría que tal vez fue el día de su vida en que menos avanzó en un trabajo.
Apenas entró en la herrería, avivó el fuego, tomó el martillo de base fina y se instaló junto a una de las ventanas que se abrían al patio. De tanto en tanto daba golpes sobre uno de los yunques con la intención de que los sonidos mantuvieran el ritmo acostumbrado, o no lejos de ello. A media mañana vio a los tres emisarios. Salían de la torre del homenaje en dirección a la muralla. Les acompañaban uno de los consejeros y dos soldados, uno de los cuales llevaba bajo el brazo el estuche de la espada de Arlot. Sintió un escalofrío primero y un profundo desánimo después. Fue tal la sensación de derrota, de comprender que sus esperanzas se derrumbaban, que abandonó la ventana y reanudó el trabajo interrumpido el día anterior. Se acabó, se dijo, y de inmediato empezó a pensar en las consecuencias. La primera, ¿cómo advertir a Arlot de lo ocurrido? ¿A través de sus amigos? Ninguno de ellos había pronunciado una palabra al respecto. Incluso Yamen había permanecido mudo el día en que descubrieron su marcha, ni una palabra sobre el porqué y el adónde. Se limitó a leer el mensaje de Arlot en que les pedía comprensión por su partida, debo cumplir con mi promesa y sobre todo con la justicia que le debo a mi padre, había dejado escrito. Reiteraba su respeto, su gratitud y su amor por los tres y concluía con unas palabras que presagiaban lo peor: Solo la muerte impedirá que antes o después volvamos a abrazarnos. Por último les pedía perdón por el dolor que su decisión pudiera causarles. Si algo sabía Yamen, tenía la obligación de explicarse. ¿Tú no sabes nada?, le habían preguntado. No afirmó ni negó, se limitó a mostrarse cabizbajo. Es decir, sí sabía algo, pero no lo diría. Tal vez, comentaron ellos más tarde, sepa lo mismo que nosotros, que estaba dispuesto a buscar al duque de Aquilania en su propio territorio. Fuese como fuese no insistieron, no encontraron un motivo suficiente para hacerlo y el dolor que mostraba su hijo adoptivo inclinaba a respetarlo y a compartirlo. Pero no se trataba únicamente de advertir a Arlot. ¿Cuánto tardarían en presentarse en la cabaña emisarios y soldados una vez reconocido el fugitivo? ¿Cuánto en detenerles a los tres? ¿Cuánto en torturarlos para hacerles hablar acerca del paradero, del escondite, de quien llamarían asesino? El martillo caía con una fuerza tal que la espuela vibraba, como si temiera que alguna de aquellas embestidas la cazara de lleno y la destrozara. Consciente de correr el riesgo de estropear horas de trabajo, antes de dañarla de una forma irremediable, la lanzó de un manotazo sobre un montón de serrín y continuó golpeando el yunque hasta que el brazo empezó a mostrarse incapaz de mantener aquel ritmo. Entonces se detuvo, jadeando. ¿Intuía Yamen lo que pasaría y de ello su silencio? ¿O simplemente evitaba comprometerlos? Pobre chico. Si ese era el motivo, no conocía los métodos del castillo, de aquel y de todos los castillos del país. Y sobre todo desconocía los modos de la guardia real. En suma, desconocía el mundo en que vivía.
Inquieto, secándose el sudor con el delantal salió de la herrería en busca de aire limpio. El cielo brillaba con una ilusión juvenil que consideró insultante dados sus ánimos. Igualmente insultantes le resultaron las golondrinas que revoloteaban alegremente entre los torreones y los cantos de los mozos de cuadra que le llegaban a través de los arcos de las caballerizas. ¿Perder el temple en unos momentos como aquellos? ¿Olvidar que su familia dependía, en el mejor de los casos, de actuar con acierto una vez llegaran los emisarios del rey? Negaría, mentiría. No, se dijo una y cien veces, ni negar ni mentir. Debo pensar algo mejor, más digno, debo pensar. Olvidando mantener las apariencias como había hecho hasta entonces se sentó junto a la entrada de la herrería en uno de los bancos, lejos de martillos y yunques. Una estampa inusual, se dirían quienes le prestaran atención. Inusual, de acuerdo, no delatora. El abanico de justificaciones para quien las necesitara resultaba amplio. Las piezas se están enfriando, el fuego necesita avivarse o exige recuperar el resuello después del esfuerzo. Vuelta a las mentiras. Cualquier posibilidad serviría para contentar al supuesto curioso. Sí, necesitaba pensar. Piernas separadas, codos sobre los muslos, mentón apoyado en los puños, buscaba y rebuscaba adelantarse a los problemas y de atinar con la mejor solución. Sin embargo, su mente le jugó una mala pasada al transformar lo que debieron ser cavilaciones construidas con inteligencia en recuerdos. Aquel niño esquivo, callado, receloso, que acabó transformándose en un joven al que, una vez advirtió el verdadero fondo de sus silencios y de su aparente frialdad, había acabado queriendo. Se agolparon las imágenes. El niño creciendo, preguntando antes con el gesto que con la palabra, caminando a su lado por el bosque, trabajando con él codo con codo en la herrería, yendo a buscar leña y cortándola si se necesitaba, reparando la cabaña simplemente para mejorarla, informando con una ilusión que vestía de indiferencia de sus adelantos con Páter, elogiando las virtudes de sus amigos y olvidando las suyas. Comprendiendo y ayudando, siempre comprendiendo y siempre ayudando. Y generoso. Tanto que por poco le había costado la vida. El día en que Arlot golpeó al soldado que maltrataba a la madre de Yamen, por primera y única vez en su vida, el herrero había ido a suplicar al secretario del marqués, a culpabilizarse por su poca habilidad educando a un muchacho que tan buen servicio hacía en la herrería y cuya ayuda le resultaba imprescindible. El secretario, con la presencia de su hijo, Vento, al fondo, se mostró comprensivo e intercedió ante el marqués, quien redujo la pena a pesar de las presiones del jefe de la milicia, un veterano oficial más indolente que aguerrido. ¿Y ahora? ¿Cómo poner a salvo al resto de la familia? ¿Me aceptarán las mismas disculpas ante el asesinato de un noble, sobrino del rey, por muy criminal que fuese? No mentiría al decir que no sabíamos, que nada nos dijo. Claro que odiaba a quien mató a su padre, claro que fantaseaba con venganzas. Bien, esto mejor callárselo. Silenciar no es faltar a la verdad. ¿Y al fin qué prueba tenían? ¿El estuche? A saber si su hijastro yacía muerto en cualquier rincón del bosque y el asesino, el real, no se lo habría robado. No tenía otra que ajustarse a ese discurso, ajustarse a ese discurso y encontrar el modo de advertir a Arlot que se mantuviera alejado de la villa. Tal vez consiguiera que respetasen a la mujer y al chico, que le interrogasen únicamente a él, y una vez en el castillo repetir los mismos argumentos hasta donde quisieran aceptarlos. Necesitaba creer que esa estrategia funcionaría, al menos con el marqués, quien le había dado muestras de aprecio en tantas ocasiones, pero ¿y los emisarios del rey? ¿Por qué iban ellos a perdonarle el castigo? Ante la autoridad regia, aunque fuese por delegación, ni siquiera los señores gozaban de competencia. Convencidos de que la familia del fugitivo algo sabría, harían lo imposible por sonsacarles, y los métodos que emplearían los suponía. Se culpabilizaría y exoneraría de cualquier culpa a su mujer y a Yamen. ¿Serviría? Esperaba que sí y se temía que no. Alcanzado este punto, mejor dejar la mente en blanco y esperar. Milagros había, al menos eso solía decir Páter desde el púlpito, y Páter destacaba por su inteligencia y su cultura. Sí, milagros había y el herrero se tenía por un buen cristiano. Él, su mujer y sus dos hijos, así consideraba a ambos, se apoyaban en la fe para superar penas e incomodidades, incluso uno de ellos, Yamen, ayudaba en las misas. Sí, milagros había. Y tras repetírselo como si de una plegaria se tratara, intentó de nuevo dejar la mente en blanco. Imposible.
El sol alcanzó su cénit sin que modificase la postura, y cuando empezó a declinar continuó en igual posición. Consciente de la extrañeza que su conducta acabaría provocando, fue interrumpiendo la espera con puntuales desapariciones en el interior de la herrería. Daba unos golpes en el yunque y volvía a salir, se sentaba y repetía la postura. De esta forma fue alternando presencias y ausencias hasta que, cuando se encontraba en el proceso de repetir los golpes sobre el yunque, una sombra se alargó desde la entrada hasta alcanzarle. No esperaba visitas y cuando no las esperaba, no las tenía. En resumen, no se había producido el esperado milagro. No por esta vez. Ahí llegaban para iniciar el interrogatorio. En el fondo mejor así, lejos de la cabaña. Ver a su mujer o a Yamen le hubiese debilitado. O al menos eso se temía. Sin embargo, al alzar la vista no se encontró ni con los emisarios ni con el secretario ni con los soldados del marqués, sino con quien menos se esperaba. El mercader, manos enlazadas sobre el abultado abdomen, le observaba con gesto serio a pesar de la sonrisa que voluntariosamente trataba de esbozar su boca. Al advertir que su presencia había sido recibida con sorpresa, acentuó la sonrisa y caminó solemnemente hasta el lugar en que el herrero se encontraba. Al llegar se sentó en un banco próximo e invitó al herrero a hacerlo dejando la suficiente distancia para hablar de frente sin molestias, pero manteniendo la necesaria privacidad.
—En el castillo hasta el barro tiene orejas, ¿no lo sabías? Seguro que sí, llevas muchos años aquí dentro —sentenció a modo de saludo. A continuación se quitó el sombrero de piel, se rascó el despoblado cuero cabelludo, tosió y escupió—. No sé si te habrá llegado que anda por ahí una auténtica comitiva de preguntones, incluyendo nuestro querido y estúpido capitán. Impresiona verlos tan juntos y tan serios, tan pomposos ellos. Bien, impresionaría si uno no estuviese acostumbrado a sus espectáculos y se los tomase a broma.
El herrero se mantuvo inmóvil mientras el mercader asentía con resignación a sus propias palabras, sin perder la sonrisa, y empezaba a abanicarse con el sombrero. Podían divertirle sus palabras, pero ambos sabían que mejor no tomarse a broma aquella gente.
—Al parecer —prosiguió el mercader bajando la voz— nuestro querido muchacho ha cometido no sé si un error o una locura. —Esperó un comentario que no se produjo, ya que el herrero aún no se había repuesto del desconcierto que le había provocado aquella presencia y trataba de prepararse para lo peor. En vista de la situación, tras un largo suspiro, el mercader añadió—: ¡Qué descuido haber abandonado el estuche en un lugar tan comprometido! Una locura. ¿Recuerdas?, os advertí que se trataba de una joya en lo suyo y hablaba en serio. No sé si única, que creo sí, pero una joya en cualquier caso. En fin, a lo que íbamos, con el estuche por delante, no deja de ser lógico que yo haya sido uno de los primeros vecinos en ser visitados por esa comitiva.
¿Se burlaba? Poniéndose de pie bruscamente y alejándose unos pasos, andando de espaldas, el herrero por fin habló y su voz sonó con mayor potencia de lo que el mercader debía considerar prudente, pues de inmediato le reclamó que bajase el tono alzando ambas manos.
—Di lo que tengas que decir y yo haré lo que tenga que hacer. Mejor no perder el tiempo, no es momento para juegos y menos para bromas.
La sonrisa del mercader reveló una insultante complacencia ante la situación creada, y el herrero entrecerró los párpados y apretó los puños. Maldito cínico, pensó. Viendo los puños, la sonrisa del mercader se diluyó en una mueca de reproche y los preámbulos, de los que sin duda disfrutaba, concluyeron.
—No les he dicho nada. ¿Entiendes? Nada. Así que deja de ponerte amenazante conmigo. Como acabas de decir, no es momento para juegos y yo añado que menos para ciertas actitudes.
Ahora la cólera del herrero dejó paso al desconcierto. Volvió a tomar asiento y estudió aquel rostro grueso y rojizo que había recuperado si no la sonrisa, sí la placidez y una chispa de malicia en la mirada.
—¿No le has delatado?
El mercader negó con un gesto pausado, benevolente.
—Ofrecían diez monedas…
El gesto mudó a ofendido.
—¿Por quién me tomas? ¿Por Judas? Y a Judas le ofrecieron hasta treinta. Hablamos de diez.
No era el herrero hombre inclinado a la sutilezas ni a los análisis alambicados, todo lo contrario. Siempre optaba por los mensajes directos. Sin embargo, en aquel momento no encontraba las palabras, ni siquiera las ideas. En consecuencia no tuvo otra reacción que cerrar los ojos, cruzar los brazos, respirar despacio y esperar. Así le llegó una voz que rozaba el susurro.
—¿Cambiar nuestro acuerdo por diez monedas? ¿Por quién me tomas? ¿Por un bobo? ¿Te olvidas de lo buen mercader que soy? —La voz tenía sonidos de eco, de voz perdida en una gruta. Hubo una interrupción, que el herrero tomó como una tregua para los latidos de su corazón—. Ahora, y hablando en serio, vamos a pensar un poco. He nacido aquí, vivo aquí y, sin ser amigos, te conozco desde niño y he visto crecer a Arlot, que por cierto es para Yúvol como un hermano. No, mi querido amigo, soy un mercader, no un miserable. Sé que no eres hombre dado a la cobardía, bien al contrario, pero me temo que esta vez el miedo a que los tuyos sufran algún daño te ha cegado. Por ello no me siento insultado y te perdono de corazón.
—Pero ¿y si descubren…?
—¿Descubrir? —El mercader volvía a mostrar su expresión más divertida—. ¿Qué quieres que descubran? Si todavía no saben nada, seguirán igual mañana, pasado mañana, al otro y dentro de un mes. Es evidente que ese estuche lo hemos visto muy pocos, tan pocos y tan fieles que no lo ha visto nadie.
El herrero recordó las palabras de Páter desde el púlpito narrando los mil y un milagros que habían tenido lugar gracias a Jesucristo, la Virgen y los santos y, cabizbajo, sometiendo su orgullo, dio las gracias. El mercader se puso en pie y empezó a alejarse despidiéndose con un gesto de la mano, como si se tratara de ahuyentar un molesto insecto. A medio camino se detuvo, se giró muy despacio y continuó hablando apaciblemente.
—Mañana seguirán buscando a quien llaman el criminal, criminal cuya identidad ignoran, dicho sea de paso. Lo harán por otros lugares del reino, lugares que espero sean bien lejanos. Es decir, mañana se marchan. Al menos eso le he sonsacado a uno de los soldados. Ah, y también que no saben por dónde empezar. No tienen ni idea ni otra pista que lo del caballo, poca cosa es dentro de un reino, y empiezan a estar hartos del tema. O se cruzan con el jinete o acabarán dando el asunto por irresoluble. ¿Sabes qué llegaron a decirle al marqués?
El herrero negó con la cabeza. Se sentía aliviado y al tiempo frágil, al menos por el momento, y la sensación le incomodaba.
—Que quizá se tratase de algún tipo de demonio o de espíritu maligno. Eso explicaría por qué se esfumó entre las tinieblas del bosque. Bueno, estoy convencido de que no es verdad, aunque eso es lo que entendió uno de los soldados que les han estado acompañando, y ya sabes que esos chicos no andan sobrados de luces. La guardia del rey no suele ser tan imbécil, nunca dirían una estupidez de ese calibre.
Por fin hubo una sonrisa entre quien tan poco dado era a prodigarlas, tan ligera que la tupida barba medio la ocultó.
—Quedo en deuda contigo —dijo finalmente.
El mercader se acercó y le palmoteó en un brazo.
—Naturalmente, me debes el arreglo de mis carros, incluyendo las herraduras de los caballos.
—Más que eso.
Hubo una nueva sonrisa, comprensiva, y un segundo gesto de despedida, perezoso. Sin añadir una palabra, el mercader empezó a caminar hacia la puerta con las manos a la espalda y la cabeza encarando un cielo cubierto de nubes anaranjadas. Sin duda un paisaje que invitaba a sentir emociones suaves, tranquilas.
—Precioso atardecer —le oyó decir antes de atravesar el umbral.
El herrero continuó sentado, inmóvil. ¿Cómo he podido ser tan injusto con ese hombre?, se mortificó. ¿Por temor, como dice él? Prefirió dejar la pregunta en el aire, mejor así. Esa noche les explicaría lo sucedido a su mujer y a Yamen, lo que les tranquilizaría. Al menos en parte. Se quedaría con eso y olvidaría el resto. Se dirigió hacia el saco sobre el que continuaba la espuela, la recogió, tomó el martillo y reemprendió el trabajo. Un enorme vacío le llenaba el cuerpo, en especial el pecho. Sin embargo, se sentía bien, un punto feliz, como si ese vacío se debiera al peso que ya no debía soportar. Una liberación. Eso sí, no, no le gustaba manejar la plata, demasiado blanda. Al pensarlo no consiguió evitar que una carcajada surgiera del vacío. Una carcajada, tal cual. No, no le gustaba manejar la plata.