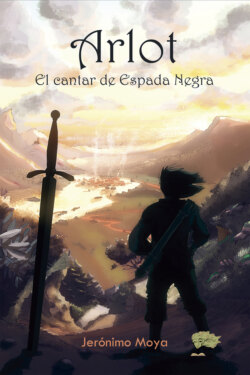Читать книгу Arlot - Jerónimo Moya - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVIII
El invierno continuó progresando sin mayores sobresaltos que los tradicionales. No resultó para los habitantes del señorío de Arlot de los más duros ni de los más suaves, y se mantuvo en una mediocridad ambiental que unos y otros, tendentes al pesimismo vital por experiencia, aceptaron de buen grado. Sin más. Tampoco resultaron tiempos excesivamente rigurosos incluso para quienes estaban acostumbrados a tratar de sobrevivir, con o sin éxito, en unas condiciones de desamparo que la solidez y confortabilidad del castillo mitigaba y acentuaba al mismo tiempo. Ya se sabía, unos estaban obligados a continuar ligados a aquellas tierras por su condición social, y otros cedían cuotas de libertad a cambio de seguridad. En la misma villa convivían diversas categorías según su ocupación, ocupación que marcaba su prestigio social, aunque todos compartieran determinadas sumisiones. Así, el padrastro de Arlot, herrero al servicio directo del marqués, ocupaba un lugar preferente en la consideración de sus vecinos menos afortunados. Aún más el padre de Vento, nada menos que el secretario del marqués. Asimismo, en un sentido diferente, el padre de Yúvol, dedicado al comercio gracias a una licencia concedida a la familia por los méritos militares de un antepasado, gozaba de las envidias de quienes apenas alcanzaban a cubrir sus necesidades básicas. Triste, hijo de un molinero, y los gemelos, Marlo y Carlo, dedicados al pastoreo de un rebaño propiedad del marqués en su totalidad menos media docena de ovejas que les correspondía por su trabajo. Había otros ejemplos de hombres relativamente libres, no demasiados. El clero se reducía a Páter y al sacerdote a quien este había sustituido, un anciano que se resistía a dejar el mundo para reunirse con Dios. Tarda en llamarme, se quejaba alegremente de vez en cuando. La milicia, consistía en varias decenas de soldados de irregular formación y nada lustrosa presencia al mando de un oficial y dos suboficiales. Un tercio de ellos gozaba del privilegio de la caballería, el resto debía conformarse por trotar tras los primeros en cualquiera de las misiones que les encomendaban. En cuanto a la servidumbre, dedicada directamente al servicio del castillo, el número oscilaba según las necesidades, y se reclutaba entre las gentes del señorío, con preferencia entre aquellos que vivían en las proximidades. Se trataba de un puesto al que aspiraban muchos, pues la cercanía del poder de alguna forma reportaba ventajas, y que solo conseguían algunos, como sucedía con la madre de Arlot. De esta forma, los ámbitos quedaban firmemente delimitados y cada cual debía disfrutar o sufrir el suyo, entre lo segundo, sufrir, se encontraban los siervos, con derechos fronterizos en significado a los esclavos, sufrir o esperar milagros que cambiaran el sentido de la vida, lo que no solía producirse, aunque en algún sentido hubiese excepciones. Una de esas excepciones empezó con el invierno avanzado, asomando en el ambiente la primavera, y tuvo como protagonista al padre de Yúvol, el mercader más afamado de la villa. A media mañana se presentó en la herrería del castillo empujando una carretilla. En su interior, un bulto envuelto en telas. Tras los saludos de rigor y las preguntas del herrero acerca de su larga ausencia, ausencia que este justificó con el siempre ambiguo “necesidades del comercio”, se entró en el asunto que le había llevado hasta allí.
—En la capital, por una de esas casualidades que interesadamente nos esforzamos por provocar, entré en contacto con un colega que cubre las rutas del este, según él hasta alcanzar las mismas estepas de hielo —explicó animadamente—. No le creí, quienes comerciamos tendemos al engaño, pero sí parece factible que se mueva por el este y otros reinos colindantes, y que lo haga mucho. Incluso chapurrea un par de lenguas raras. Estuvimos conversando, yo desde mi modestia y él desde su opulencia, de nuestros respectivos negocios. Los míos basados en los productos del campo, semillas, quesos, pieles y alguna bagatela que pillo por aquí y vendo por allá,. Él trafica con tejidos finos, sobre todo seda, piezas de marfil, de mármol, objetos de metal, ungüentos y adornos para la nobleza, no pocos de oro o de plata. Y hete aquí que, sin darle mayor importancia, yo le hablo de unas pieles de zorro rojo que llevaba, y que me han conseguido los chicos. —Al decirlo señaló, como de pasada, a Arlot, quien se afanaba en afilar un juego de dagas supuestamente ajeno a la conversación—. Me pide que se las muestre, lo hago, y ante mi sorpresa las coge con avidez y las toquitea casi con sensualidad. Me asombró su cambio de actitud. Pasó de ser simpático y calmoso a mostrar la conducta propia de un ave de presa. Hete aquí que las acaricia, las dobla, las voltea, las revisa minuciosamente y al fin, sin disimulos ni engaños, me propone un cambio. Ya ves, siete simples pieles de zorro lo que pueden conseguir si se ve negocio con ellas.
El herrero escuchaba con amable solicitud. En el fondo, los discursos de aquel hombre, siempre excesivos para quien solía ser parco en palabras, le aburrían, pero la cortesía le impedía reemprender el trabajo y acallar el parloteo con los golpes del mazo. Por otra parte, hacía años que se conocían y le apreciaba.
—Una moneda de plata por cada piel, eso me propuso —continuó el mercader, brazos en jarras y sonrisa radiante, la del triunfador ante la evidencia de su valía—. No es mal precio, respondí yo, pero creo que habrá quien me haga una mejor oferta. No era cierto, claro. Hasta ese momento nadie se había interesado por ellas, y las expectativas no me ofrecían mayores cambios. ¿Quién va a quererlas? La gente del pueblo no está para esas cosas, bastante hace con sobrevivir, y por desgracia yo no tengo acceso a los nobles o los cortesanos, ni siquiera a su entorno. Le vi dudar. Dos, dijo al fin. Como tienes siete, serán catorce monedas. Y de plata de ley, recalcó buscando avivar mi avaricia. Pensé en los chicos, porque los zorros los habían cazado ellos, y me dije que tampoco sería mal negocio, la mitad para mí y el resto para ellos. Siete monedas, ¿eh, Arlot? Una para cada uno. ¿Qué te parece? Yúvol me ha dicho que debería daros las catorce, claro. ¿Y quién las ha llevado de aquí para allá, eh? ¿Y quién ha negociado?
Arlot levantó la mirada, se mantuvo en silencio y luego continuó pasando la piedra de agua por el filo de una daga con el mango de madera medio podrida. Pasados unos segundos, paró y alzó el rostro, pero no para responder, sino para pasarse el antebrazo por la frente con el fin de contener momentáneamente el goteo que le corría por el rostro a pesar de llevar una tira de piel para recogerse el pelo. No pareció ofender al mercader con su actitud puesto que, tras encogerse de hombros alegremente, se acercó a la carretilla y de un tirón apartó la tela. Apareció entonces lo que parecía una piedra de un tamaño regular, oscura, brillante, alargada.
—Hice ver que dudaba —continuó con tono triunfal— y él, debo reconocer que se trata de un hombre honesto, me dijo: Hablemos claro, tú con estas pieles no vas a hacer nada, como mucho cambiarlas por cuatro herramientas de labranza, y yo con esto, tampoco. Me lo regalaron unas gentes de la estepa asegurándome que tiene propiedades mágicas y una dureza superior al hierro. Una tontería lo de la magia, aunque vete a saber si es cierto, pero sí parece un buen metal, sea el que sea. Te lo añado a las monedas y asunto cerrado. Y acepté.
El herrero, ahora sí interesado, se acercó a la carretilla y pasó los dedos sobre aquella pieza.
—Es hierro, pero no un hierro corriente —opinó—. La verdad es que nunca había visto algo igual.
—Exacto, no es corriente —asintió el mercader, complacido.
—Y de un negro intenso —señaló el herrero sin dejar de acariciarlo.
—Negro como el carbón, brillante y me han asegurado que muy puro, y de una dureza extraordinaria. Forjado convenientemente no hay quien lo parta, eso lo pude comprobar yo mismo porque me dejaron manejar un cuchillo hecho con…, con eso.
Para entonces Arlot ya seguía la conversación sin disimulos. Las dagas permanecían a la espera. Se secó con un trapo el rostro y el cuello. Al padre de Yúvol no le pasó desapercibido aquel interés y sonrió satisfecho.
—Lo dicho, me lo ofreció para vencer mis dudas, dudas que por cierto ya no tenía, y enseguida pensé que a lo mejor a mi buen amigo el herrero le podría interesar esta pieza, tanto que me cambiaría las herraduras de las mulas y me revisaría los aros del carro sin coste.
—Es una pieza interesante, sin duda… —vaciló el herrero.
Al punto cruzó una mirada con Arlot, que continuaba inmóvil con el trapo entre las manos, dejando que el sudor corriera por su cuerpo. Había algo en sus ojos que recordaba una ilusión que, tras el episodio de la cárcel, parecía haber perdido y él intuyó el motivo de aquel cambio. Pronto cumpliría diecinueve años. Aunque personalmente no le interesaba, sabía que poseer una espada sin pertenecer a la milicia ni ser un caballero suponía un privilegio, un privilegio que aquel chico se merecía y que él debería solicitar al marqués llegado el momento.
—De acuerdo —le dijo al mercader sin dejar de estudiar la pieza de metal. En su mente ya se dibujaban las proporciones de la aleación y las condiciones del forjado.
—Sabia decisión —se congratuló este— Con este material conseguirás una espada fuera de lo común, lo nunca visto. Si decides regalársela al marqués, te colmará de privilegios, y si prefieres venderla, aquí me tienes. Seguro que nos ponemos de acuerdo con mi comisión.
—Eso ya se verá llegado el momento —dijo el herrero.
Tomó el metal y lo llevó hasta el rincón en que almacenaba los materiales para su trabajo. A su espalda volvió a sonar el rasgueo de las dagas sobre la piedra.
—Me quedo con el metal y también quiero un estuche, o una funda de piel, ya te daré las medidas —le dijo al mercader, quien se escandalizó de una forma tan exagerada que perdió la credibilidad.
—¿Un estuche? —se lamentó—. ¡Los estuches solo están al alcance de los señores! Son un lujo que se paga muy caro.
—¿No dices que la espada será digna de un rey? ¿Que piense si regalársela al marqués? ¿Cómo? ¿Envuelta en un trapo? —Luego sintió una punzada de remordimiento y añadió—: Añadiremos a las herraduras y la revisión de los aros del carro dos ollas y dos cuchillos.
El mercader hizo ver que se desesperaba ante lo bajo de la oferta. Abrió los brazos exteriorizando que el acuerdo supondría su ruina y, resignado, concluyó subiendo el tono de voz:
—¡De acuerdo, lo acepto por la amistad que nos profesamos! Eso sí, confío en que las herraduras sean de la mejor calidad y que las ollas tengan detalles que las haga atractivas para la venta. Ah, y los cuchillos de buen tamaño con un mango de madera noble, o que lo parezca. Mis clientes no son cualquier cosa.
—Así será. Entonces no hay más que hablar. Haré las herraduras incluso empleando ese hierro si me sobra algo y repasaré tus carros hasta el próximo invierno. El resto ya te lo iré dando según lo haga.
El rostro del mercader mudó de la desesperación a una expresión que proclamaba la generosidad que comportaba por su parte aceptar un trato como aquel. Ojos cerrados, cabeza oscilando, manos mostrando las palmas.
—Sea, pues. Lo dicho, trato hecho.
Apenas se perdió su voluminosa figura entre el polvo del patio de armas, agitadas sus ropas por un viento nervioso que llegaba desde las montañas, el herrero se acercó a Arlot, quien se mostraba concentrado en su trabajo. Al llegar a su lado colocó una de sus endurecidas manos sobre el hombro de su hijastro.
—Cuando acabe la jornada, ve directo a ver a Páter. Aparte de ser un hombre bondadoso, antes de que lo destinaran a nuestra iglesia sé que ejerció funciones monacales de ilustrador en el scriptorium del monasterio de Tierra de Cuervos durante sus años de formación. He visto varios de sus dibujos, y para alguien como yo, posee una destreza increíble.
—Pero yo no necesito estampas de santos ni escenas religiosas, ya sabes qué pienso sobre ello —dijo Arlot con su esbozo de sonrisa.
—Ni yo lo pretendo y lo respeto, aunque entre nosotros preferiría que fueses algo más piadoso —le interrumpió el herrero—, y tu madre comparte mi opinión. Si quiero que vayas a verle es para que le expliques tu idea sobre cómo te gustaría que fuese la espada.
El rostro de Arlot se iluminó, y el herrero se sintió satisfecho. ¿Cuánto tiempo hacía que no había visto en aquel chico esa expresión?
—¿La espada será para mí? —preguntó Arlot tratando de contenerse—. ¿Me permitirán tener algo mejor que un hierro medio oxidado? Piensa que incluso las que empleamos ahora las tenemos que llevar medio escondidas.
—Tú haz lo que te digo —replicó el herrero con seguridad—. Páter es un experto en imágenes sagradas, en escenas relativas a la Biblia, pero no sé si entiende poco o nada de espadas, así que tendrás que orientarle. Cierto que corren rumores acerca de su pasado militar, pero lo dejaremos en eso, en rumores. En cuanto dispongamos del dibujo nos pondremos en ello. Una vez la tengamos acabada ya me encargaré yo de solicitar un permiso, algo se me ocurrirá para que me lo conceda. Por el momento, hasta que hable con el marqués, te ruego que tengas cuidado. Mejor que no la vean, que no corra la voz. Nos traería problemas. Por desgracia vivimos tiempos de envidias y estoy convencido de que esa espada va a despertar muchas. Lo dicho, ya veremos la forma en que resolvemos legalmente ese asunto.
—Sobre el estuche…
—¿Qué pasa con el estuche?
Arlot se pasó la mano por el pelo, inclinó la cabeza y miró a su padrastro, interrogante.
—No sé por qué se lo has pedido.
—Un estuche llama menos la atención que una espada, y todos saben, aunque hagan como si no lo supieran, que yo os regalé una a ti y otra a Yamen, y las espadas, nueva o viejas, son espadas. Con el estuche podrás moverte con mayor facilidad. Y aun así deberás ser discreto.
—Pero… Mejor que sea sencillo, ¿no crees?
El herrero negó, serio.
—Olvida el estuche y pensemos en lo importante. Eres un hombre y yo tengo una buena posición social. Tampoco pienso añadirle metales valiosos, oro o plata, ni adornarla con piedras preciosas.