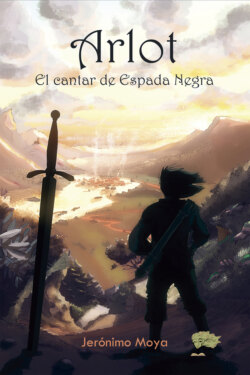Читать книгу Arlot - Jerónimo Moya - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVII
El episodio de la humareda quedó, al final y afortunadamente, en anécdota. Fuese por un motivo, la amistad del herrero con el capitán al mando de los soldados, o por otro, Arlot al fin se había hecho respetar y los mismos soldados comprendieron que mejor dejarse de provocaciones. No sucedió lo mismo con el deseo de hacer justicia por la muerte de su padre que había nacido y crecido durante su encierro. Quedaron atrás el aspecto más emotivo de las imágenes de pesadilla, el rostro anguloso, diminuto y pálido, el pelo blanquecino flotando en lo alto en forma de aureola, la capa roja ondeando, el polvo, el hacha resplandeciendo bajo el cielo del atardecer, los ojos trastornados, la paralizante sensación de pánico, y ocupó su lugar una reflexión basada al tiempo en el apasionamiento y la frialdad. Necesitaba empezar a dibujar un plan realista, nada de reconfortantes ensoñaciones. Lo primero, ¿cómo y cuándo ir al encuentro del duque de Aquilania? Por entonces ya sabía que se trataba de un familiar cercano del propio rey y también que corría el rumor de que entre el monarca y su sobrino existía un pacto, según el sacerdote, siempre dispuesto a ensanchar los conocimientos de sus discípulos, es decir, Arlot y sus amigos. Uno se comprometía a respetar los señoríos vecinos como espacios vedados a sus andanzas, pagar los tributos con diligencia y generosidad y prestar sus hombres en caso de guerra sin otra exigencia que recibir la orden, nada de excusas o regateos como solía ser habitual entre los señores, y el otro le otorgaba cualquier derecho que tuviera a bien ejercer, sin límites morales o legales específicos, siempre que lo ejerciera en el interior de su territorio. También se decía que la crueldad de Diablo, apodo generalizado del duque, era conocida y reconocida en la corte, conocida, reconocida y admitida siempre que se ejerciera en exclusiva sobre los siervos, no sobre los hombres en principio libres. Protegido real o no, con pacto o sin él, se prometía Arlot, llegará el día en que le encontraré, nos enfrentaremos y acabaré con él. El propósito creció invariable en el objetivo, y poco a poco fue advirtiendo de sus intenciones al gigantesco Yúvol, al mudo Vento, a los gemelos Marlo y Carlo, al flaco Triste y, por supuesto, a Yamen, el hijo de la desaparecida curandera y su mayor confidente. Uno tras otro se mostraron receptivos sin ocultar su preocupación. La empresa se les presentaba como una temeridad, pero sabían que su amigo tenía poca inclinación a las fantasías, y la determinación con que hablaba del tema no dejaba lugar a dudas: locura o no, lo intentaría. Todos respondieron de una forma similar menos Vento, quien con su eterna sonrisa y por gestos, desde el primer momento se ofreció a acompañarle. Se negó Arlot porque lo consideraba algo personal. Durante los siguientes días uno tras otro repitieron el ofrecimiento y uno tras otro obtuvo la misma respuesta. Lo haría solo.
Un día Yamen, que ya se consideraba un hermano más que un amigo de Arlot, se ofreció a practicar con él el manejo de la espada al margen de las enseñanzas de Páter con espadas de madera. Su padre le había mostrado algunos golpes, tanto de defensa como de ataque, desde muy niño. Todos sabían que el padre de Yamen había tenido fama de excelente militar, fama que había protegido a su esposa de habladurías y acusaciones durante años. Solo cuando murió empezaron a difundirse los rumores sobre las prácticas de su viuda. También se sabía que, hasta su desaparición en extrañas circunstancias, formaba parte de la guardia personal del mismo rey. Sobre el hecho de su muerte había quien aseguraba de buena fuente que le habían matado por motivos políticos en el bosque, yendo de camino a la villa de Arlot, de donde era originario y en donde había establecido la residencia familiar pese a que hacerlo le obligaba a viajar durante varios días para visitar a su mujer y a su hijo. No le gustaba la vida en Ciudad del Alba, la capital del reino. Demasiada violencia y demasiada suciedad, solía decir. A ello se sumaba la vida cuartelaria a la que su profesión le obligaba, vida de la que prefería mantener alejada a su familia. Cuando llegó la noticia de su muerte, se habló de diez flechas atravesándole el cuerpo, e incluso hubo quien aumentó el número hasta veinte. Otros hicieron correr el rumor de que había sido condenado por sus superiores por el delito de insubordinación, lo más innoble en un soldado, al negarse a cumplir una orden que le obligaba a arrasar una aldea poco cumplidora con los impuestos. Incluso se dejó oír que había desertado por amor a una cortesana con la que se había dado a la fuga a los países del sur, abandonando de esta forma a su mujer y a su hijo, por entonces un niño de siete años. Nadie sabía lo ocurrido con certeza, pero todos opinaban y dogmatizaban con la fe de los conversos, y durante meses el suceso se convirtió en el tema preferente de las conversaciones. Lo que nadie discutía, al margen de rocambolescas fugas sentimentales, era que estaba muerto a pesar de que nunca se encontró su cadáver. Tampoco que su mujer, que una vez viuda empezó a ser conocida como la hechicera o la bruja, había recibido un mensaje de la corte, pergamino y lacre, anunciando la muerte de un “bravo militar en el cumplimiento de su deber”. Sin mayores detalles. Al mensaje le acompañaban cinco monedas de oro.
Aceptó Arlot la oferta de Yamen y, tras pedirle a su padrastro dos viejas espadas olvidadas en un rincón de la herrería, apenas amaneció el domingo ambos se internaron en el bosque con la intención de iniciar las prácticas con aceros reales. Conocían un claro con la suficiente amplitud como para moverse con soltura no lejos de la linde. Un lugar perfecto. Se dice que el castaño simboliza la honestidad y el roble, el valor, y al verse rodeado de ambos tipos de árboles se sintieron satisfechos.
—¿Qué más podemos pedir? —dijo Yamen señalando con su espada a su alrededor—, hasta la Naturaleza se pone de nuestra parte.
Honestidad y valor. Se situaron en el centro y a partir de ese momento se inició un proceso que pronto comportó diferentes sorpresas para ambos. En el caso de Arlot comprobar la habilidad con que su amigo manejaba una espada real y no de las de madera que empleaban en las clases de Páter. No había puesto en duda sus conocimientos al respecto una vez le había confiado las muchas horas de enseñanza que su padre le había dedicado, pero no se esperaba tanta soltura y contundencia en los golpes. Cuando se lo dijo, Yamen, entre carcajadas, le explicó el motivo.
—Mi padre me solía decir que tendría que sumar la mayor habilidad posible en los movimientos para multiplicar mi fuerza y hacer que me respetaran. Son tiempos de fuerza bruta, me decía y no con alegría. Aprendí a moverme y desde que murió seguí practicando con una de sus espadas. Ya no la tengo, la cogieron los soldados el mismo día en que se llevaron a mi madre. Pero me quedó el consejo y lo guardo como un tesoro porque sé que algún día me será de utilidad. También me decía que mi aspecto, por entonces era un niño bastante enclenque, jugaría a mi favor porque mis rivales se confiarían. Cuando comprendan que se han equivocado, será demasiado tarde y no podrán reaccionar. Sí, eso me decía.
También él había perdido a su padre de una forma violenta, pensaba Arlot cada vez que intercambiaban recuerdos sobre sus respectivos padres, aunque su caso resultaba distinto. Nunca había manejado una espada formalmente al margen de los cuatro o cinco movimientos aprendidos de Páter con las de madera o de jugar con sus amigos empleando ramas que simulaban armas. El herrero, a pesar de forjarlas, no tenía ninguna inclinación hacia su uso. En consecuencia, se podía decir que Arlot al principio actuaba con cierta torpeza, con cierta torpeza y una contundencia que daba con su amigo en el suelo cuando no podía esquivar el golpe y se veía obligado a bloquearlo. Por ello, desde el primer día y tras el último revolcón, Yamen exigió un paréntesis para acordar unas reglas básicas.
—Te adiestro con un golpe y tú lo practicas conmigo, pero solamente apuntándolo, no dándolo. Viejas o no, son dos espadas de verdad. Con lo de parar o esquivar, te dejo el campo libre.
Iniciado el otoño, ya se había sumado el resto del grupo a las prácticas, y pronto todos alcanzaron un nivel suficiente para que quien había ejercido de maestro de ceremonias hasta entonces, y tras una solemne declaración de ya poco os puedo enseñar, renunciara al cargo, al menos nominalmente. Para entonces, siguiendo sus consejos, las prácticas las realizaban en un claro de mayor extensión y más alejado de la aldea, en el interior de un bosque llamado Silencioso.
—La gente parlotea y parlotea, en ocasiones a gritos, y las orejas de la guardia del marqués son enormes. Usar armas sin pertenecer a la milicia, sin ser como mínimo caballero reconocido, traería problemas—. Y al decirlo miraba a Arlot.
Finalizó el otoño y llegó el invierno. Las montañas que cerraban en forma de herradura el valle donde se encontraba la villa se encapotaron con nubes tristes y perezosas, los árboles se adornaron con escarcha y el bosque se pobló de seres que vaciaron el cielo de pájaros y acallaron el bullicio de las calles. Las gentes de la villa se cubrían con pieles de oveja y dedicaban parte del domingo a recoger ramas con las que combatir un frío que no tardó en desatar una ola de enfermedades. Añoraron entonces a la hechicera, a sus remedios, y se encomendaron a un Dios que no acababa de mostrarse misericordioso con sus sufrimientos. Pero la vida continuaba y su rueda giraba ajena a fríos y malestares, en especial para quienes no acudían a los campos, ahora cubiertos por un manto de escarcha y nieve, y se dedicaban a otros menesteres. También había quien, lejos de las plantaciones y las siegas, de las recogidas y los traslados, prescindían de la estación más allá del frío o del calor. Entre ellos se encontraban el herrero y su hijastro.
—Al menos —comentaba con frecuencia el primero sin señal alguna de satisfacción—, mientras trabajamos no tenemos frío, otros lo pasan peor.
Arlot guardaba silencio porque el frío y el calor ocupaban el último lugar de sus preocupaciones. Según sus planes, el momento de la partida se acercaba y con él el temor de caer en un error. Le preocupaba que su decisión no alcanzara otro resultado que entristecer a quienes le querían, y también acabar perdiendo la vida en un empeño que en ocasiones reconocía como delirante. Ajena a sus dudas, viéndole progresivamente taciturno, su madre le animaba a la hora del desayuno o de la cena asegurándole que con la primavera la vida sería más fácil. Como siempre sucede.
—Ahora toca pasar los días lo mejor posible —decía.
—Y las noches —añadía Yamen—, sobre todo las noches cuando en el hogar quedan las brasas. Según mi madre el sueño, si es plácido, cura mejor que cualquier hierba según qué enfermedades.
Arlot continuaba guardando silencio. El invierno o la primavera, el frío o el calor. Tanto daba. Esperaba la llegada de la primavera, los días que siguieran a su cumpleaños. Para entonces tendría diecinueve años, y ese era el momento escogido para ir en busca de Diablo. Había renunciado a conseguir un caballo para el viaje porque si lo robaba, única forma de disponer de uno, no tardarían en relacionar la desaparición con la suya y le perseguirían. Pagaría él y pagarían sus seres queridos. También había renunciado a llevar algunas monedas para el viaje. Sus padres recibían una paga por sus servicios y sabía que las guardaban bajo tierra en un rincón de la cabaña. Sin embargo, no pudiéndoles anunciar su marcha puesto que se negarían o los convertiría en cómplices, tomar aunque fuese una sola equivalía a robarles. En consecuencia, el viaje lo haría caminando y sin otro medio para conseguir comida que cambiar alguna de las piezas que había forjado en la herrería en sus momentos libres, en general utensilios tales como cuchillos, ollas o cuencos, algunos de los cuales ya había regalado a sus amigos. Sin embargo, manejando la vieja espada, sí valoraba una tercera necesidad, tal vez prioritaria, la de conseguir otra de mayor calidad. Los últimos meses había intensificado las prácticas, solo o con Yamen en el corral trasero, o con el resto de sus amigos en el bosque Silencioso. Mejoraba por días, de ello daban fe uno y otros, pero ¿sería suficiente? Recordaba el hacha de Diablo, sus dimensiones, y tenía dudas que la suya, con la que practicaba, resistiera más de dos golpes. Eso al margen de sus habilidades en su manejo. Yamen le había aconsejado que le pidiera una al herrero. Pero él no se decidía. Si lo hacía, habría preguntas. Lógico. ¿Para qué necesitas una espada mejor? Y si había preguntas, se vería obligado a responder. ¿Confesarle que para enfrentarse al duque de Aquilania? No, imposible, le tacharía de loco. En realidad y en ocasiones, cuando el desánimo apretaba, lo hacía él mismo. ¿En qué mente sana cabían sus planes? ¿Le había convertido el odio, el afán de vengar la muerte de su padre, en un desequilibrado? Sus amigos, con otras palabras, tachaban la empresa de muy arriesgada. Buscaban hacerle desistir, insistían en acompañarle. Él lo agradecía sin cambiar de opinión, sin vacilar un instante. Locura o no, buscaría al duque y se enfrentaría a él. Dentro de su plan pensaba marcharse dejando una nota de despedida a su madre y a su padrastro, escuetamente eso, una nota de despedida y de agradecimiento por lo mucho que habían hecho por él. No lo entenderían, pero extenderse en las auténticas razones de su marcha comportaría que su padrastro, sabiendo el lugar al que se dirigía, saliera en su busca, y eso era lo último que deseaba. ¿Qué hacer ante tal situación? ¿Obedecer y renunciar? ¿Enfrentarse y continuar?
Un domingo en que el cielo se pulió en un radiante azul, los siete amigos decidieron salir de caza. A ellos se unió, apenas tuvo conocimiento de sus planes, siempre en su papel de tutor, Páter. El día, claro y sin viento, invitaba a recorrer los caminos del bosque a pesar de las costras de hielo que los cuarteaba. Por la aldea había corrido la voz de que un grupo de ciervos se había instalado en los alrededores, y ya se habían organizado desde el castillo diversas y frustradas cacerías. Según Triste se debía a que los soldados se perdían en cuanto se encontraban con más de dos árboles. Atravesaron el claro en que solían practicar con las armas que entre unos y otros habían conseguido reunir, y esconder puesto que las órdenes en este sentido seguían siendo estrictas: al margen de la milicia y la nobleza, la posesión de armas se limitaba a los cuchillos y las hachas dada su utilidad doméstica, las segundas para conseguir leña. Las espadas, al igual que poseer un caballo, en principio pertenecían a la milicia o a las clases sociales que se iniciaban en quienes se reconocían como caballeros, condición de la que en el señorío se tenía noticia únicamente a través de los juglares. Habían dejado la aldea antes del amanecer, en esta ocasión con tres arcos y cuatro cuchillos de considerable tamaño ocultos bajo las pieles con las que combatían el frío. Solo Yúvol había prescindido de tal prenda y se limitaba a protegerse con una capa de lana. Más allá del claro apuntaba un camino que permitía avanzar por un espacio en el que los robles desplazaban a los castaños, y lo hacían sin demasiados miramientos, con brusquedad, creando una tupida barrera que cerraba la vista a escasos metros. No importaba. Sabían que aquel camino, salvando unos cuantos obstáculos en forma de matorrales y árboles caídos, conducía a un ensanchamiento del río, un lugar en el que las aguas aflojaban ímpetus y ganaban placidez, el ideal para que los animales abrevaran. Por ejemplo, los ciervos. Antes de llegar, apartando afanosamente las ramas bajas a fin de superar las estrecheces del recorrido y ponerse a la altura de Arlot, Páter se dirigió a él en voz baja, como si anduvieran entre secretos de confesión.
—Arlot —empezó—, hace días que intento tratar contigo sobre un asunto que considero importante. Aún más, yo lo calificaría de trascendente. Quiero hacerlo como sacerdote, pero no solamente como sacerdote, también como amigo.
Arlot supuso que se refería al espacio que, a falta del claro del bosque, cargado de gruesos costrones de hielo, venían empleando para sus prácticas en los domingos más desapacibles del invierno, y no era otro que el jardín trasero de la iglesia. Lo habían empezado a hacer, y en ello seguían, sin un consentimiento explícito por parte del sacerdote.
—Páter —se disculpó Arlot—, envolvemos las espadas con trapos para que no se oigan los golpes. Nadie nos ha visto nunca. La iglesia oculta el patio y desde el camino es imposible vernos.
El Páter movió la cabeza, como si hubiera recordado algo de pronto, algo que de inmediato descartó por considerarlo un estorbo. En un primer momento ni siquiera sabía de qué le estaba hablando.
—No, no me refiero a eso, aunque tendremos que dejar las cosas claras en algún momento. Al final me vais a buscar un problema porque la gente tiene los oídos muy finos y la lengua muy larga. ¿Aún no os habéis enterado de en qué mundo vivís? ¿De qué sirve todo lo que os enseño?
—¿Entonces? —inquirió Arlot, intrigado.
Páter le cogió de un brazo a fin de que se detuviera. Ante ellos la enorme figura de Yúvol avanzaba precediéndose de manotazos a las ramas que encontraba a su paso. Envuelto en su capa de lana, que se había ceñido a la cintura con una tira de cuero negro, recordaba a un oso irritado a la búsqueda de una cueva en la que hibernar. Cuando consideró que su figura quedaba lo suficientemente alejada, Páter susurró:
—Conozco tus planes desde hace tiempo. ¿Me tomas por tonto?
Arlot frunció el ceño. Se había cuidado mucho de decirle algo al respecto por las mismas razones que guardaba silencio con sus padres. Llegado el momento, los tres serían las primeras personas a las que acudirían. También corrían cierto peligro sus amigos, en especial Yamen, pero pronto los considerarían ajenos a la culpabilidad dada su juventud, sinónimo de simpleza para tantos. Al menos confiaba en ello.
—Sabe que le consideramos nuestro maestro, y que le estamos agradecidos por lo mucho que nos ha enseñado —protestó, sincero, Arlot—. Y no me refiero únicamente a leer y escribir, o a la Biblia y la historia.
—Mucho reconocimiento y poca confianza, ¿no te parece? —bajó aún más la voz Páter—. En fin, sea como sea estoy al tanto de lo que pretendes hacer apenas entremos en la primavera. Bueno, la fecha la ignoro. Lo importante es que, al margen de lo ofendido que me sienta por habérmelo ocultado, considero que deberíamos reflexionar juntos al respecto. ¿No lo hacemos sobre otros temas? Pues este, siendo lo que es, tiene prioridad. Mi deber es evitar que hagáis las locuras a las que el ardor de vuestra juventud os empuja, ardor y de paso inconsciencia, en especial cuando son tan peligrosas que no se prevé otro desenlace que la tragedia.
Tras una ligera vacilación, Arlot reemprendió la marcha y Páter se apresuró a seguirle. Durante varios metros el silencio se convirtió en la compañía de ambos, como ese tercer invitado que, nos agrade o nos irrite, se suma en ciertos momentos de nuestra intimidad con cualquier ser querido o aborrecido. No desanimó su presencia al sacerdote, estaba habituado a intuir su presencia y a ignorarlo.
—Vamos a ver… —empezó.
—¿Quién…? —le interrumpió Arlot.
Las manos de Páter revolotearon frente a su rostro. Déjate de tonterías y vamos al grano, parecía decir.
—¿Quién me lo ha dicho? Eso ahora carece de importancia, pero sí te diré que me ha llegado por alguien que te quiere bien.
—Entonces no me será difícil averiguar su nombre —se quejó Arlot—. Con ese dato el círculo de posibilidades se hace pequeño.
—¡Válgame Dios, Arlot! ¿Pero qué tonterías dices? —La mano señaló hacia las figuras que les precedían—. ¿No te quieren tus amigos? ¿Y tu madre? ¿Y tu padrastro? ¿No te quiero yo?
Para entonces ya habían alcanzado el lindero del bosque y el río, a una treintena de metros, relucía entre el hielo y el agua. No había otro animal a la vista que un viejo zorro rojo. Destacaba sobre el fondo blanquecino con su nerviosa inmovilidad como una pequeña hoguera. Debió intuir una presencia extraña porque giró el cuello y clavó los ojos, dos brillantes bolas de madera de nogal, sobre una zona del bosque que se mostraba apacible y alejaba temores. El silencio ayudaba al engaño. Pero ni este ni la calma reinante consiguieron disuadir al zorro de que algo o alguien le amenazaba, o pudo la desconfianza sobre la sed, porque tras unos segundos de indecisión se lanzó a una veloz carrera río abajo. La cola bamboleando como si fuese el propio fuego quien lo hubiese puesto en fuga. Le vieron desaparecer sin hacer gesto alguno. Ni siquiera Triste, tan presto siempre a emplear la honda, reaccionó. No estaban allí a la búsqueda de pieles de zorro, lo que el padre de Yúvol hubiese agradecido puesto que en la ciudad se cotizaba al alza, sino de carne de ciervo. Ya de nuevo ante un paisaje solitario y mientras el grueso del grupo tomaba posiciones ocultos por la vegetación, Páter volvió a tomar del codo a Arlot y lo alejó de los demás varios metros, los suficientes para que sus susurros se perdieran entre el rumor del río antes de hacerse inteligibles. Vento sonrió y señaló a Páter, saludándole irónicamente con una inclinación ante sus maniobras para mantenerlos alejados.
—Arlot —empezó Páter, ignorando burlas y recelos—, lo primero que debo decirte es que la venganza no es propia de cristianos. Eso te lo he enseñado desde que llegaste a la aldea, en cuanto comprendí que tenías el corazón lleno de rencor, lo que sucedió muy pronto.
—¿Le hubieseis dado a esta distancia? —oyeron preguntar a Yúvol.
Todos sabían que la pregunta estaba dirigida a Carlo y Marlo, los gemelos, populares más allá de la aldea por su habilidad en el empleo del arco, habilidad que en ocasiones rozaba lo insólito para dos muchachos de su edad.
—Y entre los ojos —respondió uno de ellos con desenfado, a saber cual. Incluso en la voz resultaban idénticos—. Con una flecha y con la honda, hemos aprendido a proteger a nuestras ovejas.
—El de la honda soy yo —protestó con una sonrisa Triste—. Por lo menos dejadme eso.
Hubo una risa general, algo contenida, pues estaban convencidos de que los ciervos estaban al llegar y no se trataba de ahuyentarlos. Cuando volvió el silencio, Páter decidió persistir en sus susurros. No veía el rostro de Arlot, oculto tras la cortina de pelo. Sabía que en determinados momentos, ante ciertas cuestiones, aquel chico se encerraba en un mutismo únicamente quebrado por palabras sueltas e interrogantes esquivas a las preguntas y los comentarios. Eres demasiado introvertido, le había corregido una y cien veces, los problemas hay que compartirlos, si no lo haces se pudren en el alma y eso trae graves consecuencias incluso para el cuerpo. Su insistencia no había obtenido resultado hasta el momento. Aquel chico persistía en mostrar un carácter tan hosco que, en caso de no conocerlo, invitaba a mantenerse alejado de él.
—No, no es cristiano —repitió Páter con la esperanza de obtener una respuesta, la que fuera, la imprescindible para enhebrar una conversación—. ¿Y si lo hablamos? Por ejemplo, esta tarde en la iglesia, cuando volvamos. Si te sientes más seguro, lo haremos bajo secreto de confesión.
Silencio.
—O mañana, antes o después de las clases.
Esta vez Páter tuvo mejor fortuna y la voz de Arlot le llegó como un suspiro confundido con el viento.
—No comprendo. ¿No es de cristianos combatir al diablo?
Ya empieza con sus trucos dialécticos, se dijo Páter. En realidad se lo decía sin creérselo, nada de trucos. Arlot era incapaz de decir aquello que no pensaba, y solo decía lo que pensaba y creía.
—Seamos serios. ¿Qué es eso de combatir al diablo con la espada? Hablamos de un hombre, no del espíritu del mal. Infame como tantos, pero un hombre con un cuerpo y un alma a la que debemos dar la oportunidad de salvarse. Lo que, lo reconozco, dudo mucho que consiga según tengo entendido. Pero también, entre que se salva o se condena, es un hombre muy poderoso. Un duque, sobrino del propio rey. ¿No comprendes que, al margen de pecar, el quinto mandamiento nos dice no matarás sin rodeos, tienes todas las posibilidades de morir en el intento?
—No, no lo creo.
Paciencia, paciencia.
—De acuerdo, te he visto manejar esa vieja espada y, yo que entiendo del tema, reconozco que empiezas a asustar, pero ¿con un arma como esa vas a enfrentarte a…? Ni siquiera conseguirás una pelea justa, uno contra uno.
—En eso, Páter, se equivoca. Sé cómo enfrentarme a él, solos y en campo abierto. Tengo buenos maestros, usted y Yamen.
—Lo dudo, eso es lo que tú quisieras. Tus fantasías, o tus ansias de venganza, te engañan. Sea como sea, nunca llegarás a Aquilania. El camino es largo y peligroso para hacerlo solo.
—Satanás lo es más.
—¿Satanás? Y dale. No hablamos de Satanás, no te metas en asuntos que te vienen grandes, sino de hombres de carne, hueso y, te lo concedo, de mala sangre.
—Pues llamémosle Diablo.
—Eso no pasa de ser un apodo que le han puesto quienes le temen.
—Entre los que no me encuentro yo, créame.
Paciencia, paciencia. Páter tenía la intuición de que se estaba equivocando con el enfoque que le daba a la conversación. Nada de hablar de espadas ni de la Biblia, debía centrarse en el aspecto moral del plan y, sobre todo, presionarle con el cariño de sus padres y amigos.
—Tus amigos, tu familia… Has contraído un deber de fidelidad con ellos. No tienes derecho a romper el vínculo y además ocultándoles lo que tienes planeado, porque estoy convencido de que no piensas decirles nada.
—En eso acierta.
—Porque tu conciencia…
—Porque no quiero comprometerles.
—Tienes un compromiso con ellos más importante.
Arlot se movió, inquieto.
—Páter, entiéndame, entre los compromisos que debo asumir está el que le debo a mi padre. No hablamos de una falta de respeto, de un gesto de egoísmo, sino de la misma muerte. Con el tiempo acabamos sabiendo qué ocurrió, y yo sé cuál es mi obligación.
—Pero…
—Mi padre murió por mi culpa, de acuerdo, pero quien lo mató es un criminal que sigue asesinando y torturando sin que nadie le ponga freno. Lo haré yo.
El tono había sonado a punto final, al menos por el momento. En medio de una fuerte duda, sin encontrar el camino apropiado, Páter no hizo más que repetir las últimas palabras, lo haré yo, y en ellas, solamente tres, se quedó atrapado. Y fueron asimismo tres ciervos, dos hembras y un macho, quienes le liberaron de la sensación de incompetencia, o al menos quienes le concedieron una tregua. Los ciervos avanzaron sobre la aparente fragilidad de sus patas sorteando con soltura las trampas que la escarcha desplegaba a su alrededor. A través de sus relucientes hocicos lanzaban conos de vapor grisáceo sobre las luces de un sol que ya había despertado y avanzaba sobre el cielo repartiendo claridad. Los lomos, rojizos, se contraían con delicadeza. Páter respiró profundamente y se sentó con cuidado, tratando de no perturbar la escena, ni siquiera en cuanto a los sonidos. Pensaba en Arlot y recordaba aquel niño que había llegado a la villa años atrás. El rostro sucio, el pelo apelmazado, las manos heridas, delgado, casi frágil. De aquello casi nada se conservaba, en especial la fragilidad. Ahora imponía. Sin embargo, sí había algo que conservaba, que quizá incluso se había acentuado, pero que permitía vincularlo con su pasado y reconocerlo: la mirada.
A pocos metros los dos hermanos tensaban los arcos con suavidad. Sus amigos seguían sus movimientos, cada cual a su manera, cada cual según su carácter. Yúvol, impasible, Vento, sonriendo, Yamen, expectante, y Triste con los labios fruncidos en una estampa de indefinida melancolía. Faltaba por comprobar el gesto de Arlot, pero su rostro continuaba oculto tras la melena negra, oculto a la mirada de Páter. Aquellos silencios, se lamentaba Páter, hacían que muchas conversaciones con Arlot resultaran imposibles. Maldito zoquete, se desahogó, nunca sabes cómo enfocarle los problemas cuando se mete en la armadura y ni siquiera te deja un resquicio para la intuición. Él ya se había acostumbrado y sabía que, en ocasiones, el remedio consistía en esperar. Otras veces ni eso. Por el momento estaba convencido de que si tocaba de nuevo el tema, cerrazón absoluta. Su maldito silencio que no se vencía con torrentes de palabras ni con otro silencio con aspiraciones de mayor densidad, de complicidad o de pensamiento. Eso es Arlot, se repitió, un zoquete sin remedio.
Junto al río un ciervo intuyó el zumbido de la flecha y apenas pudo alzar la cabeza para ver llegar su muerte. Sus compañeros escaparon de inmediato en una carrera que tenía mucho de danza abandonándole.