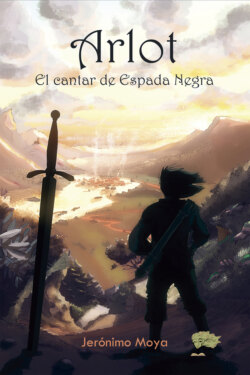Читать книгу Arlot - Jerónimo Moya - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVI
Arlot se salvó de los latigazos, pero la madre de Yamen tuvo peor suerte. Acusada de tratar con el Maligno a cambio de conocimientos que contrariaban los designios de Dios, fue condenada a veinte latigazos. El marqués, inquieto por haber cedido con el hijo del herrero, se decidió por un castigo que, sin llegar a ser extremo, supusiera un severo correctivo.
—¿Niegas que la enfermedad es un reflejo de la voluntad divina para poner a prueba nuestro amor por Él? —preguntaba el hombrecillo de vaporoso pelo en la misma sala en que había sido juzgado Arlot.
Callaba la mujer, y en opinión de los presentes al hacerlo aceptaba la acusación y con ello se condenaba. Discurseaba sin cesar el hombrecillo.
—¿Pueden los hombres oponerse a la voluntad que ha creado el mundo y a los seres que en él habitan? La Biblia nos habla de Job, de Isaac, y sabemos del sacrificio de miles de mártires.
Se atrevió por un instante a defenderse asegurando que solo buscaba socorrer a quienes sufrían y que eso lo consideraba cristiano.
—¿Socorrer con tus conjuros? —inquirió despectivamente quien resultaba ser al margen de juez el primer consejero del marqués.
—No —gimió ella—, con mis conocimientos.
—¿Y dónde has conseguido esos conocimientos?
La voz del interrogador se afilaba por instantes adoptando una entonación sibilante. De mis padres, pensó ella. No lo dijo pues intuyó que aquella respuesta pondría en el centro de la atención a su hijo, a quien ya había empezado a instruir en el uso de las plantas. En consecuencia de nuevo guardó silencio, un silencio que se siguió interpretando como una confesión de culpabilidad, de la asunción de su papel de bruja.
—¿Qué hacías desnuda por la noche en el bosque hace unos días?
Quiso negar con firmeza, pero su gesto surgió débil, agotado.
—¿Por qué y con quién bailas? ¿Te lo digo yo?
Bajó la cabeza ella, ¿qué conseguiría negando aquella absurdidad si ya la habían condenado? Y sonrió el hombrecillo, señalando a los presentes que la acusada ni se atrevía a negarlo. En consecuencia la veracidad de la denuncia dejaba pocas dudas. La condena quedó en los límites señalados por el marqués, no más de veinte latigazos y con látigo de esparto deshilachado, lo que regocijó a aquellos vecinos que la consideraban temible por sus conocimientos. El poder de sus hechizos y brebajes les atemorizaba. A saber cómo los había conseguido. ¿Y si la denuncia relativa a los bailes por la noche en el bosque resultaban ciertos? El resto, la mayoría, recibió la noticia con tristeza y la aceptó con la misma resignación con que encaraban cada día. Sí, en momentos de desesperación, de pavor ante la enfermedad o las insinuaciones de la muerte, estos y aquellos la habían buscado suplicando su ayuda, pero el hoy mandaba y quedaba una esperanza, la de que con el tiempo denuncia y castigo se olvidaran y ella, una mujer a la que se reconocía su valía, recobrara sus prácticas y las aplicara, eso sí, con mayor prudencia. Firme la sentencia, ni el sacerdote se atrevió a intervenir solicitando clemencia, como tampoco lo había hecho cuando supo de su detención. El marqués había sido tajante ante cualquier insinuación al respecto. Nadie jugaría con su prestigio y ya se había arriesgado con el hijastro del herrero. Y en este caso no cabían las disculpas de un ataque aislado de ira, de un error achacable a la torpeza propia de la juventud. Se juzgaba un caso de brujería ejercida durante años, y la brujería, cierta o supuesta, equivalía socialmente a un manto ponzoñoso del que resultaba imprescindible mantenerse alejado. Demasiadas experiencias había vivido en tal sentido. En consecuencia se dictó y se cumplió el castigo. Un castigo que en ocasiones, en muchas ocasiones, si de gentes debilitadas por la edad o por alguna dolencia se trataba, equivalía a una sentencia de muerte. Claro que en parte todo dependía del brazo del verdugo. De cualquier forma, fuese como fuese la brutalidad de los golpes, la profundidad de las heridas y la falta de cuidados posteriores podían conducir a un desenlace mortal. Y, dado que el encargado de dar los latigazos fue precisamente el soldado que había derribado Arlot, eso fue lo que sucedió con la madre de Yamen, apenas sobrevivió una semana al castigo. Una noticia que no tardó en llegar a la pequeña celda. La recibió con dolor, desdeñando las burlas del carcelero, y pensó en Yamen, su amigo. ¿Qué sería ahora de él?
La noche en que salió del torreón que cumplía las misiones de cárcel y pabellón de parte de la milicia, descargaba con fuerza una lluvia que coloreaba el patio de armas y las murallas de un azul intenso salpicado de sombras y brillos. Dos figuras permanecían esperándole frente a la puerta envueltas en un halo de destellos bajo sus capotes. Apenas puso un pie en el exterior y el soldado de guardia le liberó de la cuerda con que le habían atado las manos, una de las figuras, su madre, se acercó y le cogió de un brazo apremiándole para alejarse de aquel lugar, casi arrastrándolo. De inmediato ambos comprendieron que las piernas de quien lleva meses encerrado no respondían con el vigor necesario, fueran cuales fueran los ánimos. El herrero, manos a la espalda, les seguía en silencio, como si el único motivo de su presencia fuese asegurar que el trayecto hasta la cabaña transcurriera sin incidentes.
—¿Te han hecho mucho daño? —preguntó ella en un susurro controlando por el rabillo del ojo al soldado que permanecía ante la puerta del puente con aspecto adormilado.
Hubo una negativa y un esfuerzo por sonreír, al menos por alcanzar su amago de sonrisa habitual. La voz del herrero sonó con fuerza sobreponiéndose a las resonancias de la lluvia. Impaciente, había acabado tomando de un brazo a su hijastro y, menos pendiente de la torpeza de sus movimientos, aceleraba el paso, casi arrastrándolo.
—Apresurémonos. Hay lobos, rondan por el bosque y tenemos que proteger el ganado. Hace unos días destrozaron varios gallineros. Matan por matar.
—¿Seguro que son lobos? —preguntó Arlot.
—Eso se dice —respondió la mujer apretándose contra el brazo de su hijo con fuerza—, pero vete a saber. Yo no lo creo. Últimamente ha habido muchas disputas y varias peleas. Hay nervios porque se habla de bandas incontroladas que están haciendo incursiones incluso en lugares protegidos por el castillo. Y ya sabes qué ocurre cuando los nervios se desatan, la gente se vuelve irritable y saca a relucir lo peor de sí misma. Y si a los nervios le sumas el miedo a perder lo poco o lo mucho que se tiene, la cosa empeora.
Una mala noticia la presencia de determinadas manadas, fuesen perros salvajes o lobos hambrientos, y todavía peor si se trataba de bandas de incontrolados. Conocía historias que le había costado admitir como ciertas. Luego, con la cabaña a la vista, Arlot le hizo al herrero la pregunta cuya respuesta temía:
—¿Volveré a trabajar contigo en la herrería?
Arlot sabía que como hombre en principio considerado libre, si le impedían continuar como aprendiz de herrero y dada su situación, no tendría otra salida que iniciarse en algún otro trabajo manual. ¿Cuál? ¿Dedicarse al pequeño comercio como el padre de Yúvol, buscar que le admitieran como aprendiz en otro oficio, entrar en la milicia o en un monasterio? Ninguna de tales alternativas le atraía, especialmente ninguna de las dos últimas. El herrero se enjugó el rostro. La lluvia los había empapado a pesar de los capotes de lana prensada con que se habían protegido y el agua se deslizaba con una fuerza que su espesa melena no conseguía contener.
—Nos necesitan. Si faltamos nosotros, deberían buscar por otras aldeas y hasta por otros feudos. La herrería es un oficio duro, que requiere un largo aprendizaje y fuerza suficiente. Yo no doy abasto y tú has cumplido con el castigo. Es decir, descansarás unos días y volverás a trabajar conmigo como antes. Hay muchos encargos pendientes.
Llegaron a la cabaña. Tras la cortina de lluvia se dibujaba el perfil de un corral nuevo, y bajo el saledizo una cabra se protegía del chaparrón con aparente estoicismo. Una luz temblorosa y amarillenta ponía cuadrados de luz a través de la puerta y las dos ventanas en una negrura cegada por el agua. Aquella imagen reconfortó a Arlot. Había añorado su hogar en las semanas de encierro, se había refugiado mentalmente en él en los peores momentos y ahora, por fin, lo recuperaba. La sorpresa fue que, al entrar, se encontró alimentando el fuego a Yamen, quien le recibió con esa ilusión que llega directamente de una zona desconocida de lo mejor de cada cual. Confundido, interrogó con un gesto a sus padres, gesto que no tuvo respuesta. No era necesaria. Las piezas que componen la mayoría de las dudas, en el fondo son sencillas de encajar, y en esta ocasión Arlot lo hizo con rapidez. Comprendió lo que sucedía sin necesidad de mayores explicaciones. Los latigazos que él había esquivado y los recibidos por una mujer dedicada a auxiliar a los vecinos de la aldea, el mismo poder sin contrapesos que había acabado con su padre en Aquilania, habían dejado a su amigo huérfano porque su madre, como tantos otros, no había resistido al castigo. Sin familia, aquel chico, su amigo, no podía quedarse solo, y su madre y su padrastro tenían un gran corazón.
—Soy un poco raro, ya me conoces —dijo Yamen con una sonrisa encogiéndose de hombros—, y en general la gente no quiere cargar con alguien como yo. Hay que ser muy buena persona o muy buen amigo para hacerlo.
—Los lobos nos decidieron a dar el paso —aseguró el herrero quitándose la camisa, secándose con un trapo y acercándose al fuego—, había que reforzar el corral y con la herrería y el trabajo de tu madre en el castillo, imposible llegar a todo. Necesitábamos alguien que ayudara en casa. Hay que forjar más armas, más herraduras, y ahora la moda es adornar las armaduras. Y la verdad es que traerlo con nosotros ha sido un acierto, porque Yamen, al margen de sus rarezas, trabaja bien y es serio. Además, ¿no sois amigos? Entonces, todos contentos.
Arlot se quitó a su vez la camisa, se secó el pelo y el dorso con el mismo trapo y siguió los pasos de su padre hasta quedar a su lado junto al fuego. Su madre guardaba silencio. Sacudía el agua de los capotes bajo el saledizo de la cabaña. No quería empapar el suelo de tierra prensada y convertirlo en un barrizal. Estaba orgullosa de cómo lo conservaba y para ella tenía un valor mayor que los de mármol de que le habían hablado.
Arlot comprendía, comprendía las palabras y los silencios. Yamen mostraba una singular mezcla de ilusión y de tristeza mientras removía el fuego sobre el que colgaba una olla humeante. También comprendió aquel cruce de sentimientos. Aquel chico tan especial huía de la simplicidad, del blanco o negro, incluso en los momentos más difíciles, siempre veía las situaciones desde varios puntos de vista. También en esta ocasión.
Tres días después, al alba, padrastro e hijastro dejaron la cabaña camino del castillo. El cielo, anaranjado y limpio de nubes, presagiaba un día sereno. Buena señal. El barro que había cubierto las calles tras casi dos días de lluvias había mutado en gruesos costrones cuarteados, a su vez rotos o deformados por las huellas de hombres y animales, y las líneas trazadas por las ruedas de los carros marcaban todas las direcciones. Perros escuálidos mendigaban una comida que no les llegaría hasta última hora de la tarde, si es que alguien decidía lanzarles algún resto en lugar de una piedra. Unos perros cuyo talante miserable y apocado se transformaba en ocasiones en una frágil fiereza con el paso de algún caballo o de un caminante desconocido. Le acosaban brincando a su alrededor, ladrando, mostrando los restos de los colmillos, hasta que la distancia o un bastonazo bien dado les alejaba entre gemidos, o les hacía detenerse para volver a su estado de triste realidad. Ajenos a esos perros, Arlot y su padre hicieron la primera parte del camino sin pronunciar una palabra más allá del saludo protocolario de cada mañana al cruzarse con alguien. Ambos eran poco dados a las palabras y mucho a los silencios, ahí estaba uno de los rasgos que les asemejaba y les aproximaba. También se daban desacuerdos en determinadas cuestiones, en especial en lo relativo a valorar el mundo en que vivían, quizá por la diferencia de edad, ya que uno tenía casi cuarenta años y el otro andaba desprendiéndose de la adolescencia a tirones. Viéndoles caminar de espaldas, y bajo la luz lechosa del alba, algún espectador distraído nunca hubiera deducido tal diferencia. He ahí dos hombres altos, se hubiese dicho, fuertes, uno más corpulento y el otro más esbelto, uno con la melena más ondulada y el otro más lisa. Pero no, uno de aquellos dos hombres que se acercaban sin prisas al puente levadizo doblaba en años, y aún más, al otro. A continuación ese mismo espectador habría puesto su atención en el anciano que avanzaba hacia un cercado próximo sosteniendo a duras penas un cubo, en la mujer que caminaba abrazada a un haz de ramas, en el campesino que tiraba de su mula o en un grupo de muchachas que acarreaban medio dormidas sacos que aparentaban ser demasiado pesados para sus fuerzas y aun así, entre jadeos, conversaban y reían con un ánimo envidiable.
Cuando la distancia a salvar hasta el puente levadizo no alcanzaba los treinta pasos, el herrero se detuvo y puso una mano en el hombro de Arlot, y con su habitual tono calmoso le dijo:
—Te voy a dar un consejo que, por tu bien y por el nuestro, espero no olvides. Durante los primeros días evita la proximidad a cualquier soldado, incluso evita mirarlos. No hace falta que bajes la vista, eso no, elévala, pero en dirección a las almenas, o al cielo si lo prefieres. Y no hagas caso de lo que oigas. Es posible que te busquen problemas. Esa gente, para según qué asuntos, tiene una memoria envidiable y una mala fe infinita.
—¿Memoria? —preguntó Arlot.
—Memoria o rencor, lo que prefieras. En este caso las palabras no cambian ni una gota lo que te pido.
Arlot asintió. Aunque no le gustaba, el consejo le parecía prudente y le daba la razón en cuanto a que sucediese lo que sucediese en este caso no lo cambiarían las palabras.
—Ten presente que en cualquier momento algunos te provocarán —insistió el herrero—. Ojalá no ocurra, ojalá. Lo que es seguro es que no han olvidado que plantaste cara a uno de los suyos hasta dejarlo en ridículo, que tiraste del caballo a otro, que la historia ha corrido por la villa y aún más allá y eso no les hace gracia. Tampoco me perdonan que te hayas salvado de los latigazos. Estas gentes viven de alimentar el miedo y tu reacción aclaró que contigo eso no vale.
—Ni antes ni ahora —interrumpió Arlot.
—No te pido que seas cobarde, sino prudente. Todos nos jugamos mucho, no solo tú.
La enorme mano del herrero liberó el hombro de Arlot y ambos reemprendieron el camino hacia el puente. Los soldados que lo guardaban, dos, les ignoraron de una forma tan excesiva que resultó artificiosa.
—Esa indiferencia puede ser una ventaja o un inconveniente —añadió el herrero una vez en el patio de armas y protegidas sus palabras por los primeros sonidos de actividad en el castillo—, ya se verá. De momento vayamos a lo nuestro. Repito que su trabajo consiste en atemorizar y, visto que contigo no lo han conseguido, me temo que lo intentarán de nuevo de una forma o de otra. Como si no existieran, al menos hasta que pase un cierto tiempo.
Hubo un silencio, largo. Otros dos soldados que permanecían de guardia junto a la puerta de uno de los torreones les observaban con descaro y una mueca indefinible en los labios.
—De acuerdo, pues —concluyó el herrero mirándoles fijamente.
Las predicciones del herrero no tardaron en cumplirse. Al cabo de unos días, a pesar de su voluntad de no dejar solo a Arlot, una mañana recibió la orden de presentarse ante el tesorero del castillo.
—Se tratará de algún encargo —le dijo mientras se limpiaba la cara y el pecho del sudor y del hollín con un trapo húmedo.
Se le veía preocupado. Se acercó a la puerta comprobando lo que él sabía. Desde allí, sin volverse, gritó:
—¡Ni los mires!
Arlot no respondió y continuó subiendo y bajando la palanca del fuelle. No tardó demasiado en distinguir dos siluetas a contraluz por el rabillo del ojo. Permanecían inmóviles, meras apariencias porque cada vez estaban más cerca, como si esperasen el parpadeo de quien les observara para ganar unos centímetros. Sin darse por enterado de su presencia, Arlot empezó a alimentar el fuego bajando y subiendo la palanca cada vez con mayor rapidez. Las llamas de la fragua aumentaron su tamaño desbordando las rejillas y el local empezó a llenarse de humo. A través de ese humo le llegaba el ronroneo de dos voces, al principio alegres, burlonas, más tarde irritadas. No se esforzó en comprender lo que decían, lo que le decían, no le interesaba. Cambió de mano la palanca, a la derecha, y aumentó el ritmo del fuelle. Con la izquierda tomó un mazo y lo mantuvo abajo, en paralelo a lo largo de la pierna. Sabía que lo habitual era manejarlo con las dos manos dado su peso, pero también que tenía la fuerza suficiente para hacerlo con una. Ante el exceso de ventilación el fuego se encabritó y las lenguas amarillas, naranjas, rojas, azules, se confabularon para lanzar un humo denso, tanto que de las dos figuras apenas se distinguían las formas. A pesar de estar habituado al calor de la fragua, incluso a respirar con dificultad en determinados momentos, aquello superaba anteriores experiencias. Aun así no cejaba en su empeño y cuando la respiración empezó a hacerse imposible, dejó el mazo y la palanca, tomó un pedazo de tela, el que usaba para limpiarse, lo sumergió en el cubo de agua y se lo ató cubriendo boca y nariz. Luego reemprendió esfuerzos por mantener las llamas en lo alto y tomó de nuevo el mazo. ¿Por qué se había envuelto realmente en aquel humo, en aquel ambiente irrespirable? ¿Para pelear a ciegas? ¿Para ahuyentarles como se hacía con las abejas? Con el tiempo se lo preguntaría sin encontrar una respuesta. Eso sí, con el tiempo, un tiempo que nada tenía que ver con aquel momento.
Le empezaron a llegar toses, jadeos y exclamaciones que sonaban a insultos. Las siluetas, por lo que distinguía a través de la humareda y de las lágrimas, se movían de forma vacilante, desordenada, se diría que buscando el camino al exterior, aire. Una franja de sombras grises se ondulaba al fondo, sobre la luz. Agotado el brazo derecho, lo sacudió hasta que recobró la fuerza. Tomó entonces el mazo con ambas manos, lo elevó y lo descargó con todas sus fuerzas sobre el yunque con un grito que llevaba en su interior la rabia acumulada desde el día en que se despertó en el calabozo. El estampido hizo vibrar las herramientas que le rodeaban y aquel sonido lo interpretó como una orden. Mazo en mano empezó a abrirse paso entre la humareda al encuentro de quienes, precisamente, le buscaban. Su padrastro le había pedido que no los mirase. Pues bien, no los miraría, se guiaría por sus sombras. Con tal idea salió de la herrería y apareció en el patio de armas. Sin embargo, y quizá por fortuna, una vez tuvo relativamente clara la visión, no se encontró con los soldados, sino con un grupo de hombres y mujeres, la mayoría sirvientes, que se mantenían a prudente distancia, en silencio, atemorizados ante la furia que destilaba aquel chico. Con ellos y con el herrero, quien contemplaba aquella humareda y la presencia de su hijastro, mazo en mano, sudoroso, embozado con un trapo a medio caer, con el gesto que solía adoptar cuando intentaba controlarse. Serio, un punto ausente. Arlot tomó aire.
—No les he mirado —dijo apoyando el mazo en el suelo —. Te lo prometí y he cumplido.
En aquel momento se dio cuenta de que los brazos le dolían, le dolían terriblemente, y los ojos le ardían. No pudo evitar toser. Le costaba respirar.
—Mejor, bien hecho, aunque no entiendo qué has pretendido hacer organizando este pandemónium. Lo que resulta evidente es que nos tendremos que tomar un descanso antes de volver a entrar —respondió el herrero esbozando algo semejante a una sonrisa—, pero desde hoy y hasta nuevo aviso dentro del castillo iremos siempre juntos.
Arlot miró a su alrededor, de los soldados ni rastro. Iba a preguntar ante la sospecha de que su padrastro tuviese algo que ver con su desaparición. No lo hizo, solo se encogió de hombros y dijo:
—¿Qué he hecho? Supongo que desatar el infierno.