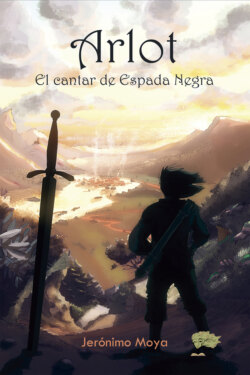Читать книгу Arlot - Jerónimo Moya - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеV
Arlot se afanaba en la forja de cuatro herraduras, encargo de uno de los consejeros del marqués. Un trabajo rutinario, aburrido. Cada cierto tiempo, siguiendo los consejos del herrero, cambiaba el martillo de mano. Te acabarás acostumbrando y los brazos te lo agradecerán al final de la jornada. Llevaba tiempo solicitando permiso para iniciarse en la forja de espadas, pero su padrastro había planificado un programa de aprendizaje y por el momento aquel chico, que hacía poco había cumplido los diecisiete años, debía conformarse con trabajos sencillos. Aquella mañana, frente al yunque, martillo en mano, soportando el calor, golpeaba rítmicamente el metal cuando decidió tomarse un descanso. Su padrastro, ocupado en los detalles de un encargo con el jefe de la guardia, se lo aconsejaba. Salió al patio para alejarse por unos minutos del horno en que se convertía a menudo la herrería y respirar un aire si no más puro, sí menos sofocante. Mientras se pasaba el paño por el rostro y el pecho, el martillo junto a sus pies, vio llegar una comitiva atravesando el patio de armas. Tres soldados, uno a caballo y dos a pie. Una cuerda salía del cuerno de la silla de montar del primero para concluir en forma de ligadura en las manos de una mujer. Al principio la escena, lamentablemente frecuente al margen del sexo y edad del cautivo, le produjo una sensación de desagrado similar a un malestar provocado por la lucha entre el deseo de manifestar su indignación y la obligación de guardar silencio. Estaba avisado y comprendía que con razón. Te lo tengo dicho, no te entrometas nunca en lo que hagan o dejen de hacer los soldados, tú no cambiarás el mundo y sí tendrás problemas, le había prevenido el herrero el día en que le confió sus dudas respecto a admitir una forma de proceder que rozaba la brutalidad. Nos guste o no, para nosotros, en la tierra no existe otra ley que la de Dios y la de nuestro señor, recuérdalo, solía decirle su madre. Y él lo recordaba y procuraba evitar ciertas escenas y refugiarse en el trabajo. Sin embargo, aquel día los buenos consejos de su padrastro y de su madre no fueron suficientes. La mujer que avanzaba a trompicones, incluso bajo la capa de sudor y polvo, el pelo enmarañado, el rostro deformado por un rictus de dolor, le resultaba familiar. El corazón le palpitaba con fuerza en el pecho y la respiración se aceleró. Dio varios pasos en dirección al grupo y desde la proximidad confirmó su temor. Se trataba de la madre de Yamen.
—¡Qué ha hecho para que la tratéis de esta forma! —gritó sin pensarlo ni siquiera una vez.
El soldado que la arrastraba detuvo el caballo y se encaró con el sudoroso jovenzuelo hacia quien tan poca simpatía sentía desde el incidente con un compañero de armas. Aquel veterano no pasaba de fanfarrón, conflictivo y borracho, pero a la milicia había que respetarla por definición, hiciera lo que hiciera. Cualquier soldado, incluso el más estúpido, sabía que sobre el temor que despertaba se cimentaba la base del poder del reino, y también su supervivencia como profesión.
—¿Y quién eres tú para pedirme explicaciones, criajo?
La mirada de desprecio acabó de irritar a Arlot. Aun así se contuvo y dio un nuevo paso hacia la madre de Yamen para ayudarle a incorporarse. No lo consiguió. Apenas alcanzaba la verticalidad se derrumbaba de nuevo, los ojos en blanco. Uno de los soldados que iban a pie escupió al suelo y una vez aclarada la boca suavizó falsamente la voz para preguntar:
—¿No serás tú un amigo de la bruja? ¿Su discípulo? ¿Su hijo sin padre conocido?
Tras decirlo propinó una patada a la mujer, patada que la hizo rodar con un apagado gemido entre una nube de polvo. El primer impulso de Arlot fue aproximarse a la madre de su amigo para socorrerla. Una voz le detuvo, la del soldado que iba a caballo.
—¡Dale otra patada a ver si se pone de pie y no me cansa el caballo! —ordenó entre carcajadas.
Sí, el primer impulso había sido ir a socorrerla. Ese fue el primero, pero se impuso el segundo. Sin pensarlo, tomó el martillo del suelo y avanzó hacia el soldado. Lo hacía con parsimonia, en silencio, con un gesto neutro. Su actitud desconcertó a quienes habían empezado burlándose y ahora fruncían el ceño, expectantes. ¿Qué pretendía hacer aquel muchacho? ¿No se atrevería? Su físico revelaba una fortaleza considerable, su brazo izquierdo se musculaba al mantener elevado un martillo de considerables dimensiones, y cabía suponer que de un peso notable, a un metro del suelo, cierto, pero ¿cómo iba a enfrentarse el hijo de un herrero a los soldados del marqués en pleno patio de armas?, ¿cómo iba a jugarse, y perder, la vida por una mujeruca acusada de brujería? Posiblemente esas preguntas les ocupaban cuando el chico giró el cuerpo, brazo extendido, para tomar impulso y la cabeza del martillo describió una veloz parábola que concluyó en el soldado que había golpeado a la mujer, el cual, para su fortuna, consiguió elevar lo suficiente el escudo para que no impactara directamente sobre su cuerpo. El golpe lo lanzó a más de un metro tras una grotesca mezcla de vuelo y voltereta. Seguidamente, en medio de un silencio glacial, pues quienes habían presenciado la escena permanecían a distancia, paralizados, sin vencer el estupor que la escena les había provocado, el hijo del herrero se acercó a la mujer y la ayudó a incorporarse. Esta vez la sostenía entre sus brazos. Quería preguntarle si se encontraba bien, no se le ocurrían otras palabras, pero le resultó imposible hacerlo. Sintió un agudo dolor en la sien y el mundo se oscureció.
Cuando despertó, la sangre se había secado y el pelo se le había apelmazado en la parte derecha de la cabeza. El dolor se hizo presente apenas recuperó la consciencia, o tal vez fue ese mismo dolor lo que le volvió en sí. Se palpó la zona y con el primer roce descubrió un bulto de considerables dimensiones. Intentó incorporarse y apenas consiguió sentarse sosteniéndose en la pared. Al moverse descubrió un segundo foco de dolor en el pecho que le dificultaba la respiración. Se encontraba en un espacio en el que apenas podían darse tres pasos, de muros bañados por una humedad pestilente. A través de una pequeña ventana circular situada en la parte superior, cerrada por una reja en forma de cruz, entraba un haz de luz blanquecina que concluía su breve recorrido en una puerta de madera en apariencia tan sólida como carcomida. Con las manos apretando las costillas y un esfuerzo más debido a la rabia que a la necesidad se puso en pie, y en pie permaneció hasta que la celda se volvió un espacio borroso que le obligó a dejarse caer antes de volver a la oscuridad. Le despertaron nuevos golpes, esta vez menos brutales y en las piernas. Al abrir los ojos se encontró que estaba tirado en el suelo y ante él había unas botas viejas cargadas de barro. Las conocía bien, la mayoría de los soldados calzaban unas similares. Tras ellas otra prenda que también le resultaba familiar, los faldones pardos de una sotana. Páter.
—¿Cómo se te ha ocurrido atacar a un soldado, Arlot? ¿Qué has hecho? ¿Te has vuelto loco? —le oyó decir.
La voz sonó en la lejanía, como un eco. Quiso responder, pero le resultó imposible. Le faltaba el aire, o las fuerzas. Cerró los ojos y de nuevo perdió el sentido. Habían pasado minutos, horas o días cuando despertó. Un rayo penetraba a través de la ventana y dibujaba sobre la pared opuesta una cruz sobre un círculo anaranjado, una imagen que hubiese resultado hermosa en otras circunstancias. Le dolía la cabeza y tenía sed, mucha sed. La lengua se le pegaba al paladar y apenas podía tragar. Trató de ponerse de pie y esta vez lo consiguió apuntalándose en una de las paredes. También logró alcanzar la puerta e incluso tuvo las fuerzas suficientes para golpearla, no para gritar. Al cabo de unos instantes la ventanilla se abrió y apareció el rostro aceitoso y mal afeitado de un hombre de mediana edad. Al parecer le alegró lo que veía porque sonrió, tanto y con tal entusiasmo que dejó ver tres o cuatro dientes amarillentos en apariencia a punto de desprenderse de una encía inflamada y roja. Arlot notaba los labios resecos hasta sangrarle, pero aquella sonrisa le enfureció y se limitó a cruzar su mirada con la de quien tan divertida encontraba su situación. No, no le pediría agua, ni agua ni nada. Nunca debe andarse con ruegos con quienes no merecen más que desprecio.
—¿Tienes sed, chico? —preguntó el hombre afeminando su voz—. Se te ve raro con esos labios medio cortados. Y yo con una jarra de agua fresca junto a mi silla. La vida no es justa, ¿no te parece?
La voz sonó burlona, luego la ventanilla se cerró y Arlot se sentó dejándose deslizar por la pared intentando conseguir que su rostro coincidiera con el rayo de luz anaranjado. Cuando lo logró, la sensación le reconfortó. Aquella luz permitía transformar una realidad difícil de soportar en una fantasía, siempre más manejable por dura que sea. Permaneció allí, inmóvil, adormilado, hasta que la puerta se abrió y reaparecieron las botas enfangadas y la sotana.
—Vamos, andando —ordenó una voz ronca.
Páter guardó silencio mientras le ayudaba a ponerse en pie. Se mostraba serio, y tras esa capa, sin duda impuesta, su rostro delataba un temor que Arlot nunca le había visto anteriormente. Temor o tristeza, resultaba difícil de especificar. Quizá por ello solo acertó a decirle con un hilo de voz:
—No se preocupe, Páter, no se preocupe. Estoy bien.
El sacerdote no respondió y se limitó a apretarle con fuerza el brazo. A Arlot le costaba caminar incluso apoyándose en su amigo. Entraron en un pasadizo ahumado, apenas iluminado por unas antorchas pendientes de apagarse en cualquier instante. Caminaban en silencio y en el caso de Arlot manteniéndose de pie gracias a los esfuerzos de Páter. El pasadizo conducía a un pasillo de mayor amplitud, con paredes de piedra e iluminado a través de una serie de tragaluces próximos al techo. Lo recorrieron hasta llegar a una pequeña sala con ventanas de doble arco pintado de blanco. Un hombre sumamente delgado, con una larga melena rala y gris que se le desparramaba por la cabeza en forma de nube vaporosa, permanecía sentado tras una mesa de madera y contemplaba abstraído el movimiento que se desplegaba en el patio de armas en donde alborotaban varios caballos. En la sala también se encontraban otros dos hombres: un soldado que se recostaba en una lanza de filo dentado y el herrero. El primero acogió con indiferencia a los recién llegados, el segundo con un visible esfuerzo por mantener inalterable su dignidad, aunque no consiguió evitar un reflejo de desolación en la mirada. Arlot fue conducido hasta quedar frente a la mesa y también él hizo un esfuerzo por ocultar cualquier dolor o sentimiento bajo una máscara de rigidez, incluso frialdad. Se irguió cuanto fue capaz y esperó. La escena se mantuvo suspendida durante unos momentos, los que necesitó el hombre de la vaporosa melena gris en olvidarse de los caballos y poner su atención en aquel joven que permanecía ante él, apenas manteniéndose en pie, con el rostro pálido y una parte de la cabeza cubierta por costras de sangre reseca. Debió costarle empezar a hablar porque tomó aire en varias ocasiones, como si necesitara acumular fuerzas antes de emprender un trabajo que se le presentaba fatigoso. A sus pies, bajo la mesa, brillaba el morro achatado y babeante de un enorme dogo blanco con una mancha negra que ocupaba media cabeza. Los ojos de aquel animal destilaban un desagradable aire humano.
—Eres un estúpido, de eso no tengo ninguna duda, pero hay que reconocer que tienes suerte, muchacho —empezó el hombre de vaporoso pelo gris con solemnidad—. Nuestro soldado no sufre más que cuatro heridas superficiales y le han quedado unos cuantos cardenales. Eso y, por supuesto, la rabia de sentirse humillado, y en público, por un jovenzuelo que no es más que un simple aprendiz. Eso es, un simple aprendiz derriba a uno de nuestros soldados ante los ojos de la servidumbre. Porque, no se olvide, la agresión tiene lugar en el mismo castillo. Créeme si te digo que si las heridas fuesen de mayor consideración, y no hablo de muerte —señaló al herrero y al sacerdote—, ni su intervención ni la del secretario del señor marqués, al parecer su hijo es amigo tuyo, te habrían salvado y ya estarías colgado de un árbol con la lengua fuera. Yo mismo le habría solicitado permiso al marqués para que así fuese, y rápido. Quien ataca a nuestro ejército es nuestro enemigo, y al enemigo se le destruye. La ejemplaridad es importante en estos tiempos tan difíciles. Claro que ¿qué sabrás tú de estos tiempos?
Volvió a tomar aire a pequeños sorbos mientras trataba de empujar con un pie al dogo, recostado contra sus piernas. Aparentemente adormilado, el animal ignoró las indicaciones de su amo y continuó en el mismo lugar, inmóvil en posición de efigie con la boca entreabierta.
—Descartada la horca, en estos casos el castigo más aconsejable es cortar el pulgar de la mano con que se ha atacado a cualquier miembro de la milicia, a fin de que la afrenta no se olvide nunca. Pero sigues teniendo suerte, más suerte que cerebro. —Señaló con un movimiento de cabeza al herrero, sin mirarle—. Da gracias al cielo que tu padrastro se haya ganado el respeto de todos y que el marqués valore tanto su trabajo en la forja, en especial en la forja de armas. En su opinión es insustituible. Por ese motivo ha decidido ser indulgente y cambiar la mutilación por diez latigazos y tres meses en el calabozo. Y su dictamen en este señorío es ley. —Bostezó, volvió a tratar de alejar de nuevo sin éxito al dogo y sacudió una mano con indolencia—. Fuera, lleváoslo, no le quiero ni ver.
Arlot se había mantenido impasible, los ojos abiertos, los labios firmes, la cabeza alta, mientras le oía hablar. Al pasar junto al herrero le lanzó una rápida mirada de disculpa. Al hacerlo frente al sacerdote oyó que este le repetía la pregunta de días atrás.
—¿Qué has hecho, Arlot?
Sin mirarle, trató de mover los hombros en señal de disculpa, y lo consiguió hasta donde su dolorido cuerpo se lo permitió.
—Lo que debía, Páter, he hecho lo que debía —acabó susurrándole.
De nuevo intercedió el herrero por su hijastro, siempre apoyado por el sacerdote y por el secretario, el padre de Vento. Páter prometió al marqués rezos por su salvación hasta casi asegurársela en caso de necesidad, y el padre de Vento, con gran ascendencia sobre este, puso en duda el equilibrio de la sentencia de uno de los consejeros con mayor fama de dureza del señorío. Y tanto insistieron que Arlot incluso se salvó de los latigazos. No sucedió así con el resto de la condena.
—La generosidad no debe confundirse con la debilidad —les recordó el secretario al herrero y a Páter—, y la posición del marqués es delicada. Le acusan con frecuencia de falta de firmeza, confunden su humanidad con la falta de carácter. Sin daños físicos de importancia y con su juventud y fortaleza resistirá el encierro.
Tenía razón y se la dieron. Demasiado habían conseguido. Por otra parte, al hecho de evitar los latigazos, incluso siendo solo diez, había que darle el valor que tenía. Según se empleara un látigo u otro, y lo manejara un verdugo u otro, se trataba de un castigo sumamente doloroso, o iba más allá y dejaba huellas de por vida, cuando no la quitaba. El más temido era el empleado para los castigos ejemplarizantes. En este caso la cuerda no se limitaba al esparto, sino a una larga tira de piel de buey trenzada, con nudos reforzados con virutas de metal. Y atacar a un soldado, se temían los cercanos a Arlot, exigía una pena ejemplar. Arlot volvió a la celda en la que pasaría tres meses, obligado a dormir casi en postura fetal, a tener como estímulos exclusivos sus pensamientos y el haz de luz, amarillento, anaranjado, blanco, grisáceo o plateado, que entraba por el ventanuco redondo con la reja en forma de cruz. Fueron tres meses que le dieron tiempo a reflexionar y especialmente a recordar. Hacía años su padre, enfurecido ante el salvajismo de un hombre, fue en su busca. Tal vez Diablo no lo mató, sino que mandó que lo encerraran en una celda semejante a aquella, tal vez aún continuaba allí. No, sabía que no, a padre lo habían matado, lo habían asesinado. Se lo habían asegurado gentes de Aquilania próximas al duque. Murió como debía haber muerto él por su desobediencia. El maldito jinete apareciendo en el camino sobre aquella furia de animal como uno de los jinetes del Apocalipsis. Muchas veces había soñado con ese momento y siempre aparecía el maldito jinete alzando un hacha que centelleaba antes de hundirse en el cuello de su padre, quien recibía el golpe con la cabeza alta y el desprecio en la mirada. O tratando de herirle con una reluciente guadaña. Centelleaba el hacha y centelleaban los ojos de aquel hombre. Durante años aquella pesadilla fue recurrente, luego se ampliaron los intervalos y tuvo que verse en aquella situación, herido y encerrado en un pozo apestoso, para que volviera con mayor frecuencia y con una fuerza demoledora. Fue a la sombra de esa pesadilla cuando creció y cuajó un sentimiento, no de tristeza, no de horror, no de impotencia, sino de venganza. La simiente llevaba años a la espera de germinar y fue creciendo cada uno de los días que pasó sentado, con la vista fija en el círculo luminoso, con la cruz que se dibujaba en el muro y, en determinadas horas, sobre su rostro. El resto no importaba. Ni el hambre ni la sed. Solamente sentir crecer aquella ansia. El pan seco le servía para aguantar, lo mismo la pequeña jarra de agua turbia que apenas le ayudaba a resistir la sed. Suficiente para salir de aquí vivo, se decía. Y con el mismo afán de conservar las fuerzas trataba de doblarse, de estirarse, de levantar a impulsos de brazos su cuerpo, diez, cien, doscientas veces. Necesitaba conservarse fuerte hasta donde le resultara posible. Los últimos días del encierro los empleó en trazar un plan. Uno o dos años serán suficientes para prepararlo todo, incluido yo, se decía.