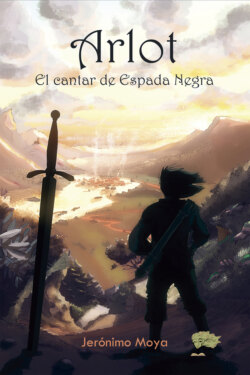Читать книгу Arlot - Jerónimo Moya - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеXVII
El monasterio se perfilaba, claro y dorado, sobre el fondo de unos montes cada día más próximos. Se cerraba con una muralla baja rodeado de huertos. Sobre ella, poco eficaz como defensa, sobresalía una parte de unos edificios con la techumbre de tejas rojizas, el de mayor altura coronado por un campanario que parecía consagrado a labores de vigilancia a través de sus cuatro ojos transparentes. Desde el episodio del cazador de diablos junto al río habían pasado varios días y algunos incidentes, tanto agradables como dignos de olvidar. Entre los primeros el encuentro con unos campesinos que aceptaron cambiar comida, no tenemos demasiada, usted comprenderá, le dijeron, por un pequeño cuchillo. Se trataba de una familia compuesta únicamente por varones, el padre y cuatro hijos entre los diez y los veinte años. Mi mujer murió al dar a luz a ese, dijo el padre señalando a un chico huesudo de gran nariz y espaldas estrechas, pero nos defendemos. Cada cual tiene su responsabilidad y la cumple a rajatabla, explicaba el hombre con orgullo. He intentado encontrar una nueva esposa, claro, pero no es fácil. Con cinco hombres y mi edad es difícil que alguna mujer se anime, en especial si es joven. Y si no lo es, pongamos una viuda, suele tener sus propios hijos y entonces soy yo el que no se anima. Permaneció con ellos tres días en los que, al margen de colaborar con la plantación, básicamente de cebada, vamos tarde, padre, repetía el hijo mayor con tonos agoreros, le sirvieron para descansar y rearmarse mental y anímicamente, en especial lo último puesto que la añoranza de su familia y de sus amigos, junto a la mala conciencia por lo que había hecho y, menos, por lo que pensaba hacer, empezaban a pesarle. ¿No se disponía a cometer un grave error? ¿Estaba siendo justo con sus seres más queridos? ¿Y el futuro? ¿Qué futuro le aguardaba? ¿La muerte? ¿Deambular por los bosques? Porque, en el mejor de los casos, si lograba su objetivo, ¿tendría la posibilidad de volver a la villa? Las respuestas se confundían. Mejor no pensar en ello por el momento, y tampoco en la mala experiencia vivida en uno de los bosques por los que había transitado.
Dos días atrás, hacia el mediodía, tuvo un encuentro con dos individuos que aparecieron de improviso en un recodo del sendero. Se presentaron con una sonrisa en los labios y la mirada en el estuche, ambas desagradables por el mensaje que transmitían. La sonrisa por falsa y la mirada por codiciosa. Por una vez, Arlot, en vista de la soledad que presentaban los caminos, había decidido dejar los secundarios, menos transitables, y tomar uno de los que unían los señoríos, y no tardó demasiado en arrepentirse. Los dos hombres, sucios, mal afeitados y con la ropa rozando la categoría de harapos, se ofrecieron a acompañarle. Por prudencia, la evidente fortaleza de Arlot invitaba a ello, habían decidido tantear su personalidad, supuestamente confiados en que dicha fortaleza física fuese proporcional a su debilidad mental. En principio, mejor engañar que pelear, al menos en este caso. Por estos parajes, había aconsejado el de mayor envergadura, mejor andar en grupo que solo. Hay mucho sinvergüenza suelto. Su compañero, semejante en desaliño, pero con un volumen inferior, le apoyó con aspavientos. Además, añadía con desinterés el primero, nosotros conocemos atajos que permiten ganar tiempo, mucho tiempo. A continuación se interesaron por el destino del buen muchacho, así le llamaban, por su condición y se mostraron encantados de verle con tan buen aspecto. ¿Asistes a algún señor de importancia?, se interesaron. Vas bastante limpio y la ropa no es mala, dijo uno. Y el estuche que llevas a la espalda parece de valor, se le escapó al otro. ¿Trabajas de mensajero?, continuó aquel acercándose, manos a la espalda, pacífico. ¿Sabes?, llevamos dos días alimentándonos de raíces. ¿No tendrás algo de comida para compartir con dos hambrientos camaradas? ¿Lo que contiene ese estuche es de valor?, decía avanzando un paso detrás de su compañero, como buscando protección o aclarándole el camino, las manos cerca de la cintura, en el interior de lo que quedaba de camisola. Arlot los observó en silencio hasta que estuvieron a media docena de pasos. Entonces exclamó, alto y claro, que se detuvieran, y a continuación se descolgó el estuche y lo apoyó en el suelo. Os enseñaré lo que hay aquí dentro y, si os gusta, estoy dispuesto a compartirlo con vosotros. Los dos hombres obedecieron, la sonrisa fija en los labios, amarillenta, maliciosa, y Arlot abrió el estuche. En un segundo la espada negra apareció en su mano izquierda apuntando, oblicua, al pecho del de mayor altura. ¿Compartimos?, preguntó manteniendo el rostro con una inexpresividad que se confundía con la indiferencia. Que sabía manejar aquel arma, de apariencia por sí misma intimidadora, resultaba tan indudable que incluso ellos lo advirtieron. Que la sabía utilizar y que la musculatura del brazo no les daba demasiadas esperanzas si entraban en combate con él. Uno lanzó a un lado, muy despacio, la estaca que ocultaba a su espalda y el otro sacó su mano del blusón y la alzó en señal de paz. Seguidamente, tras retroceder unos pasos, se giraron y emprendieron la huida con lo que recordaba una carrera desbocada. Arlot los vio desaparecer, esperó unos instantes, alzó la mirada para buscar el equilibrio en las nubes rosáceas que flotaban bajo un cielo pálido, sereno, y recomponer los ánimos, guardó de nuevo la espada en el estuche, se lo cargó a la espalda y abandonó el camino, uno de los llamados reales. Mejor dificultades en soledad que las comodidades en ciertas compañías, se dijo recordando una de las charlas con Páter. Tenía razón, como casi siempre.
Ahora, sin nuevos incidentes reseñables aunque con rasguños en los brazos, tributo a la frondosidad de los senderos dejados atrás, se encontraba frente a un lugar en que confiaba reponer fuerzas. Si todo se mantenía como años atrás, sería bien recibido a condición de participar en determinadas labores y en una parte de los rezos de la comunidad. Y por supuesto, lo estaba. Se encontraba cerca de una puerta orientada a los huertos, una puerta modesta en dimensiones y apariencia. La principal, lo recordaba a pesar de los años transcurridos, exhibía mayores lujos, no excesivos, pues se trataba de una orden que seguía unas formas de vida muy sobrias. ¿La confesión? ¿Debería hacerlo? Recordaba a Páter advirtiéndole que sus planes pecaban contra las leyes de la Iglesia. No matarás, es uno de los mandamientos y los mandamientos son la ley de Dios. Se lo advirtió con diferentes entonaciones en múltiples ocasiones. ¿Y las guerras santas?, cuestionaba él. Eso no tiene nada que ver, replicaba el sacerdote, el ceño arrugado como solía componer cuando los dogmas que impartía y su inteligencia entrechocaban con especial intensidad. ¿No dispone el propio Papa de un ejército?, insistía, rozando la impertinencia. Vaya pregunta, se escabullía el sacerdote. La imagen de Páter, enfurruñado y entrañable, le llegó una vez más como un soplo de aire fresco. Sin embargo, Páter estaba muy lejos en aquel momento y una confesión, tal vez obligatoria en un monasterio, podría comportarle problemas. Llegado el caso, ¿se limitaría el confesor con una amonestación y una penitencia? ¿O se negaría a absolverle en vista de su firme negativa a renunciar a lo que él consideraba justicia y posiblemente él consideraría mera venganza? Lo virtuoso y lo inmoral situados en una balanza, y el fiel se decantaba hacia uno u otro lado a partir de la más completa subjetividad. Lo reconocía.
Como en tantas ocasiones, el día, templado, transparente, contrastaba con lo opuesto, con su estado de ánimo, tan sombrío. En unos instantes había pasado de la perspectiva de un descanso, al presentimiento de que no le convenía cruzar aquella puerta. Sus dudas le irritaban. ¿Por qué se obcecaba con un problema que tal vez ni se le presentaría? A su alrededor las plantas de la huerta mostraban frutos y hortalizas en crecimiento creando un abanico de colores vivos, alegres. Los surcos, regulares, sin malas hierbas, certificaban un trabajo minucioso. Recordaba a los monjes como hombres tranquilos, amables. Su madre y él lo habían agradecido tras las penurias de un viaje que se les antojaba eterno. Pasaron allí dos semanas y en el momento de partir su madre se había arrodillado, y le había hecho arrodillar a él, para recibir la bendición del prior. Se despidieron con lágrimas, básicamente de gratitud. Es lo que tienen los desfavorecidos, pensó ante la pequeña puerta del monasterio, un gesto de bondad lo perciben como un don del cielo. En aquel momento quizá también a él le alcanzara uno de los que con tanta parquedad repartía ese cielo. También sobre este tema había debatido con Páter. Los caminos del Señor son infinitos, le amonestaba una vez volvía la calma tras el intercambio de opiniones que se vivía con pasión. ¿Quién eres tú para cuestionarle?, preguntaba Páter, esgrimiendo lo que consideraba el argumento definitivo. Y citaba con preferencia a Isaías: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Ni vuestros caminos son mis caminos, repitió Arlot sin decidirse ni a avanzar hacia la pequeña puerta ni a alejarse. Tal vez me reciban con el mismo espíritu de entonces. Les diré que ando de paso. ¿Hacia dónde?, preguntarán. Me referiré a Aquilania, lo que les causará extrañeza ya que no es el mejor lugar de acogida según se dice. ¿Para qué vas a Aquilania? La pregunta me obligará a emplear silencios, silencios que en principio aceptarán. ¿Y si no lo hacen e insisten? ¿Llevo un mensaje? Sería creíble y en cierta forma es cierto, llevo un mensaje para el duque. ¿Lo aceptarán sin mayores explicaciones? Me ofreceré a ayudar mientras permanezca en el monasterio, eso lo agradecerán. Y de nuevo el problema: ¿qué pasará con la confesión? Porque me citarán para la comunión del alba, previa confesión, y no podré negarme. Tras la confesión, rechazado por mi parte el propósito de enmienda en uno de los que el confesor llamará mis pecados, el mayor de mis pecados, insistirá en mis obligaciones como cristiano. ¿Cómo voy a perdonar tus pecados si perseveras en uno de ellos? No hay renuncia posible. Entonces, tras consultar con el prior, sin concretar, secreto de confesión obliga, acabarán invitándome a abandonar el monasterio. He ahí la previsible cadena de los hechos, discutible en los matices, muy probable en lo esencial. Se sintió irritado ante tantas dudas, tantos interrogantes. ¿Pero qué me pasa?
Se giró hacia el bosque, otro tipo de cobijo, que aguardaba su decisión relativamente próximo. Tenía comida suficiente para varios días si la administraba bien. En lo alto continuaba un cielo azul apenas interrumpido por una cadena de nubes blancas, rechonchas y de aspecto feliz que parecían andar de paseo unidas por manos invisibles. ¿Por qué no había considerado lo que ocurriría en cualquiera de los monasterios que encontraría? Precisamente esos monasterios, junto a Vulcano, suponían los únicos lugares en que había planificado detenerse. Quizá mejor olvidar el asunto de los monasterios. Dada su situación, simplificaría problemas y descansar lo podía hacer en otros lugares. El bosque, decidió. Empezó a desandar el camino cuando oyó un sonido a su espalda. Alguien descorría cerrojos. Se detuvo y se giró. En efecto, la puerta se abrió y por ella apareció un monje bajo y ancho con la sotana remangada por encima de las rodillas dejando ver unas piernas gruesas y velludas. Permaneció inmóvil unos instantes sin acabar de salir al huerto, titubeando, hasta que cambió el gesto, grave hasta ese momento, por otro que tenía más de suspiro que de sonrisa, pero que reflejaba cierto ánimo por mostrarse amistoso con el desconocido que le observaba a distancia.
—Muchacho —exclamó caminando con paso ligero hacia Arlot—, sé bienvenido a la casa del Señor en el nombre de Jesucristo. ¿En qué pueden ayudarte estos humildes monjes?
Arlot se tomó su tiempo en responder, lo que no pareció incomodar al monje, quien, una vez había alcanzado la distancia adecuada al desconocido, piernas abiertas y brazos cruzados, se dispuso a esperar pacientemente. En aquella posición y con aquel gesto tenía algo de dibujo de un niño.
—Voy de camino —respondió por fin.
—¿Y…?
—Había pensado en solicitar albergue por unos días, pero creo que posiblemente eso me retrasaría. Quiero decir que estaba pensando sobre ello cuando os he visto llegar.
El monje asintió, dando por sentado que ese tema estaba resuelto y zanjado por evidente, pues se trataba de una situación que vivía con relativa frecuencia. Todos querían acogerse a la hospitalidad del monasterio y todos hacían ver que dudaban. ¿Con qué fin? Cada uno con el suyo. Sin embargo, y tal como Arlot temía, incluso antes de tiempo, ceja alzada, continuó con sus preguntas.
—El tiempo de permanencia lo decides tú, eso es evidente —dijo volviéndose hacia la puerta que permanecía entreabierta—. No seremos nosotros quienes te neguemos nuestra hospitalidad, no lo hemos hecho desde que la orden se instaló en este lugar. Por cierto, ¿adónde te diriges?
Instintivamente desechó el nombre de Aquilania, siempre conflictivo.
—A Vulcano.
—Curioso lugar —dijo el monje rascándose la cabeza—. ¿A quién se le ocurriría edificar toda una aldea, y no pequeña, en el interior de un cráter? Vete a saber, a lo mejor así se ahorraban las murallas. Planteado de esta forma, no parece mala idea. En fin —continuó con los brazos de nuevo cruzados alzando la barbilla, como si se dispusiera a pedir aclaraciones, lo que en cierta forma hizo—, ¿quizá algún recado de tu señor para el barón?
Para ese momento el monje ya había puesto su atención en el estuche que asomaba tras el hombro de Arlot, cuya lujosa apariencia descartaba que aquel muchacho, de noble estampa, pero lejos de la aristocracia dado que viajaba sin escolta y a pie, fuese su propietario.
Arlot se encogió de hombros con la discreción de quien no debe hablar en exceso por sentido del deber.
—No exactamente de mi señor, pero sí, llevo un mensaje de un sacerdote amigo para el barón.
Hasta ese momento esquivaba con cierta facilidad la mentira, ya que sí llevaba el mensaje de Páter para el barón de Vulcano. Por su parte el monje recibió la respuesta con un guiño de desconfianza, no de temor.
—Un mensaje… —repitió súbitamente incómodo, evidenciando no ser tan torpe como para tragarse lo que intuía una mentira, al menos en parte. ¿Y aquel estuche? ¿Era ese el mensaje?
—Un mensaje del sacerdote de mi villa, un viejo amigo del barón —repitió Arlot con aplomo, lo que suavizó los rasgos del monje, aunque de forma transitoria pues de inmediato volvió a ponerse serio.
—¿No serás un ladrón?
Arlot se contuvo antes de replicar según le pedían sus impulsos.
—En absoluto.
Ajeno a la contención, acostumbrados a reñir y manejar las vidas ajenas desde la atalaya que su condición eclesiástica les concedía, el monje prosiguió.
—O peor, un salteador de caminos, un malhechor.
Hubo una negativa gestual tan rotunda que el monje pareció aceptarla, y hasta creérsela.
—De acuerdo, pues. Vas a llevar un mensaje al barón de parte de un viejo amigo, un sacerdote. Otra cuestión, ¿de dónde vienes?
Nuevo encogimiento de hombros. Mantener la verdad empezaba a requerir un esfuerzo, a ser un estorbo.
—De lejos, y preferiría no revelarlo. No lo considero importante y, por confidencialidad, debo respetar la privacidad del remitente. Espero que se me respete en este aspecto.
El monje movió las manos, agitándolas, hasta inmovilizarlas a su espalda y dio varios pasos de ida y vuelta, pensativo. ¿Debo despedirme y marcharme?, se preguntaba Arlot con los ánimos divididos entre el deseo de descanso y el de evitarse problemas. El monje cesó con sus paseos y se le acercó. Ahora su gesto, grave pero relajado, confirmaba que había tomado una decisión.
—Comprendo, en un mundo tan lleno de tretas y engaños la discreción ha llegado a convertirse en una virtud de gran importancia. Por otra parte, no es nuestra misión rechazar a quien nos pide asilo, sino lo contrario. Creo que ya te lo había dicho. Te presentaré al prior, le informaré de tus respuestas y él decidirá el tiempo y las condiciones.
Dicho lo cual y con tono imperativo, añadió:
—Acompáñame, muchacho.
El monje se encaminó con paso decidido hacia la puerta, prescindiendo en apariencia de si el recién llegado le seguía o no. En el fondo el bosque seguiría en el mismo lugar si la estancia le incomodaba, se planteó Arlot, y decidió ir tras él. Ensimismado en sus pensamientos, el monje empujó la puerta, entró y esperó a que lo hiciese Arlot para a continuación cerrarla con la gruesa llave que llevaba colgaba del cinto. Aquella puerta daba acceso a otros huertos distribuidos en cuadrados regulares. Empezaron a caminar por un sendero que se abría entre ellos describiendo ligeras curvas, como si se adaptara al terreno tratando de evitar sus irregularidades. El aire se había llenado de un agradable aroma.
—A tu izquierda —dijo el monje señalando con un movimiento de la mano un edificio bajo de piedra caliza—, la vivienda del abad, para cuando nos honra con su presencia. Le esperamos antes de la llegada del verano, al menos esa es la época en que suele visitarnos. Es un hombre de edad avanzada y gracias a su voluntad todavía recorre un gran número de monasterios de todo el reino, algunos distanciados entre sí por muchas leguas. En aquel —la mano se movió hacia otro edificio, asimismo de piedra caliza pero con mayor altura y cubierto con tejas rojas—, el prior ocupa la parte de la derecha, en la de la izquierda se guardan los manuscritos. A estas horas lo encontraremos en la biblioteca. Vive para la oración y el trabajo. Es un hombre admirable, un santo. Ahora atravesamos el cementerio. Algunas de las tumbas son muy antiguas, casi desde los inicios del monasterio, y la más reciente tiene menos de un mes. Algo inesperado, un terrible accidente. Pobre chico, tan joven.
Quizá el monje esperaba alguna pregunta producto de la curiosidad, la muerte siempre resulta atractiva en este sentido, pero los intereses de Arlot apenas le obligaban a escuchar respetuosamente las explicaciones y los cementerios nunca le despertaban un sentimiento especial, si acaso recordarle la muerte de su padre. ¿Lo habrían enterrado cristianamente? No, no lo creía.
—Tenemos un claustro bellísimo, una obra de arte, con un ciprés en el centro que, se dice, tiene doscientos años, o más —continuó el monje—. En los capiteles trabajaron durante diez años diferentes artesanos, maestros todos, y representan escenas del Evangelio. Bien, la mayoría. Tampoco se evitaron las flores y las hojas. A mí particularmente estas modas no me interesan, pero se debía contentar a todos, en especial al señor de estas tierras. A su generosidad debemos en parte nuestro bienestar. Él sufragó los gastos. En el transepto oeste se ha reservado un espacio para colocar el sepulcro. Se habló de una cripta o de colocar el ataúd frente al altar cubierto por una losa de mármol, pero finalmente se decidió por el transepto. Así nadie, ni siquiera por descuido, pisará su tumba.
El recuerdo de su padre, avivado por la imagen del cementerio y los comentarios del monje, le devolvió sus dudas sobre si resultaba acertado solicitar albergue en aquel lugar. Sepulcro, mármol, cripta. ¿Dónde descansarán los huesos de mi padre?, se preguntó Arlot. Incómodo de una forma difusa, el bosque que había dejado atrás se le revelaba como un lugar a su manera apacible, atractivo, adecuado para el descanso que creía necesitar. Todo consistía en buscar un lugar tranquilo, cerca de cualquier fuente o arroyo, y dejar de caminar un par de días. O tres. A su lado, ajeno a cuanto pudiera pensar, opinar o sentir su acompañante, el monje no cesaba de brindar sus explicaciones con voz monocorde.
—La sala capitular —la mano apuntó hacia un edificio hexagonal adosado a la iglesia—, tan confortable, sea invierno o verano. Por cierto, tenemos asamblea en cuanto el sol decline. Tú puedes aprovechar ese tiempo para asearte y reposar. La hospedería, donde dormirás, se encuentra al otro lado del claustro, junto al refectorio. Dormirás solo, últimamente no tenemos demasiadas visitas. Bien, nosotros nunca hemos tenido demasiadas. El monasterio queda apartado de las rutas más transitadas y, según dicen cuantos nos visitan, los caminos cada vez resultan más peligrosos. Malos tiempos los que corren, la violencia se ha desatado y la impiedad campa a sus anchas. Cenamos con la puesta de sol.
Se detuvieron frente a una puerta similar a la que habían utilizado para entrar en el monasterio y, tras una prolongada inspiración, tratando de recuperar el resuello, el monje anunció que se trataba de la biblioteca.
—Más exactamente, de una parte de la biblioteca. Como te he comentado hace un momento, los manuscritos de mayor valor se guardan en el edificio del prior, en una sala con doble puerta, y cada puerta tiene dos cerraduras. Dos llaves las guarda el prior y las otras dos el monje de mayor edad o quien él tenga a bien designar. Aquí se deposita el resto, los más recientes o aquellos en que se está trabajando, que conviene permanezcan cerca del scriptorium. —Se detuvo y alzó una mano invitando a Arlot a hacer lo mismo—. Espera aquí, te anunciaré al prior y le solicitaré permiso para presentarte. Es posible que ande atareado en algún trabajo urgente o alguna lectura que no debe ser interrumpida. En ese caso tocará tener paciencia y esperar.
Paradójico. Trabajo urgente en un ambiente en que el sosiego y el silencio se mostraban con la placidez de las plantas, y una lectura que debe ser concluida de forma prioritaria, ¿qué tipo de lectura es? Por Páter sabía que un prior gozaba de un estatus que le permitía modelar las reglas según su criterio y hasta según su carácter. En cierta forma su autoridad equivalía a la de cualquiera de quienes controlaban los señoríos. En respuesta al gesto del monje, se limitó a permanecer inmóvil, a la espera. El monje desapareció por una escalera que, viniendo de la luminosidad que les rodeaba, se presentó sombría, apenas esbozando los perfiles de los escalones. Transcurrió el tiempo sin que nada sucediera. Lo que le rodeaba se mostraba tan ausente de movimiento como los bosques que tantos días llevaba atravesando. Una bandada de gorriones llenó de vida un paisaje que parecía haberse suspendido en sí mismo, y contemplándola volvió a pensar en la inconveniencia de permanecer en aquel lugar. Cuatro paredes, un techo y un plato de comida caliente empezaban a resultarle un precio excesivo a pagar a cambio de preguntas, rezos prolongados y tratos condescendientes. Habría nuevas interpelaciones y de nuevo necesitaría afinar en las respuestas. Nada de mentiras, el límite el silencio. Su padrastro en este sentido siempre había sido intransigente. La mentira degrada a quien la emplea, enajena a quien la recibe, y unos y otros acaban chapoteando en el engaño y deshonrándose en la desconfianza. No hubo tiempo para mayores recuerdos. El monje reapareció y sin acabar de bajar todos los peldaños le hizo una indicación para que le siguiera. ¿Monje o novicio? ¿Quizá el portero? No, por Páter sabía que de esa función se encargaban los de mayor edad o más débiles, y aquel hombre aún era joven y destilaba energía por los cuatro costados. Subieron por una escalera de madera que crujía con cada pisada, hasta llegar a una sala alargada, de techos altos y abovedados. En realidad, más que una sala, en sí era un corredor abierto al exterior por amplios ventanales. Unas piezas de paño los cubrían en parte, y al ondularse con el viento dejaban ver que daban al claustro. Ahí se erguía el centenario ciprés, ciertamente imponente. Curiosamente no lo recordaba cuando su madre y él se alojaron en aquel monasterio. ¿O no se trataba del mismo? Flotaba en el ambiente algo que le resultaba radicalmente distinto. Entonces se había sentido acogido desde el primer momento, protegido, lo que estaba lejos de suceder ahora. En el techo, pintado sin demasiada delicadeza, un inmenso pantocrátor, el Cristo que bendice con la mano derecha y sostiene con la izquierda el libro de los Evangelios. El rostro del Cristo reflejaba un gesto próximo a la ira, amenazante. Junto a la pared opuesta se alineaban varios bancos. Tres de ellos los ocupaban sendos monjes aplicados en copiar lo que un cuarto les dictaba en voz baja de forma pausada. Escribían con plumas, largas y blancas, inclinados sobre unas hojas de color crema. No lejos de ellos, se afanaban otros dos monjes. Uno manejaba unos finos pinceles con pulso firme, los movimientos se adivinaban precisos y delicados al tiempo, una lente brillaba en uno de sus ojos. Una miniatura, sin duda. Páter tenía un libro con varias y él nunca había comprendido cómo se alcanzaba tanta perfección. El otro, el de mayor edad de los presentes, leía de pie un grueso manuscrito con una ceja alzada y la boca torcida, como si el texto le produjera cierto desagrado o, cuanto menos, contrariedad. Fue este el único que reaccionó al sonido de los pasos, para el resto en la sala continuaba manteniéndose un silencio que las palabras del lector no interrumpían, sino que acentuaban. Cerró el libro con delicadeza y se giró estudiando al joven que avanzaba con una decisión impropia de un plebeyo yendo al encuentro de un prior. Por su parte, Arlot hizo lo propio sobre el conjunto, estudiarlo. Hasta aquel momento sus encuentros con el mundo de la clerecía regular se reducía a Páter, al viejo sacerdote con quien este vivía y, desde hacía unos minutos, al monje que le había conducido hasta allí. Todos de aspecto similar, aunque las edades fuesen bien diferentes y cada cual lo rematase a su manera. Sin embargo, el hombre que aguardaba con las manos enlazadas sobre la cruz que le colgaba en el pecho, nada tenía que ver con ellos. Alto, tanto como el propio Arlot, delgado en extremo, y de un rostro tan estricto y oscuro como el hábito que vestía, como si de una prolongación de él se tratara, Las gruesas cejas, la derecha se mantenía ligeramente alzada, los ojos, el pelo que conservaba tras una tonsura llevada al extremo, incluso los labios, delgados como una pincelada de las que a su espalda los tres escribas y el ilustrador repetían de forma escrupulosa, aparentaban estar trazados con tinta. No movió un músculo hasta que los recién llegados, a una indicación suya con las manos, se detuvieron a un par de metros. Manteniendo el silencio, sin un gesto de saludo, lanzó una mirada, directa, fija, hacia la parte del estuche que asomaba a la espalda de Arlot y, entonces sí, la boca se distendió en una sonrisa sin concluir, que podía interpretarse como de bienvenida a pesar de que no hubiera sonido que la acompañara.
—Es el muchacho del que le he hablado, ilustrísima. Lleva un mensaje al barón de Vulcano y prefiere ocultar de dónde viene. Afirma que lo hace por discreción—presentó el monje con un tono servil en el que Arlot no reconoció la voz de quien le había recibido. Dicho lo cual, el monje retrocedió un paso.
Aguardó el monje alguna indicación y aguardó Arlot unas palabras que tardaban en dejarse oír. El prior se mantenía inmóvil en la dirección de la mirada y en la media sonrisa, como si su gesto se hubiera petrificado, sensación que contribuía a acentuar la angulosidad mineral de su rostro. Pues bien, si tocaba esperar, esperaría, se dijo Arlot sin apartar sus ojos de quien parecía hipnotizado por el estuche. ¿Por el estuche o porque imaginaba su contenido? No, imposible. Quizá intuyera, resultaba sencillo deducirlo, que guardaba en su interior una espada, pero imposible que de ello se derivara saber que se trataba de una espada posiblemente única. Se mantuvo expectante ante la fórmula de recibimiento que el prior emplearía, según fuese le ayudaría a decidirse en la decisión a tomar. Cuando el tiempo se prolongó en exceso, y él se encontraba a un paso de abandonar aquel corredor y desandar el camino hacia la puerta del monasterio, llegó la primera reacción, y lo hizo en forma de pregunta. Para entonces la voz del lector había enmudecido, por haber decidido tomarse y dar un descanso o por haberse contagiado de la escena.
—Joven, ¿te sientes católico, apostólico y romano en cuerpo y alma? ¿Un verdadero cristiano, apostólico y romano?
La voz, suave en su aspereza, le llegó como un reproche. ¿Qué le hubiese aconsejado responder Páter? Fácil de imaginar. Guarda el orgullo para mejor ocasión y muéstrate respetuoso. Decidió seguir el imaginario consejo de su tutor e inclinó la cabeza a modo de señal de respeto. Con todo, sus buenos propósitos no resultaron suficientes para responder más allá de un sí que nadie, incluso en medio del silencio, acertó a oír. La ceja del prior se acentuó.
—De modo que vas de camino a Vulcano y llevas ¿un mensaje? —Los ojos volvieron a ponerse sobre el estuche—. Un lugar muy singular, de artesanos y campesinos libres, en teoría dependientes del propio rey y al tiempo soberanos en cierta medida, sin nobles como intermediarios. Bien, está el barón, por supuesto. Le conozco poco, pero me parece un hombre en quien confiar. Cuando nos hemos encontrado por asuntos e interés común, conmigo siempre se ha mostrado serio, formal, respetuoso, en suma un caballero. —Nuevo silencio, nueva pausa, aunque por fortuna esta vez fue cosa de unos instantes—. ¿Te imaginas que hace años renunció a un título? El rey quería reconocer el valor de su linaje y situarlo a la altura nobiliaria del resto de los señores de Entrealbas. No sé si sabrás que, en cuanto a jerarquía, un barón pertenece a una categoría menor. En realidad, es la inferior.
Arlot negó con un movimiento de cabeza. ¿Le importaban las jerarquías de la nobleza? En absoluto.
—Al parecer, el motivo fue no romper lo que él llamaba el equilibrio moral de Vulcano. Curioso, ¿verdad? El equilibrio moral. Curioso y un punto misterioso. La idea de la moral es frágil. Según Aristóteles, es un hábito encaminado a elegir y ejecutar el bien honesto. Eso es la moral. Suena adecuado, y volveríamos a lo mismo. ¿Qué entendemos por bien honesto?
—¿Actuar en conciencia? —respondió Arlot, incluso sabiendo que en realidad no se trataba de una pregunta dirigida a él, sino de algo similar a una alocución para evidenciar una supuesta superioridad intelectual.
La boca del prior se alargó hasta transformar su rostro en una mueca, de nuevo ambigua. Ahora se movía entre la benevolencia y la ironía.
—Quizá, quizá. ¿Es él el destinatario de lo que guardas en ese estuche? —dijo haciendo un vago gesto de la mano en dirección a la espalda de Arlot—. ¿Se guarda en su interior el mensaje?
—Debo guardar silencio al respecto, señor.
—Ilustrísimo señor —corrigió el monje, dando un paso hacia delante.
—Ilustrísimo señor, mis disculpas —modificó Arlot de forma mecánica.
La ceja se anguló dibujando una extraña forma que invitaba a considerar un estado de irritación creciente, irritación que el resto del rostro desmentía.
—Tanto misterio…
Sin pronunciar otra palabra ni realizar gesto alguno el prior volvió a sentarse, abrió el libro y prosiguió la lectura. Arlot se volvió hacia el monje que le había acompañado buscando una explicación, o al menos una indicación sobre qué hacer. La respuesta, inmediata, se materializó en un gesto con la cabeza, señal de acompáñame. Hicieron el camino de vuelta en silencio, silencio que para entonces volvía a romper la voz del lector y el suave crujido de los paños que cubrían los ventanales. Apenas salieron, el monje le señaló un edificio de barro de una planta, medio encalado y necesitado de cuidados, que se encontraba junto a la muralla. Tenía tres puertas y tres ventanas, todas ellas diminutas.
—La hospedería. Hay jergones y mantas. También una escoba. El pozo, en el patio trasero. Al ponerse el sol, preséntate en el refectorio. —Dio varios pasos y se detuvo—. Por cierto, el estuche déjalo allí. Si es lo que parece, un refectorio no es el mejor lugar para andar armado.
Dicho lo cual le dio la espalda y enfiló de nuevo hacia la biblioteca con unas premuras difíciles de explicar en aquel ambiente. Arlot le vio desaparecer por la puerta y le imaginó subiendo por las escaleras en busca ¿de qué? ¿De recibir instrucciones? ¿De dar aclaraciones? Tanto misterio, había susurrado el prior sin ocultar un sentimiento de reproche. No, no le gustaba el ambiente que se respiraba en aquel monasterio, no le gustaba el prior ni las maneras con que se conducía aquel monje, tampoco el silencio que había llenado el corredor al ponerse en pie aquella figura alta y huesuda, le recordaba demasiado al de los aldeanos ante lo que consideraban una autoridad por su condición social, militar o religiosa. Le recordaba demasiado al miedo. Nada que ver aquel lugar con el de sus recuerdos. ¿Por qué un cambio tan radical en tan pocos años? ¿O se había equivocado de monasterio? Palmeó el estuche, ¿dejarlo en la hospedería tras advertir la codicia con que lo había mirado el prior? Ni por asomo. Tampoco podía llevarlo consigo todo el día si optaba por quedarse unos días, tal como había planeado. Sin olvidar el asunto de la confesión. Por el momento nadie había hecho referencia a ello, pero estaba convencido de que acabaría sucediendo. Y él no podría negarse, ni estaba dispuesto a mentir. Su fe, según Páter, presentaba demasiadas lagunas, incluso en ocasiones le tachaba de descreído, pero todo tenía un límite, y mentir en una confesión era uno. Se ajustó las correas y empezó a caminar, y lo hizo en sentido contrario a la hospedería, directo hacia los huertos, hacia la puerta menor del monasterio. Que estuviera cerrada no le suponía un problema. Saltaría el muro sin dificultad. Y mientras pasaba bajo los primeros árboles le vino a la mente un pensamiento poco tranquilizador. Páter no era un ejemplo, sino una excepción. Sabía de los mecanismos que movían a la nobleza, y empezaba a intuir los de la Iglesia, y el descubrimiento no le gustaba. En absoluto. A unos centenares de metros el bosque se perfilaba con una hospitalidad de la que carecía cuando lo había dejado atrás. Así lo percibió. ¿Qué mejor refugio para descansar? Aunque, bien pensado, ¿necesitaba descansar o concluir con su viaje lo antes posible? ¿Qué le supondría mayor alivio para el agotamiento que se iba acumulando en su cuerpo y en su mente, dormir bajo techo y alimentarse mejor o superar los recelos ante el destino en que se había empeñado? Si escogía lo segundo, el tiempo apremiaba. Pocas dudas.