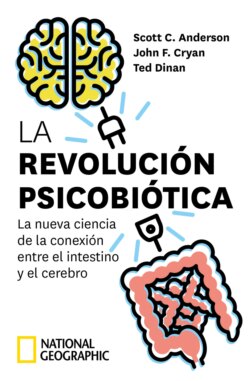Читать книгу La revolución psicobiótica - John F. Cryan - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DESCUBRIENDO LA NATURALEZA DE LOS MICROBIOS
ОглавлениеLas bacterias estuvieron aquí primero, de modo que hemos de aprender a vivir con ellas. Cubren casi todas las superficies del planeta mediante una delgada capa, por lo general invisible. Viven (lentamente) en glaciares. Subsisten a duras penas en rocas situadas a kilómetros bajo tierra. Medran en las fosas oceánicas más profundas. Incluso flotan en el aire y penetran en nuestro organismo en cada inhalación que efectuamos.
Cuando Antoni van Leeuwenhoek las descubrió en el siglo XVII, las bacterias eran simples rarezas, organismos minúsculos que serpenteaban en un mundo acuático propio. Aunque Leeuwenhoek observaba su propia saliva mediante microscopios de alta resolución que él mismo había construido, y se maravillaba ante la diversidad de lo que él denominaba «animálculos», estos no parecían ser muy relevantes para los humanos. Leeuwenhoek era muy reservado acerca de sus microscopios. De hecho, cuando murió, la microbiología falleció con él.
Fue con el trabajo de Louis Pasteur y Robert Koch en la década de 1850 cuando los microbios se convirtieron de nuevo en un tema candente. Estos dos investigadores desarrollaron la teoría de las enfermedades debidas a gérmenes. Muchas teorías fantásticas sobre la vida, como la generación espontánea, se vinieron abajo frente a la evidencia de aquella teoría. A partir de sus investigaciones sobre la fermentación, Pasteur y Koch sabían que la mayoría de microbios son beneficiosos, pero los gérmenes implicados en las enfermedades captaron toda su atención. Durante los cien años siguientes, cuando la gente pensaba en las bacterias, pensaba en patógenos. Se había iniciado la batalla para eliminarlos.
A principios del siglo XX, un pediatra francés llamado Henri Tissier determinó que los bebés nacen estériles, y que solo captan bacterias con el apretujón final a lo largo del canal del parto.3 Observando heces de bebé, Tissier descubrió que los niños alimentados con leche materna tenían una población de microbios únicos a los que denominó bifidobacterias, debido a que se bifurcaban en forma de una «Y». Quien las describió en primer lugar fue Theodor Escherich: en 1886, publicó un artículo sobre las bacterias del tubo digestivo de los niños. Escherich tenía buen ojo. Observó también una bacteria de forma bacilar en las heces infantiles, que pronto recibiría nombre por su descubridor: Escherichia coli, mejor conocida como E. coli, que sin duda es el patógeno más famoso de todos los tiempos (y que nos enseña que nunca sabemos por qué acabaremos siendo recordados). Sin embargo, muchas especies de bacterias pueden subdividirse en subcategorías todavía menores, llamadas cepas bacterianas, y, tal como veremos, la mayoría de las cepas de E. coli son ciudadanos modelo que no merecen tener tan mala prensa.
Tissier pudo cultivar las bifidobacterias que Escherich había descubierto por primera vez en heces infantiles. Tenía dos grupos experimentales de bebés: uno alimentado con biberón y otro amamantado. En las heces de niños criados con leche de vaca, Tissier no encontró bifidobacterias. Estos bebés también solían estar menos sanos y solían padecer diarrea: de hecho, los bebés a los que se les daba biberón morían en aquella época a una tasa siete veces superior a la tasa de mortalidad de los bebés amamantados por la madre. Tissier decidió tratar a los bebés alimentados con biberón con bifidobacterias y tuvo un éxito relativo. Fue un intento temprano de producir una leche maternizada para emular a la leche de la madre: una búsqueda que continúa en la actualidad. El British Medical Journal (en adelante, simplemente BMJ) elogió el trabajo de Tissier. En una revisión de sus descubrimientos en 1906, la revista se entusiasmó ante la perspectiva de que las bifidobacterias «pueden restablecer el intestino a la condición virginal de un lactante al pecho, y restablecer en nosotros la verdadera edad dorada de la digestión».
Hablaremos tanto de las bifidobacterias y del género Bifidobacterium que podemos apodarlas Bifido. Cuando empleemos el nombre de una especie, podemos abreviar todavía más, hasta simplemente B. Una especie, B. longum, tiene el ADN más extenso de cualquier especie de Bifido, en parte debido a que codifica una gran máquina proteínica interna diseñada para digerir la leche humana. Llegados a este punto, hemos de maravillarnos ante la naturaleza por crear una bacteria minúscula que se alimenta, y nos ayuda a alimentarnos, de leche humana. Esta es la sorprendente ventaja de la coevolución, en la que dos organismos que viven juntos durante milenios acaban creando moléculas complejas diseñadas para ayudarse mutuamente. Lejos de interpretar la naturaleza como un espectáculo sangriento y horrendo (con dientes y garras teñidos de rojo),* esto es más como una película de colegas.
Tissier no podía saber que Bifido, junto con otros microbios, no solo ayudaban a la digestión, sino que también educaban al sistema inmune del bebé. Sin esta educación básica, el sistema inmune puede atacar equivocadamente a bacterias beneficiosas e incluso a las mismas células del bebé. Puede conllevar inflamación y plantar la semilla de la depresión y la ansiedad conforme el bebé vaya creciendo. La depresión y la ansiedad pueden tener muchas raíces, pero tal vez empiecen a crecer incluso antes de que el bebé nazca.
Tissier estaba en lo cierto con respecto a Bifido, pero se equivocaba acerca de la esterilidad de un bebé recién nacido. En su época, simplemente no era posible ver todos los microbios que revisten casi cualquier superficie imaginable. Con los conocimientos que tenemos hoy en día, parece ingenuo imaginar a los humanos sin microbios. De hecho, Pasteur, que pasó años luchando contra las bacterias, tenía la sensación de que eran esenciales para la salud de los animales. Pero la suya era una voz en el desierto. En los últimos años del siglo XIX, hubo investigadores que intentaron demostrar que Pasteur estaba equivocado creando pollos libres de gérmenes. Hubo de pasar toda una década de fracasos antes de que Max Schottelius finalmente pudiera criar pollos libres de gérmenes, pero sus resultados parecían vindicar a Pasteur: todos sus pollos estaban enfermos y solo se les podía curar inoculándoles bacterias.
Pocos años después, en 1912, Michel Cohendy pudo criar pollos libres de gérmenes al esterilizar los huevos e incubarlos en una cámara antiséptica. Vivieron bien durante cuarenta días y demostraron que era posible vivir sin gérmenes. Aquello supuso un punto de inflexión. Si los pollos podían vivir sin ellas, ¿para qué servían las bacterias? Quizá todas las bacterias eran patógenas.