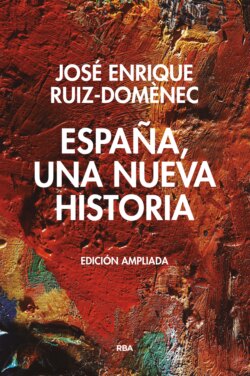Читать книгу España, una nueva historia - José Enrique Ruiz-Domènec - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CONEXIONES LITERARIAS
ОглавлениеUna de las principales consecuencias de la romanización de Hispania fue la presencia en la corte imperial de escritores en lengua latina nacidos en alguna de sus ciudades, Córdoba, Itálica, César Augusta. ¿Escritores españoles? La pregunta no es ociosa. Llama la atención la ignorancia sobre esos grandes escritores en la sociedad actual, preocupada por encontrar las señas de identidad en la literatura contemporánea. Aunque quizás nos reconforta la reflexión de Carlos García Gual sobre la necesidad de los clásicos, incluidos los nacidos en Hispania: Séneca, Lucano, Quintiliano, Marcial, Columela, Hidacio, Egeria y muchos otros que durante siglos formaron parte de la memoria social española. La naturaleza de ese legado cambia a medida que la vivencia de los clásicos se aleja de nuestras preocupaciones cotidianas. Es verdad que el repertorio de los clásicos hispanos es tan vasto que se podrían dar múltiples lecturas de su canon en la formación ciudadana del siglo XXI. Para superar la actual desconexión con el legado clásico de Hispania propongo seguir el verdadero trabajo mental de estos autores en relación a los problemas vitales de su época que proyectaron en el futuro. Esto me lleva a una lectura de cuatro clásicos hispanos que, a lo largo del siglo I d. C., fueron conscientes del efecto de la cultura romana en sus vidas y en las vidas de sus vecinos.
Séneca (4 a. C.-65 d. C), el filósofo por excelencia de esta época; prototipo de una conducta ponderada, flemática, ante los inciertos avatares de la vida calificada de senequismo por Ángel Ganivet. Una virtud, al parecer, vinculada a su tierra natal, Córdoba, y que necesitó en gran manera en la corte de los Julio-Claudios, donde la neurosis litigaba con la tiranía o con el absurdo, de las que él fue un espectador de excepción. A partir de la experiencia diaria de los primeros años de Nerón, Séneca descubrió cómo y dónde los romanos habían cruzado la línea que separa la decencia de la vulgaridad. Su Apocolocyntosis, sátira del emperador Claudio, destaca sobre las demás en la mirada cáustica sobre las costumbres de la corte, tan contrarias al principio eudemónico del sabio. La expresión «bacanales romanas» nos devuelve a la idea de una cultura como gesto y actividad: apunta a mundos evocados por los pintores del Renacimiento y del Barroco, como a la descripción en el Satiricón de Petronio. Todas las historias que se pueden contar sobre la desordenada conducta de la buena sociedad no hacen más que asegurar la norma moral de Séneca: la corrupción política estaba tan extendida entre la gente que maravillaba la virtud de alguien que no participaba entre la legión de aduladores que rodeaban a los emperadores.
Lucano (39 d. C.-65 d. C.), poeta cordobés afincado en Roma, junto a su padre y a su tío, el filósofo Séneca, abolió las barreras entre géneros literarios, enriqueció los valores de la épica latina procedente de Virgilio con el imaginario hispano, y ahondó en el mal de su época, es decir, en los efectos de la guerra civil entre Pompeyo y César, a la que dedicó una de sus grandes obras, la única que se ha conservado de su prolija producción, la Farsalia.
Quintiliano (hacia 35 d. C.-hacia 95 d. C.), autor de la Instituto Oratoria, es el retórico del momento, el hombre sacado por Galba de su tierra natal de Calahorra para poner orden en el sistema educativo de Roma, que era tanto como decir en los excesos de una dinastía en que a un depresivo sucedió un paranoico y a este un desalmado sin remedio. Siguiendo los pasos de Isócrates, su fama perduró en los discípulos que tuvo, entre los que destacó Plinio el Joven. Ser maestro de un hombre así justifica una vida lejos de su tierra, del mundo que amaba, y al que aspiró a regresar más de una vez, aunque no consiguiera ver los efectos de sus ideas en la política al morir poco antes de la revolución moral de los Antoninos.
Marcial (hacia 38/41 d. C.-hacia 102 /103 d. C.) se asombra ante el mundo que le ha tocado vivir, pero en lugar de amilanarse se enfrenta a él mediante una fina ironía que él cree propia de su tierra natal: «Ni me avergüence —nacido como soy de celtas e iberos— poner en leve verso los nombres un tanto ásperos de nuestra tierra». Y es que el hechizo de Bílbilis, famosa por sus espadas, compite con el tono efímero de la bacanal romana, tomando distancia de sus sofisticadas miserias y de la hipocresía de su gente. Es una distancia llena de melancolía, por eso se dice que es «española», la misma que siglos posteriores adoptarán Quevedo o Valle-Inclán. Cuando la poesía no solo es expresión de un sentimiento sino que refleja la realidad social, resuena con más fuerza al fijar las relaciones entre la memoria y el paisaje de la tierra natal. Bílbilis es el horizonte de Marcial: su motivo. Así se percibe en sus doce libros de Epigramas, donde se apropió de todas las tradiciones culturales de esa tierra a fin de ofrecernos el retrato más completo de lo que los romanos eran, o querían ser, gracias a una mordaz presentación de la conducta moral de los grupos dirigentes. La herencia ibera y celta aparece maravillosamente fresca y vital en su agudo liber spectacolorum. En ese libro muestra que la verdadera tiranía de su tiempo era la alianza entre los espectáculos y el poder. Ambos simulacros de la verdadera realidad (la que se encuentra en la sencillez de la vida rural) se instalan en un círculo del que nadie puede salir, cuyo máximo icono en aquel tiempo como ahora fue el anfiteatro Flavio, más conocido como el Coliseo de Roma.