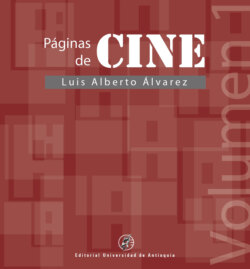Читать книгу Páginas de cine - Luis Alberto Álvarez - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLa virgen y el fotógrafo
La plata es triste
Papageno:
Mi niña, ¿qué vamos a decir ahora?
Pamina:
¡La verdad! ¡La verdad!, aunque sea delito
La flauta mágica
Por unos instantes uno tiene la sensación de que va a ser testigo de una intriga vital, de que, por fin, una historia real con personajes reales va a nacer en la pantalla colombiana. No sé si esa sensación provenga de lo que las imágenes muestran o sea, tan solo, la proyección de los propios deseos. Un hermoso pueblo del Valle del Cauca, un fotógrafo un poco intelectual y un poco duro (individualista pero honesto, una especie de Humphrey Bogart), los gamonales y su monopolio del transporte, un joven y valiente activista radical: todos estos son los componentes de una película que uno imagina excelente. Pero todo es un espejismo. Muy pronto uno se despierta y se da cuenta de que lo filmado por Luis Alfredo Sánchez no es la película que uno buscaba sino, simplemente, una vez más, la “típica” película colombiana. Es decir, no la obra que se construye a partir de una historia o de un tema y en la que una narración y unos personajes van tomando cuerpo, sino la colección de ingredientes unidos por una trama viscosa e inestable, organizados en un show de números varios.
Esos ingredientes son, entre otros, las nalgas de Amparo Grisales, la imagen televisiva de Franky Linero, la blasfemia barata, la soplada de coca, la rumba caleña bisexual, Bésame mucho, los cinco gramos de crítica social, la cita de Antonioni para los cinéfilos, Pachito Eché para los hinchas vallunos de fútbol...
¿De qué trata La virgen y el fotógrafo? Difícil decirlo. Luis Alfredo Sánchez quería hacer un largometraje, sin que parezca haberle importado mucho cuál. Con ello se unió a la tragedia permanente de nuestro cine, al desespero neurótico de querer ser “popular” antes de ser uno mismo. Y “popular”, sin duda, lo va a ser, porque a La virgen y el fotógrafo no le faltará público. En fin de cuentas, si una película no es buena, es de desear que no sea, además, un fracaso económico.
En La virgen y el fotógrafo no hay historia. Hay solo un esbozo, el fantasma de una historia. Unos jóvenes, miembros de una familia de gamonales corrompidos de provincia, se roban el collar de una imagen de la virgen de la parroquia local. El fotógrafo del pueblo se pone a seguir las pistas del robo emulando al protagonista de Blow Up, cuyo afiche cuelga en su estudio, para nada, de fotógrafo de pueblo. Un día, por casualidad, toma fotos de una orgía, en donde sale a relucir la joya robada: la justicia triunfa y el fotógrafo se convierte en héroe. El nivel de este argumento es el de los sainetes de Sábados felices televisivos y, en comparación, la trama de El taxista millonario parece obra de Marcel Proust.
Claro, un argumento no hace una película y la atmósfera y la credibilidad de los personajes podrían hacer de una historia como esta una farsa gustosa, una parodia de doble fondo. El problema es que en La virgen y el fotógrafo ni la atmósfera ni los personajes logran anotar un solo punto a favor. Veamos la atmósfera: un hermoso pueblo del Valle del Cauca que al principio de la cinta aparece muy prometedor desaparece como presencia, deja muy pronto de ser “personaje”. Ocasionalmente sus hermosas casas y calles vuelven a la conciencia del espectador, muy pocas veces utilizadas como escenario de acontecimientos y casi siempre (con estética Inravisión) limitadas a ser lugares de transición de un interior a otro. Ahora bien, estos interiores aparecen artificiosos, construidos (o adaptados), extrañamente inexpresivos y alejados de lo que se supone que sea el pueblo que los contiene. Característica, en este sentido, es una de las secuencias iniciales, en la que el fotógrafo mira, a través de una ventana, una procesión que pasa por la calle. Equivocado debía estar el viejo Kuleshov al afirmar que el montaje de planos rodados en diferentes lugares crea, por yuxtaposición y automáticamente, un nuevo espacio. El espectador comprende inmediatamente que entre los planos del interior y los de la calle hay un abismo, una continuidad meramente inventada. Los planos de la procesión tienen vida propia, representan gente real y son una de las pocas cosas bonitas de la película. Los planos de Linero en la ventana, en cambio, son los “típicos” planos del cine colombiano. La contraposición de estos dos tipos de imagen es la denuncia espontánea que la película hace de sí misma. Incluso, muy pronto la realidad comienza a serle molesta al director y entonces se concentra, no ya en los ricos detalles que la procesión le ofrece, sino en los muslos de la actriz adolescente: de nuevo nuestra estética típica al ataque, heredera de las peores tradiciones voyeuristas del cine mexicano y del mal cine italiano. Esto sobre atmósfera.
En cuanto a personajes: sobre el papel hay tres (o dos y medio); los demás son fantasmas. El fotógrafo está, más o menos, delineado como individualista crítico, como ser humano de una cierta complejidad. Esto en el guion. No resulta así en la película terminada por la incapacidad del actor Linero para expresar verosímilmente los matices y, por supuesto, la del director para acentuar los momentos que harían visibles estos matices. Los otros dos son, de partida, puros clisés, aunque tendrían dramáticamente ciertas posibilidades: el uno es el policía narcisista, cuyo intérprete revela un serio esfuerzo interpretativo, pero que tiene fuertes limitaciones por su apariencia de buen burgués ciudadano. El tercero (el medio), es un personaje abandonado a medio camino por el guion, el del activista político. El actor que lo representa es el mejor de toda la película, el único que logra verosimilitud. Todos los demás son deplorables. Por una parte las caricaturas: el hippy, el cura (la figura de cura que ofrece Santiago García es de un nivel tan primitivo como no se permitiría Jairo Pinilla. Una muestra de la deletérea influencia que el teatro colombiano ha ejercido sobre nuestro incipiente cine).
La caricatura insulsa que en La virgen y el fotógrafo realiza un actor respetado revela claramente la falta de concentración en la psicología de los personajes, la falta de observación de la realidad que reina en esta película de Luis Alfredo Sánchez. Los demás personajes de la película deambulan por ella de alguna manera, unos con más frecuencia que otros. Las tres damas de la película, si bien comparten honores de afiche con Linero, pertenecen más bien al grupo de los deambuladores: Amparo Grisales, Mónica Herrán y Matilde Suescún son (supongo) algo así como las representantes de tres clases de amor (pasional, amor-amor y amor platónico). Decir que actúan es una exageración, porque a duras penas hablan. Solo se exhiben, en grados equivalentes a su edad, a su desparpajo y a su imagen pública. Al grupo de los fantasmas ambulantes pertenecen también la señora rica y perversa, el peluquero y, curiosamente, el gamonal y sus lugartenientes. Estos señores, se supone, deberían haber sido los antagonistas del fotógrafo, los encargados de mantener en movimiento la tensión y la contradicción de la historia. En realidad nunca hay un enfrentamiento ni nada semejante o equivalente. Imposible también dejar de nombrar al díscolo hijo del cacique, quien después de una extraña ronda motociclística con una chica topless, lleva a cabo con su padre uno de los diálogos más alucinantes de la historia del cine.
Bueno, pero no quiero simplificar las cosas con la parodia. El problema serio consiste en que La virgen y el fotógrafo ejemplifica muy bien nuestras manías cinematográficas y es bueno, con toda honestidad, cumplir con la tarea de llamar la atención sobre dichas manías. La principal de estas manías es la de buscar siempre el camino fácil, el de la yuxtaposición de situaciones, el partir de un tema que se juzga importante sin tener después la constancia para insistir en él, para variarlo, profundizarlo e iluminarlo. En lugar de ello, el tema se deja como pintura general y el realizador se dedica a la ilustración de chistes y chascarrillos. Cuando, al fin, se da cuenta de que hay que concluir la película, vuelve al tema inicial y resuelve la historia de cualquier modo y con un medio cualquiera, sorpresivo y banal. Aquí se quería hacer una película sobre dos fuerzas que están pulsando: un pensamiento libre y democrático y un poder económico explotador y manipulador. Un personaje consciente emprende una guerra, a su manera, contra la corrupción. Pero este tema se queda en pañales en La virgen y el fotógrafo, cede ante una serie de compromisos que el director cree tener con su público y cree que el público le exige. Entonces, al final se busca una solución simplista y sin imaginación, la de hacer la mala parodia de una película famosa. Esto, honradamente, me parece muy poco para Luis Alfredo Sánchez, un director que, al fin y al cabo, gozó de una formación cinematográfica de alto nivel y, en su momento, tematizó cosas muy importantes en su cine de cortometraje. Yo, francamente, me pasé toda la película esperando el momento en que iba a tomar un rumbo significativo después de la acomodación inicial. Incluso, ya hacia el final, cuando la nínfula vaga es perseguida por los motociclistas con el aparente propósito de hacerle violencia, pensé: “Ahora viene el enfrentamiento, ahora se está atacando lo que el personaje ama”. Nada. La escena era también una rueda suelta, con muchas otras.
A lo mejor en Colombia el bautizo de los largometrajistas implica, con necesidad ineludible, someterse a la prostitución. En todo caso, los primeros largometrajes de la era Focine (el lanzamiento del cine colombiano hacia su madurez comercial), han tipificado un estilo bastardo, obligado a pararse en las aceras para venderse por cualquier cosa. Muy probablemente La virgen y el fotógrafo haga plata en taquilla. Pero no todo lo que produce plata es defendible. La plata puede ser triste.
El Colombiano, 1982