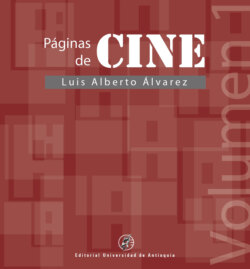Читать книгу Páginas de cine - Luis Alberto Álvarez - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEn contra de lugares comunes
El cine colombiano y la crítica
Algunos realizadores nacionales consideran que la crítica es un frente enemigo. Por amistad ellos entienden solo la contemporización y la complicidad. En sus apreciaciones aplican indiscriminadamente una serie de clisés y ni siquiera se preocupan por confrontar si sus afirmaciones redondas coinciden con la realidad de la crítica.
Así, por ejemplo, una de las ideas más socorridas es que los críticos se guían en sus aseveraciones por un cine europeo o americano, o por los clásicos productos de cinemateca y que de acuerdo con ello le hacen exigencias al cine colombiano. Esto se complementa diciendo que en nuestro país no hay críticos sino “comentadores”, descalificando así de un golpe una labor analítica y un servicio informativo que, si bien tiene diversos niveles de calidad, no es clasificable en cajones gremiales o profesionales como aquellos que los realizadores y técnicos pretenden para sí. Quien esto escribe ha publicado artículos sobre cine en periódicos y revistas por más de diez años y ha realizado un buen número de programas de radio sobre el mismo tema. No posee tarjeta profesional de periodista y le importa más bien poco si alguien lo clasifica o no dentro de este gremio. Si el nombre más adecuado es “comentarista” o “comentador”, no hay ningún inconveniente. En realidad, nunca he pretendido ser más que un espectador que tiene a su disposición un espacio para comunicar sus experiencias y sus pareceres. Lo importante es que la denominación no se use para implicar que este trabajo no es digno de ser tomado en serio o que lo que un “comentador” afirma esté dicho sin conocimiento de causa o basado en ilusas comparaciones con el cine de otras latitudes. Menos aún que su tarea sea el fruto de una frustración, de la incapacidad de producir cosas como las que se critican.
Esta actitud, estos ataques, encubren el desgano de enfrentarse, uno a uno, a los elementos de análisis que la crítica ofrece. Si se trata de una crítica desinformada y superficial (como todos hemos cometido de vez en cuando), para un director es muy fácil decir en qué se ha equivocado esa crítica. Lo que es inadmisible es que estos realizadores colombianos, cada vez que una de sus películas recibe contradicción, se envuelvan en un ataque global de descalificación a todos los que escriben de cine. Lo que tendrían que decir es, simplemente: “Lo que el crítico tal afirmó de mi película es falso por estas y estas razones”. En lugar de decir: “Los críticos son intelectuales que pretenden que en Colombia se haga un cine como el de Bergman o Altman. Nosotros, en cambio, hacemos un cine para el pueblo, un cine popular”.
Cuchillo de doble filo este de la “popularidad”. Una maniobra común de ciertos directores de cine colombiano es la de colocarse automáticamente de parte del “pueblo” y poner a los que escriben de sus películas en el cajón de “intelectuales elitistas”. En realidad, si mal no recuerdo, hace mucho tiempo que varios de los que escribimos de cine en el país estamos clamando por un cine que sea vehículo y reflejo de la realidad nacional, un cine con colombianos de carne y hueso, tridimensionales y no caricaturas de pueblo. Este tipo de cine ha ido surgiendo muy lentamente. Los ejemplos que hemos presentado como dignos de ser imitados no proceden del cine sueco o alemán, ni menos del cine de Hollywood (a no ser que se trate de películas cuyas condiciones de producción sean semejantes a las nuestras). Varias veces, con esperanza, hemos informado acerca de resultados admirables descubiertos en cinematografías equiparables y aún más limitadas que la nuestra: Yilmaz Güney en Turquía, Ousmane Sembène en Senegal y, por supuesto, los logros de países latinoamericanos como Bolivia, Chile, Brasil, Perú. Pensamos que es urgente aprender a discernir claramente entre lo popular y el simple producto de consumo.
Otro de los equívocos y argumentos típicos frente a la crítica es lanzarle a la cara la respuesta en taquilla de una determinada película. Que la gente decida ver una película tiene muchos motivos y no se debería interpretar automáticamente como factor de calidad. Tampoco lo contrario, por supuesto. Muchos elementos, ambiente social, momento histórico, ocasión, oportunidad, información, competencia, pueden contribuir a que una película sea o no bien acogida por el público. Habría que ir más a fondo y preguntarse si una cinta a la que va mucha gente es realmente recibida, sentida, vivida o si solo es consumida, gastada y luego desechada. Hay películas que tienen material temático y fórmulas narrativas capaces de producir impacto directo en vastos sectores del público y otras que solo son acogidas en zonas delimitadas de ese mismo público. Hay películas que logran calar de inmediato y otras que son recibidas solo gradualmente, poco a poco. La historia del cine está llena de obras que brillan de repente y luego desaparecen para siempre, mientras que otras pocas logran permanecer en la conciencia de la gente, dando respuesta adecuada una y otra vez a través de los años.
La importancia de una película no reside, pues, en que de repente sea vista por grandes masas (máxime cuando ese efecto se logra muchas veces con técnicas ajenas a la película misma). Es importante, en cambio, que la gente se reconozca, que su mundo y sus necesidades, sus anhelos, su dolor y su placer sean captados con fidelidad, que el entretenimiento, el gozo, la risa, el llanto, la comprensión y la emoción no sean mecánicos, no alienen ni estupidicen. Si una cinta que cumpla con estas condiciones no encuentra respuesta, ello no significa que nuestro cine no deba tener estas características, sino que hay que emprender la difícil tarea de crear un público desalienado, educado, un público consciente, activo, pueblo real. Esta tarea es solo en parte de la crítica; les pertenece, ante todo, a los que hacen las películas.
El problema de la taquilla es importante y debe ser estudiado. No es ilegítimo buscar los medios para que una película sea vista por el mayor número posible de personas (si en Colombia la televisión actuara conjuntamente con el cine, en una noche una película colombiana tendría más espectadores de los que lograría reunir en toda su existencia teatral). Lo que no debe ser es que a esa búsqueda de público se sacrifiquen la ética, la estética y la honradez artística. Por lo tanto, parece infantil pretender que un gran éxito de público pueda borrar de un plumazo las reservas y los juicios negativos legítimos sobre una película. Es absurdo pretender que la mediocridad deje de existir por el hecho de ser consumida masivamente. Es como pensar que comer excrementos es bueno porque así lo recomiendan millones de moscas en todo el mundo.
Casi todos nuestros largometrajes han sido fracasos estéticos (independientemente de ser o no fracasos económicos). Y lo han sido, no comparados con los cánones estéticos de cinematografías extrañas, ni por haber buscado ser accesibles a grandes masas (lo que no es, en sí mismo, un defecto, pese a que se nos atribuya difundir lo contrario). Han sido fracasos estéticos confrontados con nuestra realidad, por ser caricaturas ineptas de Colombia y de sus gentes, porque lo que se pretende decir pasa a un segundo plano, mientras que en el primero campean la sucesión de anécdotas sueltas y la banalidad. Ahora bien: cuando un público está apenas aprendiendo a reconocerse en la pantalla, toma por oro fino las imitaciones que se le ofrecen. En nuestros largometrajes la ausencia de la Colombia real es apabullante. Se emplean lugares “auténticos” y por esos lugares caminan actores que no aprenden jamás a comportarse como los habitantes reales de esos mismos lugares, porque no son de ahí ni les importa serlo, porque ni siquiera son de un ambiente similar y, ante todo, porque el director no se ha tomado el duro y difícil trabajo de integrarlos visual y dramáticamente a un espacio, de introducirlos en la piel de seres reales. El resultado es un cine de comparsas, de figurines, ni siquiera de tipos sino de estereotipos y de los más obvios.
Esta clase de cine puede llegar a obtener, al menos por un tiempo, un consumo más o menos intenso por parte del público. Consumo, no acogida real, como se consume un sainete televisivo con dos o tres risas y dos o tres sorpresas. El público va a ver estas películas movido por un afán muy legítimo, el de buscarse a sí mismo de alguna manera. Y ese público termina por aceptar un espejismo: buscándose a sí mismo encuentra solo la imagen familiar y casera que la televisión le ha dado de la realidad y la acepta, convencido de haber encontrado la propia imagen. Algún día sabrá distinguir.
El cine colombiano con el que soñamos es un cine de identidad legítima, un cine en el que Colombia se reconozca. Es posible que cuando surja tenga que luchar con la incomprensión del público. Es posible que sea atacado por ser, tal vez, deficitario o insatisfactorio como espectáculo. O a lo mejor no, porque con el público nunca se sabe. Esta es, precisamente, la razón de ser del fomento cinematográfico: hacer posible este tipo de películas, impidiendo que la angustia económica altere o falsifique su propósito fundamental. A este fomento a la producción habría que añadirle, con absoluta necesidad, un mecanismo de distribución distinto al absurdo sistema que impera en el comercio cinematográfico y que hace que dos o tres días de exhibición y sus respectivos índices de asistencia sean el criterio para el triunfo o la condenación definitiva de una película.
Las grandes obras del neorrealismo italiano (y esta vez vale la comparación porque fueron hechas con menos medios de los que nuestro cine tiene ahora a disposición) fueron mal recibidas en su momento por el público de su país. Es comprensible que los italianos se sintieran más satisfechos con cosas más ligeras, con comedias intrascendentes y, sobre todo, con productos estándar norteamericanos. ¿Qué espectáculo es un hombre al que le roban una bicicleta o un anciano que intenta echarle su perrito al tren porque él va a suicidarse y no tiene con quién dejarlo? Y, sin embargo, esas obras fueron penetrando poco a poco en la conciencia de la gente, no solo en Italia y, lo que es más importante, permanecen todavía, siguen viviendo, son clásicos. Si el cine que José María Arzuaga hizo en los años sesenta (Pasado el meridiano y Raíces de piedra), no tuviera la desventaja de defectos técnicos que lo hacen fatigoso de ver, podría ser algo así como los clásicos del neorrealismo, un cine que podría presentarse una y otra vez porque sus historias son legítimas y porque sus personajes, captados hace tres décadas, son todavía auténticos y convincentes, porque sus soluciones visuales, su puesta en escena y los ambientes que describe son la más auténtica Colombia. Casi todos los largometrajes de los ochenta, por el contrario, están condenados, después de una breve o larga permanencia en cartelera, a desaparecer definitivamente. Puede que algún día se exhiban de nuevo en una de esas retrospectivas estadísticas del cine nacional o, en caso de que sus directores hagan posteriormente algo mejor, para ilustrar los diferentes pasos de su carrera. En cualquier otro caso solo serán cintas que no habrá que volver a ver, porque no tienen nada que decir, nada que aportar, porque sus desnudeces y sus intimidades se harán más explícitas en películas subsiguientes.
¿El problema es, entonces, de la crítica? El problema es de la clase de cine que es necesario hacer y apoyar, un cine útil, digno, verdadero, un cine nuestro, un cine popular. En esto, me consta, estamos de acuerdo muchos críticos aunque, malévolamente, se nos atribuya otro tipo de intereses.
El Colombiano, 5 de octubre de 1983