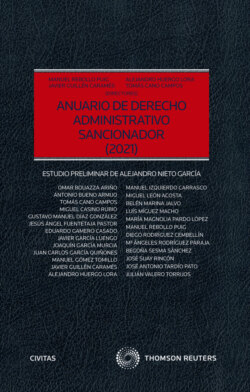Читать книгу Anuario de Derecho Administrativo sancionador 2021 - Manuel Rebollo Puig - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. CONTINGENCIA HISTÓRICA DE LA DISCRECIONALIDAD
ОглавлениеLa discrecionalidad en cualquiera de sus distintas denominaciones es un fenómeno jurídico condicionado profundamente por el momento histórico en que opera. No ha significado lo mismo en los tiempos de Tomás de Aquino que en los de Grocio, Gény o Forsthoff. En España la que más importancia ha tenido es una variante teórica concreta: la elaborada por la doctrina alemana de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, cuando los juristas, escarmentados por la experiencia del nazismo, pusieron un énfasis especial en el principio de la legalidad y en el control de la arbitrariedad. Un recelo desmesurado, en suma, frente al ejercicio de la discrecionalidad, que instintivamente se relacionaba, e incluso se identificaba, con la Dictadura. Actitud que los juristas españoles de la década de 1950 asumieron miméticamente con avidez por su tradicional reverencia a los maestros alemanes, reforzada aquí por el paralelismo de la coyuntura histórica nazista-franquista. Tendencia que, llevada a sus extremos, ha pretendido nada menos que identificar antidiscrecionalidad (antiarbitrariedad) con Democracia con la intención de limitar –e incluso expulsar– la discrecionalidad administrativa del campo de los Derechos represivos.
Las consecuencias de esta miopía histórica, de esta ignorancia de la contingencia temporal de la figura ha sido un error de perspectiva, del que pocos juristas logran escapar.
En el momento actual, tan lejos ya de las dictaduras del siglo pasado, no pueden plantearse las cuestiones del principio de la legalidad y del ejercicio de la discrecionalidad en los términos que tan genialmente desarrolló García de Enterría para el tardofranquismo español, pero que ya han dejado de ser válidos. Hoy nada, o casi nada, tiene que ver con aquello y es letal pretender seguir viviendo de aquella herencia. El tiempo ha lanzado a la papelera las grandes construcciones dogmáticas y jurisprudenciales de aquella brillante época, cuya utilización es hoy anacrónica. Es necesario, en consecuencia, prescindir de muchas antecedentes (por lo demás enredados y confusos) y plantear todas estas cuestiones desde una perspectiva nueva.
Lo más grave es que la situación se va complicando a ojos vistas. Las circunstancias han cambiado de tal modo que han desbordado con mucho los planteamientos originarios. En un principio la discrecionalidad se enfocaba en unos términos sencillos: instrucciones claras y simples del Legislador al Ejecutivo y decisiones administrativas inequívocas a los ciudadanos. Hoy las cosas son diferentes: las normas adoptan cada vez con mayor frecuencia la forma de programas, planes y similares, que la Administración ha de completar con su propia iniciativa y con frecuencia de mano de los propios destinatarios hasta el extremo de no tratarse ya de mera ejecución sino de auténtica colaboración o de ejecución activa, que ya es habitual en materias económicas, territoriales, medioambientales y de hecho en todas las que ofrecen una especial complejidad. Sin olvidar la frecuente autolimitación de la Administración a través de minuciosos reglamentos. Parece evidente que no es lo mismo –y que consiguientemente no puede tratarse de la misma manera– la discrecionalidad a la hora de imponer una multa de tráfico que la que emplea la Administración a lo largo de un proceso de desarrollo y aplicación de la política energética o sanitaria nacionales programadas en una ley. Una evidencia tan rotunda que nos obliga a preguntarnos si es correcto reducir a una sola fórmula todas estas variedades que aparecen en la realidad o si no se tratará de una pluralidad de discrecionalidades que merecen tratamientos distintos.
Ante tales cambios el Derecho Público no puede continuar como en los tiempos de Montesquieu ni en los de la resaca antidictatorial de las posguerras del siglo XX y menos todavía con las exigencias de la globalización. No estamos en la era de las diligencias ni de los ferrocarriles de vapor. La discrecionalidad administrativa debe ser regulada y controlada con arreglo a las nuevas necesidades y a las condiciones del Estado y de las tecnologías actuales.
Las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo no son las de antes. En la práctica política el Gobierno –diga lo que diga la Constitución– tiene en sus manos al Parlamento si cuenta con la mayoría. Y el Poder Ejecutivo no responde a tal denominación pues no se limita a “ejecutar”. Así las cosas es inevitable confiar en la buena fe de la Administración y del Gobierno y sólo queda el último control de los jueces, que disponen de un variado repertorio instrumental. Lo que falta todavía, sin embargo, es dar con un eje que ofrezca una unidad explicativa a todo un sistema aparentemente disperso y en el que en ocasiones la legalidad no opera como habilitante del control sino más bien como un obstáculo formal que han de superar con su imaginación los autores y los jueces. Este eje, tal como se va a ver inmediatamente, se encuentra en la equidad como forma elevada de buen gobierno.