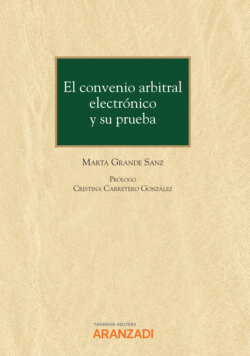Читать книгу El convenio arbitral electrónico y su prueba - Marta Grande Sanz - Страница 60
II. LA NATURALEZA DEL CONVENIO ARBITRAL ELECTRÓNICO 1. EL CONVENIO ARBITRAL ELECTRÓNICO: UN CONVENIO ARBITRAL
ОглавлениеAntes de estudiar la figura del “convenio arbitral electrónico”, debemos hacer referencia a dos figuras (el compromiso y la cláusula compromisoria) íntimamente ligadas con el convenio arbitral y que se mantienen en el Derecho convencional. Las primeras convenciones se referían al “compromiso” y a la “cláusula compromisoria” en función de que las controversias sometidas a arbitraje fueran futuras o ya existentes (art. 1.º del Protocolo relativo a las Cláusulas de Arbitraje de 1923; en adelante, PG de 1923); en palabras del art. II.1 de la CNY de 1958, diferencias surgidas o por surgir, reflejadas siempre por escrito en el acuerdo (disposición primera del PG de 1923), acuerdo de arbitraje (disposición cuarta in fine del PG de 1923) o convención de arbitraje (art. I.2.a) del CG de 1961). Ambas figuras afectaban a la jurisdicción estatal (art. 4.º del PG de 1923) y eran presupuesto para el reconocimiento de la sentencia arbitral (art. 1.º a) de Convención Internacional para la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1927 –en adelante, CG de 1927–) y art. V.1.a) de la CNY de 1958).
Actualmente, estos términos solo perduran en el Derecho convencional a nivel terminológico ya que los Estados Contratantes tienen la obligación de reconocer “el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje”; entendiéndose por “acuerdo por escrito” el constituido a través de “una cláusula compromisoria incluida en un contrato o un compromiso, firmados por las partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas”.
A nivel interno, la LADP se hizo eco de la distinción entre “compromiso” y “cláusula compromisoria”. El “contrato preliminar de arbitraje” permitía a las partes indicar la controversia que sometían a arbitraje, aunque después debía concretarse mediante un “compromiso arbitral”16 y era eficaz desde que los compromitentes otorgaban escritura pública ante Notario o procedían a su formalización judicial. Solo desde ese momento el compromiso arbitral obligaba a las partes a estar y pasar por lo estipulado e impedía a los Juzgados y Tribunales conocer de las cuestiones litigiosas objeto del compromiso arbitral.
La incorporación de esta distinción en el Derecho interno se consideró una muestra más del escepticismo reinante en torno al arbitraje siendo frecuente que los Estados efectuaran reservas para negar validez de la cláusula compromisoria17 o graduar su eficacia. En ocasiones, el simple incumplimiento de la cláusula compromisoria permitía exigir una indemnización de daños y perjuicios, pero, en otros casos, era necesaria su previa formalización judicial.
La de 1988 acabó con la distinción al crear una nueva figura (el “convenio arbitral”) más próxima a la “cláusula compromisoria”18 que al “compromiso arbitral”19e identificar, por primera vez, el compromiso y la cláusula compromisoria con la figura del “pacto, acuerdo, convenio o convención arbitral”. En consecuencia, la cláusula compromisoria dejó de ser un estadio previo al arbitraje propiamente dicho.
La LA evidencia una tendencia antiformalista siendo más flexible que la LA de 1988, “aunque se mantiene la exigencia de que el convenio conste por escrito y se contemplan las diversas modalidades de constancia escrita, se extiende el cumplimiento de este requisito a los convenios arbitrales pactados en soportes que dejen constancia, no necesariamente escrita, de su contenido y que permitan su consulta posterior. Se da así cabida y se reconoce la validez al uso de nuevos medios de comunicación y nuevas tecnologías. Se consagra también la validez de la llamada cláusula arbitral por referencia, es decir, la que no consta en el documento contractual principal, sino en un documento separado, pero se entiende incorporada al contenido del primero por la referencia que en él se hace al segundo. Asimismo, la voluntad de las partes sobre la existencia del convenio arbitral se superpone a sus requisitos de forma. En lo que respecta a la ley aplicable al convenio arbitral, se opta por una solución inspirada en un principio de conservación o criterio más favorable a la validez del convenio arbitral. De este modo, basta que el convenio arbitral sea válido con arreglo a cualquiera de los tres regímenes jurídicos señalados en el apartado 6 del artículo 9: las normas elegidas por las partes, las aplicables al fondo de la controversia o el derecho español”.
La unificación terminológica llevada a cabo en torno a la figura del convenio arbitral facilita la puesta en práctica del convenio arbitral electrónico; de lo contrario, podría ser necesario formalizar electrónicamente el convenio arbitral ante Notario para dotarlo de eficacia total, con las complicaciones que eso implicaría. Sin embargo, esa formalización no se requiere en el contexto normativo actual.