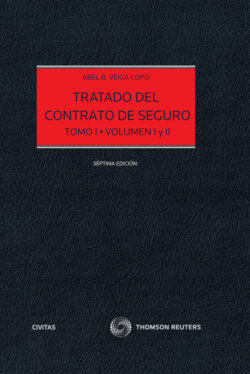Читать книгу Tratado del Contrato de Seguro (Tomo I-Volumen I) - Abel B. Veiga Copo - Страница 39
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VII. CONTRATO DE ADHESIÓN
ОглавлениеEs un contrato de adhesión ya que el tomador-asegurado se adhiere a las condiciones generales, pero también particulares por mucho que se hable en estas últimas de negociación, de las pólizas establecidas por el asegurador156 y 157. El contrato de seguro ni se concibe ni podría existir sin este tipo de contratación, sin condiciones generales158.
Las condiciones generales del seguro preparan el marco jurídico en el que se desenvolverá el contrato de seguro a través del que se consigue la determinación y descripción de las prestaciones acordadas contractualmente159. Y cómo no, dentro de éstas, cobran especial fuerza aquellas condiciones o cláusulas que inciden en la médula económica misma del contrato, el precio y la prestación160. Los condicionados del asegurador cumplen con ello una función de información y publicidad en las que se encuentran completas informaciones, o al menos deberían encontrarse, sobre la esencia del objeto contractual así como se contienen los derechos y las obligaciones de las partes161. Lo que no significa que todo contrato, toda póliza efectivamente alcance esa transparencia obligada ni tampoco que el lenguaje, no ya el condicionado, esté igualmente estandarizado162.
Ello no empecé para distinguir modalidades y formas de comercialización y distribución de cierto tipo de seguros y sobre todo la rapidez con que los mismos se perfeccionan así como los medios a través de los cuáles se evacúa tal contratación. Piénsese por ejemplo en la «venta», en la perfección de un contrato de seguro en un aeropuerto163. Pero también en cualquier distribución de seguro y contratación a través de canales telemáticos y el rol que ha de jugar el condicionado164.
No cabe duda de que entre los contratos de adhesión es el de seguro el que presenta un mayor vigor y probablemente un más amplio desarrollo, en tanto se trata de una actividad contractual en la que la médula de la misma se centra en el empleo generalizado de condiciones generales de la contratación. Condiciones que, con independencia ahora de su clasificación como generales o particulares, especiales o no, norman y normativizan la relación jurídica aseguraticia, estableciendo el marco jurídico que perimetra y contornea el alcance, el contenido y, a la postre y no a espaldas –o eso es lo que se pretende y debe ser– de la Ley del contrato de seguro (tan protectora y tuitiva en un ámbito donde per se no debería ser así, el privado), definiendo el elenco de garantías que realmente asume y cubre una entidad aseguradora.
Es cierto que, quien conoce el riesgo, la adversidad del mismo es el solicitante de un seguro, o al menos tiene una vaga idea de lo que puede significar, pero sin duda quien conoce la técnica del seguro, quien utiliza y emplea mecánicas y métodos cuando no hipótesis de probabilidades en base a estudios, en base a tablas actuariales, a índices de siniestralidad etc., es la entidad aseguradora.
Antiseleccionar coberturas y riesgos conforme a frías e insensibles estadísticas no empecé en modo alguno el carácter aleatorio del contrato de seguro. No ha de confundirse estérilmente lo que no debe confundirse ni tampoco admite contrariedad. Es el solicitante que asegura su propia vida, su salud, su independencia y autonomía quien conoce las dolencias o minusvalías que ha padecido o que todavía sufre, las enfermedades congénitas o no que han sufrido sus familiares más próximos, etc., pero quien modula y conoce el impacto exterior de esos riesgos no es él, sino la aseguradora. En el riesgo radica a la postre, todo, absolutamente todo, tanto la cobertura de un riesgo que de asegurable pasa a ser garantizado, o por el contrario permanecerá como no asegurable, pero también la definición e interpretación selectiva y antiselectiva que del mismo hará causa y bandera la parte fuerte y predisponente de este contrato.
Y quien realmente conoce la ambigüedad, como condición implícita pero a la vez explícita de toda interpretación, exponente de la falta de claridad y precisión, es, también, la entidad aseguradora. Pues ambigüedad se alcanza con la equivocidad, frecuentemente buscada, con la expresión de términos y terminología tan rebuscada y farragosa como incomprensible, con la contrariedad y contradicción ambivalente pero descarnada de dos cláusulas tan antitéticas como contradictorias entre sí.
La presencia del contrato de seguro en el tráfico privado, aunque también público, es constante, incluso imprescindible en muchos ámbitos; se puede decir que lo abarca todo, lo cubre todo y quizás también lo devora todo. Eso sí, especificando y perimetrando el riesgo y las coberturas que únicamente está dispuesta a asumir. Es, o debe ser, un simple proceso de especificación, de saber exactamente qué riesgos son asegurables y qué concretos y específicos riesgos están garantizados en la concreta póliza y condicionado165. Discernircon claridad lo que es un riesgo asegurable de lo que en realidad es y será un riesgo garantizado. Ni más ni menos, en eso consiste la selección y antiselección de riesgos, lo que va a ser cubierto y lo que va a ser rechazado por la entidad aseguradora. Mas una cosa sí es cierta, el contrato de seguro ni se concibe ni podría existir sin este tipo de contratación, sin condiciones generales166.
Y es que, en definitiva, las condiciones generales del seguro preparan como ya hemos señalado, el marco jurídico en el que se desenvolverá el contrato de seguro a través del que se consigue la determinación y descripción de las prestaciones acordadas contractualmente167. Los condicionados del asegurador cumplen con ello una función de información y publicidad en las que se encuentran completas informaciones, o al menos deberían encontrarse, sobre la esencia del objeto contractual así como se contienen los derechos y las obligaciones de las partes168. Sin condicionados no puede haber seguro, del mismo modo que sin garantía no puede haber crédito. Esta es una realidad palmaria e incontestable. Pero hasta cierto punto somos rehenes de una realidad incontestable, la imposición del condicionado, del clausulado, con lo que todo pende y se supedita al «rol de la standarización»169.
Y sin embargo, y como ya tuvimos ocasión de plantearnos, es el contrato de seguro uno de los de mayor litigiosidad, al menos por lo que respecta al intrincado y siempre confuso, eso sí, interesada y deliberadamente, mundo de las condiciones y cláusulas contractuales.
Y hoy como ayer, reproducimos los mismos interrogantes, a saber: ¿por qué el contrato de seguro es uno de los contratos que requiere mayor labor interpretativa por parte de nuestros Tribunales?, ¿qué se está o qué estamos haciendo mal?, ¿por qué se tolera esta situación, ineficaz en todo caso, de cara a la tutela y protección de los asegurados?, ¿qué mecanismos existen para erradicar este comportamiento?, ¿hasta dónde debe llegar el arbitrio interpretador del juez y por qué la interpretación jurisprudencial ha tenido una evolución y desarrollo hartamente imprecisa?, ¿dónde empieza la limitación de derechos del asegurado y dónde termina la delimitación del riesgo?
¿Por qué los jueces huyen de la categoría dogmática de las cláusulas limitativas y, sin embargo, se aferran a los requisitos de validez de éstas para confundir unas cláusulas con otras?, ¿dónde radica la línea fronteriza en la funcionalidad de cada tipo de cláusula?, ¿dónde estriba lo pernicioso de una carencia relativa de los requisitos de transparencia?, ¿son las viejas reglas interpretativas del código civil las idóneas para ser aplicadas por los tribunales cuando lo que se interpreta son contratos de seguro? ¿y si no lo fueran, cuáles habría que aplicar? ¿qué falla y no falla en los mecanismos de control de contenido170?
Estos y otros interrogantes surgen inmediatamente al comprobar la ingente labor jurisprudencial entorno al contrato de seguro y, sobre todo, de las condiciones del contrato171.
Pero permítasenos otra reflexión, otra interrogación que nos acompaña y acompañará, ¿quién gana con todo esto?, ¿qué pírrico provecho se puede obtener con tan emponzoñada actitud?, ¿qué cuesta hacer las cosas bien, medianamente bien?172 Y esta enconada actitud no sólo por desgracia se produce en el momento anterior y durante la perfección del contrato, sino que persigue y abraza toda la relación jurídica, máxime cuando se produce el siniestro y la sutil venda que complacientemente se ha puesto o dejado poner el tomador y asegurado, se cae, pues en este momento el del siniestro, cuando realmente se es consciente del alcance veraz de las coberturas, pero también de su otra cara bifronte y sin duda, más amarga y sorpresiva, de las exclusiones, de las limitaciones de indemnización, a veces incluso, de los ninguneos, desidias rentables de la propia tramitación del siniestro, las dilaciones, las negaciones de asistencia médica, el acatar partes y atestados que no favorecen precisamente al asegurado, el no llevar a cabo una debida y diligente defensa jurídica, el escamotear las prestaciones mínimas, máxime si estas son asistenciales, sanitarias, rehabilitadoras, etc., como por desgracia sucede tras siniestros de tráfico.
Es cierto que es el propio tomador quien absurdamente firma en barbecho, sin leer el condicionado, incluso sin preocuparse en leerlo detenidamente, cuestión distinta es que la cognoscibilidad del mismo o su imposibilidad sea imputable a la aseguradora y a la propia redacción del clausulado, pero la práctica adolece de desidia y conformismo por parte del tomador que firma sin leer y sin tener una idea cierta y veraz del alcance del contrato de seguro.
La práctica es rica en multitud de supuestos donde no se conoce el alcance, los riesgos, las coberturas. Pensemos en un supuesto sencillo. Un asegurado conductor ha firmado una póliza todo riesgo, el mismo tiene la creencia, o así se lo han dejado entrever que está firmando un contrato de seguro o una cobertura a todo riesgo o multirriesgo o una suerte de omnibus clauses –si es que realmente existen como tales semejantes pólizas por mucho que la publicidad y generalidad de las mismas se acepten en el vocabulario–, pero, se ha preocupado en saber o alguien le ha explicado qué le garantiza su seguro si otro coche sin seguro colisiona con él, o si le roban el mismo y ocasiones desperfectos ajenos a la vez que propios ¿quién se los cubre?, acaso ¿se cubren los daños propios ocasionados en el vehículo si se desprende equipaje que se transporta en la baca del coche?, ¿acaso sabe el asegurado que el seguro obligatorio excluye la cobertura de los daños propios salvo la existencia de ampliaciones de cobertura o pólizas específicas? ¿quién le ha enseñado a redactar el parte del siniestro?
Las condiciones o cláusulas del contrato de seguro no son una parte accesoria ni sustituible, es más, el contrato sólo puede entenderse en un sentido holístico, es decir, en su totalidad, una totalidad en la que las condiciones suponen el peso principal173. Cuestión bien distinta es la redacción empleada a los mismos, la claridad, la comprensibilidad, a la apariencia misma de lo que son, la posible interpretación ulterior a la que nos avoca el no cumplir con estos requisitos, amén de la problemática ya antigua de dilucidar ¿qué valor debe y ha de darse, valor contractual, a documentos no firmados realmente, como suelen ser las condiciones generales, incluso ciertos convenios especiales, intercalados o anexos174?
Pero si damos una vuelta de tuerca más a tan espinoso asunto, también debemos preguntarnos por el valor que ha de darse a los documentos post-contractuales. Así, la Sentencia del Supremo de 30 de marzo de 2007 (TOL 1.053.714), entre otras muchas sentencias y tratando de dilucidar la cobertura o no de un determinado riesgo en base, primero a contradicción entre cláusula o condición general y particular, y, segundo, en función del valor de lo no firmado, señala en el FD 1.º:
«… Es cierto que en el pliego de “condiciones particulares”, el asegurado declara haber examinado y aceptado plenamente las “condiciones generales”, que reconoce recibir en este acto y en las que aparecen destacadas en negrilla las exclusiones y cláusulas limitativas de sus derechos, firmando en señal de aceptación explícita, pero ningún valor puede concederse a tal declaración, cuando, como se ha dicho, ha venido a acreditarse que las firmas de ambos condicionados no corresponden al asegurado y han sido estampadas por persona distinta. En consecuencia, no habiéndose acreditado por la aseguradora que las “condiciones generales” que aporta con su escrito de contestación a la demanda, fueren justamente aquellas que, en su caso, se entregaron al asegurado y, permaneciendo por tanto en nebulosa el contenido de aquéllas que pretendidamente recibió el mismo y en cualquier caso tales condiciones sólo tendrían valor normativo si se hubiesen suscrito por el asegurado (lo que aquí no acontece), sobre la base de la realidad del contrato (que ambas partes aceptan), ha de estarse para la resolución de la cuestión planteada, al contenido de las condiciones particulares, a cuyo tenor las garantías contratadas son la muerte y la invalidez permanente del asegurado, sin que conste en las mismas razón de exclusión alguna en consideración a riesgos opcionales que no se hayan garantizado expresamente».
Y es que, en la sentencia, no sólo queda acreditado que las firmas de ambos condicionados no corresponden al asegurado y han sido estampadas por persona distinta, sino que, además, no constando siquiera que las condiciones generales, aportadas con la contestación a la demanda, fueran entregadas al asegurado. En cierta medida, la controversia sobre el alcance de la cobertura de la póliza contratada se suscita por la aseguradora artificiosamente, a partir de la aportación de un condicionado general, y también particular, manipulado en cuanto a las firmas que se atribuyen al asegurado, afirmación ésta de carácter fáctico incólume a esta casación, puesto que no se combate en el modo adecuado, antes visto, y ni siquiera se menciona en la argumentación del motivo, lo que hace notoria la falta de causa justificada para demorar el pago de la indemnización, esto es, que no concurre razón alguna que exima a la aseguradora de pagar los intereses moratorios del art. 20 de la LCS.
Probablemente la técnica de seguros no permitiría otro tipo de contratación que no fuese sustancialmente la contratación en masa a través de condicionados uniformes175. Y paradójicamente es ésta contratación en masa a base de condicionados no negociados individualmente la que genera y acaba generando una enorme litigiosidad ante los tribunales. Razones de economía de tiempo, de utilidad real y pragmatismo eficiente en determinadas prestaciones o servicios, y sobre todo, la imposibilidad material de actuar de otro modo, hacen inviable cualquier otra forma de contratación que no sea la de la adhesión por muy despersonalizada que la misma sea176.
Y si el seguro no se concebiría hoy día sin condicionados, lo paradójico es que es precisamente la redacción, la forma de excluirse o no riesgos, delimitar, limitar derechos, etc., la que arroja sobre las condiciones o cláusulas contractuales una enorme inseguridad amén de conflictividad, así como también incesantes pronunciamientos jurisprudencial que tratan de ir, lentamente, sentando doctrina, y rompiendo hábitos, costumbres y malas prácticas que incomprensiblemente siguen vigentes en el mundo del seguro.
Desde un punto de vista económico, las condiciones generales de los contratos se justifican porque constituyen un instrumento imprescindible de racionalización de la actividad empresarial, al dinamizar la celebración de contratos, permitir un mejor cálculo anticipado de los costes y garantizando en definitiva un funcionamiento armónico y correcto de la estructura jerarquizada de las empresas177. Es impensable que una entidad aseguradora redacte pólizas y clausulados ad hoc para cada supuesto particular178.
La generalidad, la homogeneidad y determinación de riesgos, así como la estandarización de los condicionados, son la respuesta y la seña de identidad que la práctica ha terminado imponiendo ante cierto tipo de contratos e instrumentos jurídicos. Las aseguradoras redactan una póliza con su condicionado integrado o adjunto con un carácter global, generalizado, y a ella quedarán sometidos todos cuantos quieran concertar el contrato de seguro correspondiente con la aseguradora.
Con un efecto y una finalidad racionalizadora las aseguradoras tratan de estandarizar la regulación contractual que es consustancial al empleo de condiciones generales en un momento en el que el tráfico simplemente está masificado. Racionalizadora en dos ámbitos, tanto frente al adherente, consumidor de seguros, como frente a lo que es la propia actividad de la empresa aseguradora. Se busca además un ahorro en los costes de celebración y regulación de los contratos, amén de un uso eficiente de las capacidades jurídicas y empresariales de la aseguradora.
Como bien se ha señalado, la razón más significativa del empleo de condiciones generales por parte de las empresas viene dado por la posibilidad de realizar un cálculo previo de toda vicisitud o eventualidad susceptible de representar un coste en el balance de la empresa179.
Unas condiciones que, como acabamos de afirmar supra, representan sin duda el «derecho vivo» que regula la relación jurídica, la essentialia negotii del contrato de seguro. No son un precipitado caprichoso de la práctica, son el nervio vivo del contrato de seguro, y que han sido redactadas por la entidad aseguradora en una clara situación de predisposición (o si se prefiere desde su clara vertiente de profesionalización) e impuestas, y ante las que el tomador la mayor parte de las veces se limita, si realmente quiere o necesita dicho contrato, a adherirse180.
Las condiciones generales de los contratos vienen caracterizadas por tres elementos: primero, que se trata de cláusulas contractuales, es decir, de cláusulas que están llamadas a integrar el contenido del contrato; segundo, que se trata de cláusulas predispuestas, es decir, que están redactadas con anterioridad al momento de su utilización181; y tercero, que se trata de cláusulas impuestas, es decir, que se presentan al cliente sobre la base de o lo tomo o lo deja, sustrayéndolas en la mayoría de los supuestos a la discusión o negociación.
De poco o nada serviría el oponerse o no estar conforme con alguna cláusula de las contenidas en el contrato; todo dependerá en suma de la posición contractual del cliente que se mide en función de su posición económica182. Mas ¿qué conoce, qué consiente, qué selecciona verdaderamente el tomador asegurado consumidor? ¿Acaso participa realmente en la fijación del coste del seguro?, ¿no lo hace indirectamente cuando describe el riesgo que desea asumir y es base para el cálculo de la prima?183
Al ser un contenido prerredactado el mecanismo contractual se circunscribe básicamente a la aceptación en bloque de la póliza, condicionado o formulario que se presenta por el empresario al particular, sin que este pueda hacer otra cosa más que aceptar o renunciar a contratar, más eso sí, siempre como mínimo común denominador, sin apenas poder discutir algo.
De hecho una importante peculiaridad del contrato de seguro es el especial significado que cobran las condiciones generales, de ahí que tanto las aseguradoras como los tomadores del seguro, estos últimos en cuanto dominus negotii, los asegurados y la propia Administración pública sean conscientes de esa relevancia y sensibles a las normas referentes a las condiciones generales en un contrato que se realiza en masa184.
En principio y salvo ciertas peculiaridades hemos de partir de la similitud entre los términos «cláusulas», «condiciones» o «estipulaciones», pues los tres se refieren en suma a las distintas disposiciones que integran un contrato. Y si múltiples son los sustantivos no menores son los adjetivos, es decir, no es extraño toparse con una amplia catalogación de tipos o clases de cláusulas o condiciones, catalogación tan anárquicas y anodina como inoperante en algunos supuestos, que sin abrigarse o cobijarse bajo una naturaleza jurídica perfectamente clara se emplean por las aseguradores sin un criterio muy racional.
Así es normal toparse con cláusulas que no sólo se especifican como limitativas, delimitadoras, o lesivas o abusivas, –las más genuinas pero también las más conocidas– sino también otras que se adjetivan como sorpresivas, incluso de mera expectativa, represivas, regresivas o, incluso enmascaradas. Buena prueba de ello es la Sentencia del Supremo de 8 de julio de 2002 (TOL 202.878) cuando habla directamente de cláusulas enmascaradas cuando en realidad trata de interpretar la evidente oscuridad que el contenido de la cláusula infiere. Sobre las cláusulas sorpresivas y aunque nos referiremos ulteriormente a ellas traemos a colación la sentencia de nuestro Alto Tribunal de 17 de octubre de 2007 (TOL 1.156.471) que viene a calificar como cláusula limitativa de los derechos del asegurado una cláusula sorpresiva. Así en un determinado momento la argumentación jurídica tras parapetarse en la equiparación de sorpresiva o sorprendente y cláusula limitativa de derechos, asevera:
«… En definitiva, cabe calificarla como una “cláusula sorpresiva”, según la construcción de la jurisprudencia alemana, en virtud de la cual se negaba la validez de aquellas disposiciones cuya presencia en el contrato podía considerarse razonablemente como una sorpresa para el cliente, cuya regla puede enunciarse en el sentido de que no se consideran incorporadas al contrato aquéllas que, de acuerdo con las circunstancias y, en especial, con la propia naturaleza del contrato, resulten tan insólitas que el adherente no hubiera podido contar racionalmente con su existencia; por consiguiente, se procura evitar que el tomador del seguro o el asegurado se encuentren sorprendidos a consecuencia de la adición por el predisponente de cláusulas cuya existencia no cabía que fuera esperada fundadamente por aquél.
En nuestro Derecho, la falta de acogida explícita de la regla de las “cláusulas sorpresivas” en la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios y en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, no significa que falte en el ordenamiento positivo español todo vestigio sobre ellas, y tampoco que carezcan de virtualidad, pues, de un lado, existen señales sobre las mismas en la Disposición Adicional primera de la Ley primeramente indicada, y de otro, en el ámbito de la Ley de Contrato de Seguro dicha pauta late en la prohibición de las cláusulas lesivas para los asegurados, y la doctrina jurisprudencial las ha configurado exclusiva y genéricamente dentro de dicho espacio».
No obstante, es conveniente señalar que la expresión cláusula es susceptible de ser entendida, en principio, en dos sentidos: en un sentido formal, cláusula es cada una de las partes, numeradas o no, en que está dividido el contenido de un documento contractual; en sentido material, cláusula es cada una de las disposiciones, cada una de las reglas de contenido de un contrato, es decir, cada uno de los preceptos negociables autónomos de un contrato. Una distinción que tiene el mismo parangón que en sede de teoría de la norma se da entre lo que es artículo (norma formal) y norma (norma material).
Nosotros manejaremos el concepto de cláusula en sentido material, en tanto contenido de regulación de un contrato, en nuestro caso, el contrato de seguro. De acuerdo con esta definición de cláusula hemos de concretar una idea básica, a saber, estamos ante una cláusula cuando se anuda una consecuencia jurídica a un supuesto de hecho, en efecto, estamos ante una cláusula cuando el «contenido de regulación material de una parte de unas condiciones generales es accesible a un control específico del contenido»185.
La regulación que recogen las condiciones generales suele ser minuciosa, previendo todos y cada uno de los aspectos de la relación aseguraticia. Su contenido incide sobremanera incluso en los elementos esenciales del contrato, amén de otras previsiones, formas de ejecución, limitaciones, exoneración de responsabilidades, precios, fuero competente, derecho aplicable, etc. Cuestión distinta es el uso y abuso de la ambigüedad a la que son dados con demasiada vehemencia pero también frecuencia quiénes redactan el clausulado y que, como en su momento veremos, traerán consecuencias específicas, tanto interpretativas como de eficacia y validez.
En suma, la vida y vicisitudes de la relación jurídica depende sobre todo de lo estipulado en un condicionado –que no es más que un modelo de declaración negocial con la finalidad de disciplinar uniformemente los contratos–, que es impuesto por una de las partes y que la otra debe conocer en el momento de la formación del contrato el alcance último de tales condiciones generales, estudiadas y preparadas con demasiado cuidado y esmero por el asegurador, donde cada palabra, cada expresión y cada ambigüedad tiene su significado perfectamente medido y calculado.
No sin razón se ha dicho del seguro que surge a través de un juristisch-verbalen Kreationsakt186. Es una formación y combinación de palabras y números, de cálculos y probabilidades, de riesgos y selecciones adversas, de lenguajes y condiciones que crean un Rechtsprodukt187. La característica más importante de esta forma de contratación consiste en que, en la mayoría de los supuestos, la conclusión del contrato no va precedida por una discusión del posible contenido del contrato por las partes contratantes188. En pocos contratos como este se produce tamaña erosión de la bilateralidad de la negociación.
La autonomía de la voluntad, al menos por parte de quien necesita y contrata un seguro, se ve notablemente mermada y limitada, ya que ni tomador del seguro ni asegurado pueden realmente influir en el contenido del condicionado que se le presenta a la hora de contratar, por lo general bastante cerrado y depurado, salvo que nos situemos ante la cobertura de seguros para grandes riesgos189. Apenas cabe otra posibilidad para el adherente más que aceptar pura y simplemente las cláusulas del contrato.
Las condiciones generales se presentan como un todo inseparable de la prestación del predisponente, lo que aparte de ejercer una especial presión sobre el adherente, implica que éste difícilmente obtendrá la prestación, en nuestro caso, la cobertura de un determinado o determinados riesgos, si no acepta la integridad del condicionado. O contrata conforme a unas condiciones a la que es ajena en su creación o simplemente no contrata. Rige en suma un requisito de imposibilidad de evitar su aplicación si es que realmente se quiere obtener la prestación, bien o servicio de que se trate.
Sin condicionados no puede haber seguro, del mismo modo que sin garantía no puede haber crédito190. Esta es una realidad palmaria e incontestable. No son una parte accesoria ni sustituible, es más, el contrato sólo puede entenderse en un sentido holístico, es decir, en su totalidad, una totalidad en la que las condiciones suponen el peso principal191. La essentialia negotti del contrato de seguro. Probablemente la técnica de seguros no permitiría otro tipo de contratación que no fuese sustancialmente la contratación en masa a través de condicionados uniformes192.
Estamos ante un contrato que se realiza en masa o en serie para riesgos ordinarios, cotidianos, y sólo extraordinariamente, y ad hoc, se hará individualmente193. En este caso estaremos ante los supuestos de grandes riesgos en el que dos empresarios negocian frente a frente y en los que no hay parte débil que proteger. La aseguradora no tiene en este supuesto una situación de prevalencia o superioridad de hecho, es más, lo habitual es que, en estos casos, sea el tomador del seguro en cuanto gran empresario quien encarga a un corredor de seguro la redacción del clausulado que estime más idóneo para sus intereses, un clausulado que acepta la aseguradora.
Unas condiciones que en gran medida son el «derecho vivo» que regula la relación jurídica, la essentialia negotii del contrato de seguro194. No son un precipitado caprichoso de la práctica, son el nervio vivo del contrato de seguro, y que han sido redactadas por la entidad aseguradora en una clara situación de predisposición (o si se prefiere desde su clara vertiente de profesionalización) e impuestas, y ante las que el tomador la mayor parte de las veces se limita, si realmente quiere o necesita dicho contrato, a adherirse195. Y tal y como la doctrina ha catalogado, debemos anclar este contrato dentro de un claro contenido contractual o unas fuentes de expectativas legítimas que no se diluyan en las condiciones o cláusulas196.
Al ser un contrato de adhesión la autonomía de la voluntad del tomador básicamente se reduce a aceptar el contrato en cuanto bloque compacto con sus exclusiones y limitaciones. Apenas hay en la generalidad de los supuestos regateo, capacidad de negociación. Las condiciones son prerredactadas e impuestas por la aseguradora, produciéndose generalmente una enorme erosión en la bilateralidad de la negociación. Y una realidad incontestable, el contrato de seguro es el contrato más frecuentemente interpretado por nuestros tribunales, se busca una intencionalidad común de las partes, que prácticamente es inexistente, pues la tónica es la imposición unilateral. Serán piezas capitales para averiguar, indagar la efectiva voluntad pero sobre todo alcance del contrato de seguro perfeccionado, la póliza y el condicionado197.