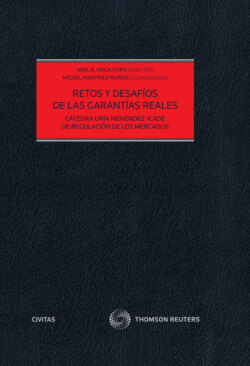Читать книгу Retos y desafíos de las garantías reales - Abel B. Veiga Copo - Страница 94
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV. El desajuste entre las actividades y modelos de una economía de mercados y los activos que sirven de base garantoria
ОглавлениеLas actividades de adquisición, producción e intercambio de bienes y servicios exigen el recurso al crédito. Es el sino de la economía de mercado, de una actividad que no sólo condiciona el avatar económico, sino también la estructura o instrumentación jurídica. El derecho de los negocios es un derecho vivo, dinámico, con efectos sin duda sobre los institutos y categorías jurídicas, capaces de perfilar y erosionar, de innovar o petrificar. Pero la función de garantía no es una función patrimonializable solamente por las figuras o categorías ya existentes. La eficiencia del mercado del crédito bascula sin duda en la tutela del crédito, la tutela preferencial, rígida, segura de aquellas obligaciones con garantía. Unas obligaciones que recelan de la genérica responsabilidad patrimonial universal y exigen garantías concretas, específicas, determinadas pero también amplias, extensivas, globales45. Saber cohonestar el desarrollo económico con las necesidades de financiación y las estructuras jurídicas que sirven de base y anclaje es una tarea compleja pero necesaria46. La ductibilidad y la adaptación a las nuevas necesidades de financiación y garantía, han generado, respetando la finalidad de la garantía real, nuevos arquetipos, nuevas figuras sin que los perfiles y las aristas estén definitivamente concluidos47. Arquetipos donde la posesión o desplazamiento posesorio hacia el acreedor genera no sólo inmovilización, sino también, según los objetos, improductividad e ineficiencia. Arquetipos donde la cesión de créditos está diseñada para la transmisión individual del crédito, pero no para regular, ni siquiera prever, cesiones globales de una cartera de créditos, de un patrimonio en su totalidad o de créditos futuros48.
La tipología contractual debe situarse en un marco teórico unitario, pero susceptible de amplitud, de innovación, de adaptación a la realidad49. En suma, de funcionalidad más allá de los ropajes intrínsecos de las propias categorías y figuras. Pero además, el crédito es confianza, fiducia en el deudor, o más bien en los activos de ese patrimonio deudor garante genérico conforme a los postulados de la responsabilidad patrimonial universal o el de un tercero garante que afecta adicionalmente su propio patrimonio para la satisfacción de un crédito de tercero50.
La finalidad de un derecho real de prenda, como también de una hipoteca, una anticresis, no es otra que la de garantizar un crédito, y garantizarlo de un modo sencillo, funcional y operativo, pero no costoso y de un modo ineficiente51. Cuestión distinta es la inversión en la práctica de estas finalidades. Ineficiencias que, por ejemplo, el traslado posesorio incrementa, pero al mismo tiempo puede incluso vetar la posibilidad que determinados bienes o actividades empresariales puedan servir para colmar una finalidad de garantía. Por no avanzar ahora que la premisa básica para la realización de la garantía en caso de incumplimiento es la posesión de la misma por parte del acreedor. En otros ordenamientos también lo son las transmisiones fiduciarias o las ventas con reserva de dominio, ambas configuradas como garantías reales sin desplazamiento, donde las nítidas fronteras entre una y otra figura, incluso son diluidas tolerándose formas ampliadas de garantía y cláusulas de globalidad en la reserva de propiedad y que son trasladables entre una y otra categoría. Y lo son ocupando un hueco que la prenda clásica no ha sabido emplazar, desempeñar ni ocupar52. O tal vez ni siquiera ha podido o le han dejado sus anclajes rígidos atemperados a otra realidad social bien diferente a la actual excedida por la innovación y las necesidades de la práctica moderna.
¿Sirven los viejos marcos jurídicos de las garantías reales en el momento actual y ante la dinamicidad negocial y económica?, ¿por qué anclarnos o aferrarnos a una regulación decimonónica de la prenda, o incluso de la hipoteca, verdaderamente testimonial cuando los cauces prácticos realizan y exigen operaciones o negocios jurídicos de prenda o pignoración que nada tienen que ver con lo regulado en los artículos 1863 y ss., de la norma civil53? ¿más rigidez y dirigismo regulatorio anclado en el orden público y el numerus clausus o por el contrario fagocitamos las fracturas y las fronteras de las coberturas y caminamos hacia una mayor integración y uniformidad incluso trasnacional de las garantías reales en base a una mayor flexibilización de modelos54?, ¿debe ocupar la autorregulación privada los resquicios y lagunas que deja la ley y permite y sigue permitiendo el legislador?, ¿cuál es la verdadera cultura jurídica que sobre las garantías reales existe en cada país y sobre todo en el tráfico internacional?, ¿ha habido una evolución normativa continuada y lineal o por el contrario verdaderas fracturas en los distintos sistemas jurídicos55?, ¿cuál es el verdadero substrato jurídico y económico del tráfico sobre el que hoy se asientan las garantías reales?, ¿qué tipo de incertidumbres generan las garantías reales, sobre todo la prenda y la cesión de créditos56?, ¿cómo resisten las garantías reales ante los procedimientos concursales o de insolvencia?, ¿qué sentido tiene y cobra en la práctica la aparente limitación que, en caso de insolvencia, establece como valor razonable de la garantía el artículo 94.5 concursal?57, ¿inmunidad frente a rescisión de la operación financiera principal garantizada58?, ¿qué juego marca la compensación legal como garantía y cuál la prenda?, ¿cumple la compensación, sea ésta legal, sea convencional, una genuina voluntad o función de garantía59?, cuándo se puede emplear o constituir una prenda y cuáles son sus objetos se convierte quizás, en el antecedente, en el prius lógico y necesario que debe analizar y reflexionar el operador económico jurídico que acude a este figura garantoria60. Tiene sentido acaso, seguir manteniendo cual si de prohibición infranqueable se tratase, el uso de la cosa pignorada pro parte del acreedor, excepción hecha del ámbito de las garantías financieras?61.
Dogmas y sacralizaciones sobre el papel, pero sobre la práctica, la partitura cambia el guión, pasando a estar este representado por innovación y desarrollo, nuevas figuras, nuevas extensiones o prolongaciones de garantías, cláusulas que son fruto de una radical y vigorosa autonomía privada en el ámbito de las garantías reales62. Y esa misma autonomía de la voluntad que no obstante ha sido criticada, reducida y casi hurtada en la doctrina, exige, reclama, nuevos lineamientos legales, óptimas regulaciones eficientes y ajustadas a una nueva realidad63.
Es el poder de la autonomía de la voluntad privada la que, en suma, dinamiza y vigoriza, pero también rescata y hace revivir el derecho de las garantías reales, superando los dogmas de la tipicidad, de la realidad, de la indivisibilidad, de la accesoriedad, y ofreciéndonos nuevas formas, nuevos modelos, nuevas cláusulas que erosionan esos caracteres y ofrecen nuevos perfiles, nuevos ámbitos y nuevas estructuras que hay que fundamentar jurídicamente64. A ello ayuda, sin duda, la acogida jurisprudencial que ha terminado por bendecir y allanar el camino a teóricos y al legislador65. Pero también son las realidades prácticas y los nuevos sistemas y regulaciones de los mercados los que imponen sus lógicas, sus criterios, su pragmatismo.
La evolución –constante evolución y adaptación–, la búsqueda de mecanismos garantorios más perfectos, más moldeables y resistentes o inmunizados para las necesidades de los operadores financieros no ceja, como tampoco la ambivalente y objetiva expansión de la base misma de la garantía, su objeto66. Inmunizarse y resistir frente a cualquier eventualidad a la hora de realizar la garantía se convierte en el epicentro axial de la misma, sobre todo, en la fase de perfección de la garantía, en el contenido redactado de la póliza. La renovación se abre paso, la anchura de sus requisitos, elementos esenciales, posesión o desposesión en caso de bienes muebles, publicidad registral o no, así como la multiplicidad de objetos, corporales o no, presente y futuros, meros proyectos y flujos de caja, etc., es cada vez mayor. La búsqueda de un óptimo equilibrio entre los costes de transacción e información y el robustecimiento de eficientes garantías que privilegien e inmunicen la posición creditual frente al resto de acreedores, y no tanto frente al deudor, se han convertido en el epicentro de toda garantía. Se exige, se requiere, se sobreasegura y se imponen incluso garantías negativas67.
El acreedor incurre pero también traslada al coste del crédito a través de la garantía, el coste de búsqueda, de información ante las dudas que pueden generar el deudor o solicitante de crédito. Duda de la factibilidad de la operación, de los resultados alternativos en pro de una racionalidad armónica y conjunta a la vez. Incurre en costes de decisión y negociación ante las dudas que genera no atesorar toda la información suficiente sobre el deudor y sus resistencias, costes igualmente de monitoreo ante la incertidumbre que puede generar la proclividad mayor o menor al cumplimiento de resultados alternativos68. Hasta dónde ha de llegar ésta es una incógnita como también lo es la timorata reacción del legislador. Hoy nadie se rasga las vestiduras por hablar y amparar sin ambages la fiducia o venta en garantía como una más de las garantías reales, ¿qué decir si no de la regulación dada a las garantías financieras en 2005 donde entra de lleno la fiducia cum creditore que sin embargo ha sido desterrada en la norma concursal?
Los viejos estereotipos tanto decimonónicos como de los años cincuenta petrificados en los códigos o en la propia ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento empiezan a hacer aguas, sino lo han hecho ya hace tiempo. Cada vez la práctica ha ido anunciando, amén de anticipándose, a la vez que modelando nuevos arquetipos y figuras extensivas, abarcativas de todo crédito, omnicomprensivas de toda fecha y sobre todo, resistentes a toda vicisitud que pueda sufrir el patrimonio del deudor, significativamente el concurso de acreedores. En no pocas ocasiones el afán mimético ha implicado, como no podía ser de otra forma, que el atraer a nuestro ordenamiento, recte, praxis financiera, arquetipos o constructos jurídicos perfilados conforme a otros ordenamientos, menos causalistas que el nuestro y menos abigarrados quizás por la ortodoxia codicística.
El escenario buscado y pretendido es claro, garantías resistentes, inmunes, blindadas a favor y en exclusiva para un financiador69. No importa el deudor ni su patrimonio, tampoco el interés del resto de acreedores máxime ordinarios. El conflicto o choque de intereses es claro. La ingeniería financiera y contractual al servicio de fórmulas eclécticas y pseudo constructivas que preferencien al mercado financiero del crédito. Que traten incluso de inmunizarlo ante situaciones de concurso. Las garantías clásicas o más tradicionales se han ido paulatina pero progresivamente fragmentado, diluyendo su núcleo de homogeneidad y adaptándose en definitiva a las permeabilidades que el tráfico y el rigor del crédito ha ido demandando.
La flexibilidad de la garantía pese al riesgo de desnaturalización que lleva ínsita ha proporcionado sin embargo una mayor eficiencia y valor de utilidad en la misma. Ganada ésta, se gana sin duda eficacia70. Pero esa flexibilidad, esa eficacia y esa seguridad ha ido perfilándose y tejiéndose a medida que los ámbitos del crédito también se han ido ensanchando, renovándose las figuras, reinventándose a sí mismas71. En suma, hemos y estamos asistiendo en los últimos años a un incesante reinvento de las figuras crediticias y garantizadoras. ¿Qué decir de la evolución que ha experimentado la hipoteca?
No olvidemos que la configuración dogmática de las garantías reales se ha ido trabando a través de distintos enfoques conceptuales, cuando no vanas aporías que cuestionaban algunas figuras, que han ampliado la base de las categorías e institutos pero no la función real que la garantía cumple. Mas sin duda, la esencia y existencia, la flexibilización y ductibilidad de objetos, pero sobre todo, la constancia y exteriorización de la garantía, transparencia versus clandestinidad de las mismas, es y será la indudable piedra de toque de toda garantía. Consustancial a la garantía real es la información a terceros a través de una oponibilidad y publicidad cierta, abierta y accesible. Sin duda la necesidad de publicidad en el ámbito de las garantías mobiliarias merece una reflexión más profunda, más fundamentada, habida cuenta que la posesión no visibiliza el derecho del acreedor garantizado. Como también que existen figuras en el derecho comparado eficientes de garantía sin publicidad como la reserva de dominio. Como articular esta publicidad y como vehicular sus instrumentos debe permitirnos situar el foco en el punto concreto. La publicidad registral no enerva totalmente la necesidad de indagar el patrimonio del deudor. ¿Y si existen terceros con derechos reales que consten en documentos fehacientes en fecha anterior? ¿quid si no se han registrado?, y como ya mantuvimos años atrás, ¿por qué no crear un registro de solvencias?
La garantía se protege en su núcleo, al que rodean finas capas de fibra que terminan impermeabilizándola en mayor o menor medida en función de la actitud y regulación del legislador para con ellas. Más allá de que como toda garantía atraviese real o eventualmente dos fases, la estática o conservativa, la dinámica o de ejecución, toda vez que se produzca el incumplimiento. O lo que es lo mismo, la oponibilidad de la garantía, no frente al deudor, sino frente al resto de acreedores. Los mecanismos alternativos de esa oponibilidad, su inmunidad, su resistencia pero también consistencia de cara a posibles excepciones. Un basamento que puede ser registral, debería, o a través de otros instrumentos que antecedan a aquél, y terminen completando la misma a través de una inscripción. Pues una cuestión es el vector oposición/constitución de la garantía frente a terceros, y otra, que la garantía real constituida sea exigible por el acreedor garantizado frente al constituyente u otorgante de la garantía, aun cuando ésta no fuere aún oponible a terceros. Planos y disociaciones completamente distintos.
La constitución de la garantía y sus mecanismos de publicidad (posesorios o registrales) sienta las bases de la prelación, hace valer erga omnes una garantía que trata de buscar su eficiencia y virtualidad ante otras garantías u ante otras obligaciones que busquen un rango prelatorio. Conviene no perder de vista que existen mecanismos de oposición al margen de toda inscripción, mas la práctica hace bascular el peso de aquella en un sistema registral de fácil acceso, dinámico, económico y sobre todo, eficaz. Tampoco conviene ignorar que exigibilidad y oponibilidad juegan en planos divergentes, nunca convergentes. A saber, la primera, frente al deudor, la segunda, frente al resto de acreedores. Aun no habiendo oposición de la garantía es exigible frente al otorgante. Dualidad que contrapone por ejemplo la inscripción en un registro, sea éste público o privado, de personas o bienes, de operaciones de financiación o proyectos, de solvencias o saldos, a la anotación en una certificación de titularidades. Piénsese en una garantía real constituida sobre una masa de bienes o sobre un producto acabado.
El cómo sea esa inscripción registral, así como su contenido, por notificación, certificaciones o documentación íntegro de todo el acuerdo o contrato de garantía (elección ésta última inidónea), acabará siendo el instrumento o clave idónea para su vitalidad, eficacia y trascendencia. No en vano, en las últimas décadas, la proliferación de cambios registrales, la creación de registros centrales, al margen de la persona, del objeto, del acuerdo de garantía per se, ha sido una constante. La amplitud y anchura documental de ese registro y su contenido no es homónima en todos los sistemas y prácticas72. Conviene no ignorar que la finalidad que atesora un sistema registral, no es otro que: a) Prever un método por el que una garantía real existente o futura sobre bienes existentes o futuros del otorgante pueda hacerse oponible a terceros; b) sentar las bases para establecer un orden de prelación basado en el momento de la inscripción de un aviso concerniente a la garantía real; y c) proporcionar una fuente objetiva de información a todo tercero que desee negociar u obtener alguna medida en función de los bienes del otorgante (como sería el caso de eventuales acreedores garantizados y compradores, acreedores judiciales o los representantes de la insolvencia) para determinar si esos bienes están o no gravados por una garantía real.
¿Sigue estando presente a día de hoy el carácter de realidad en todas y cualesquiera de las figuras pignoraticias que la práctica conoce, perfila y trata de imponer? Interrogante éste que incide sin duda en la teoría pura de los derechos reales más que en los contornos específicos de las distintas modalidades garantorias73. No debemos perdernos en el bosque del conceptualismo, pero tampoco el pragmatismo desenfocado debe cegarnos y justificar conceptualmente nuevas categorías a partir de otras figuras e institutos que no son exactamente garantías mobiliarias reales y cuya naturaleza es diversa. No en vano durante mucho tiempo se ha tratado de fundamentar alguna prenda en base a la naturaleza jurídica de la hipoteca. No todo vale como sustrato dogmático74. Indubitada la realidad de la prenda, durante mucho tiempo la disputa se centraba en si la misma se concebía como un derecho real al valor de la cosa pignorada o más bien como una relación cuya médula se vertebraba por un derecho real75.