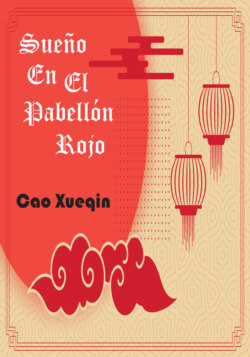Читать книгу Sueño En El Pabellón Rojo - Cao Xueqin - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo XII
ОглавлениеLa astuta Xifeng tiende una trampa
funesta a su pretendiente.
Jia Rui comete el error de mirarse
en el espejo de la brisa y la luna.
Mantenían Xifeng y Pinger esa conversación en el capítulo anterior cuando en eso fue anunciada la llegada de Jia Rui.
—Que pase —ordenó Xifeng inmediatamente.
Encantado de haber sido recibido por fin, Jia Rui la saludó irradiando efusivas sonrisas. Ella, por su parte, le ofreció asiento con grandes muestras de consideración y lo invitó a tomar té. Él se sintió como en éxtasis cuando la vio vestida con ropa liviana dé andar por casa, y mientras ardía en deseo le preguntó:
—¿Cómo no ha llegado todavía tu esposo Jia Lian?
—No sé —contestó ella.
—¿No será que se ha encontrado por el camino con alguien que le impide volver a su hogar? —sugirió Rui entre risitas.
—Es posible. Los hombres sois así; cualquier cara bonita os embruja.
—No todos, cuñada. Yo no soy de ésos.
—¿Pero cuántos hay como tú? Ni uno entre diez.
Jia Rui, loco de alegría por el halago de Xifeng, se frotó las orejas y las mejillas e insinuó:
—Seguro que te aburres mucho, sola durante todo el día.
—Cierto —contestó ella—. De hecho siempre estoy esperando que alguien me visite para entretenerme con su charla.
—Yo tengo mucho tiempo libre, cuñada, ¿te gustaría que viniese a distraerte todos los días?
—Bromeas —respondió Xifeng riendo—. ¿Cómo puedo esperar que vengas todos los días?
—¡Que me parta un rayo si no hablo en serio! Si no me he atrevido a venir antes es porque todo el mundo me decía que eras una persona temible y te ofendías por cualquier cosa. En cambio, ahora veo lo amable y encantadora que eres. Puedes estar segura de que vendría aunque me costara la vida.
—Ciertamente eres más comprensivo que Jia Rong y su hermano —dijo Xifeng—. A ellos se les ve tan educados que cualquiera pensaría que son personas comprensivas, pero al cabo resultan unos estúpidos, incapaces de calar en los corazones.
Espoleado aún más por el elogio, Jia Rui siguió arrimándose a Xifeng mientras miraba la bolsa que llevaba colgada en la cintura y le preguntaba si podía ver sus anillos.
—Por favor —susurró la joven—, ¿qué van a pensar las doncellas?
Él se retiró inmediatamente, obedeciendo con la misma celeridad que si se hubiera tratado de un edicto imperial o un mandato de Buda.
—Será mejor que te vayas —le dijo Xifeng sonriendo.
—No seas tan cruel, cuñada —protestó Jia Rui—. Deja que me quede contigo un poco más.
—Éste no es lugar conveniente durante el día, con tanta gente entrando y saliendo —le susurró ella—. Vete ahora, pero vuelve esta noche durante la primera vigilia y espérame en el pasaje de entrada del oeste.
—No te burles de mí. ¿Cómo voy a esconderme allí si por ese lugar pasa la gente sin parar, de un lado a otro?
—No te preocupes —le dijo Xifeng tranquilizándolo—. Daré permiso a todos los pajes del turno de noche para que se retiren y, una vez cerradas las puertas, nadie más podrá pasar.
Exultante de alegría, el joven Rui se alejó convencido de que esa misma noche saciaría el deseo que sentía por Xifeng.
Así pues, a la hora convenida llegó a tientas hasta la mansión Rong, introduciéndose en el pasaje poco antes de que fueran atrancadas las puertas. Era una noche muy oscura y no se veía un alma. Las puertas de los aposentos de la Anciana Dama ya habían sido cerradas y sólo una de entrada quedaba abierta en el este. Rui esperó durante un rato conteniendo la respiración y atento a cualquier ruido, pero nadie venía. Entonces, con súbito estrépito, cerraron también la puerta oriental. Estaba furioso, pero no se atrevía a hacer el mínimo ruido. Sigilosamente se acercó a la puerta y la encontró firmemente atrancada; los muros, por otra parte, eran demasiado altos y carecían de agarres para intentar escalarlos. Salir de allí era imposible.
El pasaje era un espacio desolado que cruzaban todas las corrientes de aire. En pleno invierno, de aquel recinto vacío se enseñoreaba un frío viento del norte que caló los huesos del joven pretendiente, de manera que casi vino a perecer congelado.
Así llegó el alba y apareció una matrona para abrir la puerta oriental. Cuando se dirigió hacia la del oeste para ordenar que también por allí franquearan el paso, Jia Rui aprovechó para escabullirse como un rayo, con los brazos cruzados sobre el pecho y las manos atenazando los hombros. Afortunadamente no había nadie por allí a esa hora tan temprana, y así pudo huir corriendo a su casa sin ser visto.
Jia Rui, huérfano desde muy joven, había sido tomado a su cargo por el venerable Jia Dairu, su abuelo, un hombre severo que nunca le concedió libertad por temor a que se diera a la bebida o al juego y descuidara sus estudios. La ausencia de su nieto hasta ja madrugada siguiente enfureció a Jia Dairu, quien pensó que había estado bebiendo, o en las timbas, o en las casas de putas; pero en ningún momento sospechó la verdad del asunto.
Atemorizado y empapado en sudor frío, Jia Rui trató de zafarse de las preguntas de su abuelo mintiendo:
—Estuve en casa de mi tío y como se me hizo tarde me obligó a que pasara allí la noche.
—Nunca te habías atrevido a dejar la casa sin mi permiso —tronó el abuelo—. Mereces una paliza por escaparte de esta manera, y otra más por haber intentado engañarme.
Le propinó treinta o cuarenta estacazos con una vara de bambú, lo privó de alimentos y le hizo estudiar los textos de diez días de escuela arrodillado en el patio. La paliza, el estómago vacío y tener que permanecer de rodillas expuesto al viento leyendo ensayos aumentaron el malestar que sentía después de su noche de frío en el pasaje de la mansión Rong.
Pero, todavía demasiado envanecido para entender que Xifeng estaba jugando con él, aprovechó la primera ocasión que se le presentó, un par de días más tarde, para acudir a su encuentro. Ella le reprochó no haber cumplido su palabra, mientras él hizo vehementes alegatos de inocencia y varias veces, de rodillas, golpeó con su cabeza el suelo. Viéndolo tan rendido, Xifeng urdió otro plan para desengañarlo.
—Espérame esta noche en el cuarto vacío del pasillo que hay detrás de este aposento —le dijo—. Pero cuida esta vez de no cometer errores.
—¿Lo dices en serio? —preguntó él.
—Si no me crees, no vengas.
—Vendré. Vendré aunque me cueste la vida.
—Y ahora vete.
Suponiendo que esta vez todo marcharía bien, Jia Rui se retiró.
Cuando se hubo marchado Jia Rui, Xifeng convocó un consejo de guerra y preparó minuciosamente la trampa mientras el joven se consumía de impaciencia en su casa, pues, para su desesperación, uno de sus parientes había venido de visita y se había quedado a cenar. Cuando por fin se despidió, las lámparas ya estaban encendidas y Rui tuvo que esperar a que su abuelo se retirase a dormir para poder ir corriendo a la mansión Rong a esperar en el punto acordado. Daba por el cuarto zancadas nerviosas, como una hormiga sobre una parrilla caliente, pero no se oía ni se divisaba a nadie.
—¿Vendrá realmente? —se preguntaba—. ¿O también esta noche tendré que congelarme?
En ese momento hizo su entrada un bulto oscuro. Seguro como estaba de que se trataba de Xifeng, Rui olvidó toda cautela, y en cuanto la figura cruzó el umbral se le echó encima como un tigre hambriento o un gato saltando sobre un ratón.
—¡Cuñadita! ¡Querida mía! Me estoy muriendo de ganas —decía arrastrándola hasta el kang mientras la cubría de besos y se echaba mano al pantalón mascullando incoherencias—: ¡Madre mía! ¡Madre mía!
Pero el cuerpo que tenía entre los brazos no exhalaba ni un murmullo.
Ya se había bajado los pantalones y se disponía a entrar en faena con gran agitación cuando un súbito destello le hizo levantar la vista. Allí estaba Jia Qiang con una tea en la mano.
—¿Quién anda ahí? —gritó Qiang, a lo que respondió entre grandes risas la figura que Rui había tumbado sobre el kang:
—¡Es el tío Rui, que me quiere dar por el culo!
Cuando Jia Rui volvió la vista al kang y vio que a quien tenía debajo era a su sobrino Jia Rong, deseó que se lo tragara la tierra. En su confusión intentó emprender la huida, pero Jia Qiang lo atrapó al vuelo:
—¡Eh, ¿dónde vas?! La tía Xifeng ya le ha contado a la dama Wang que has estado haciéndole proposiciones, y que para ahorrarse tus favores te ha tendido esta trampa. La dama Wang se ha desmayado de la impresión, y a mí me han enviado aquí para cogerte con las manos en la masa, ¡así que ahora mismo te vienes conmigo a verla!
A Jia Rui se le fue el alma del cuerpo:
—¡Sobrino!, ¡sobrinito! —suplicó—, dile que no me has podido encontrar. Díselo y mañana te recompensaré generosamente.
—Bueno, quizás lo haga —contestó Jia Qiang—. Depende de cuánto estés dispuesto a pagar. Pero no puedo aceptar tu palabra así como así: tienes que darme tu promesa en blanco y negro.
—¡¿Pero cómo voy a poner por escrito una cosa así?!
—Eso no es problema.
Jia Qiang desapareció y volvió con útiles de escribir:
—Tú escribe que me debes tantos taeles en concepto de deudas de juego, y asunto concluido.
Rui firmó un pagaré por cincuenta taeles, que Qiang se metió en un bolsillo. Pero cuando éste le dijo a Jia Rong que se fuera, el otro muchacho se negó amenazando con destapar todo el asunto a la mañana siguiente. Al oír aquello, Jia Rui le hizo un koutou desesperado, pero como no valían súplicas tuvo que firmar un nuevo pagaré por otros cincuenta taeles.
—Si lo ven salir me culparán a mí —dijo Jia Qiang—. La puerta de la Anciana Dama está cerrada y el segundo señor está en el salón examinando unas cosas que han llegado de Jinling, de manera que no puede salir por allí. Tendrá que hacerlo por la puerta trasera, pero si alguien lo ve estaremos en las mismas. Iré a ver si hay alguien; aquí no se puede quedar, porque pronto empezarán a traer las cosas de Jinling. Le buscaré otro escondite»
Apagó la luz y llevó a Jia Rui hasta el pie de una escalera del patio.
—Éste es un buen sitio —susurró—. Ponte en cuclillas en ese rincón hasta que volvamos, y no hagas ruido.
Los dos primos se fueron mientras Jia Rui se agazapaba obedientemente al pie de la escalera. Se disponía a aprovechar la espera meditando acerca de sus desgracias cuando oyó un ruido encima de él; al levantar la vista, un orinal le descargó de pronto todo su contenido por la cabeza. Se le escapó un grito de asco, pero inmediatamente se tapó la boca con una mano y no volvió a hacer más ruido a pesar de que estaba cubierto de inmundicia de los pies a la cabeza y tiritaba de frío. Entonces llegó Jia Qiang.
—¡Ahora! ¡Sal rápido!
Al oírlo, Jia Rui echó a correr por la puerta trasera en dirección a su casa como alma que lleva el diablo. Para entonces ya había sonado la tercera vigilia y tuvo que llamar a la puerta. El criado que le abrió quiso saber por qué llegaba en tan lamentable estado.
—Estaba muy oscuro y me caí en un pozo ciego —mintió.
Al llegar a su cuarto se quitó la ropa y se lavó. Sólo entonces comprendió, furioso, la trampa que le había tendido Xifeng, pero aun así, al recordar sus encantos, le dieron ganas de tenerla entre sus brazos. Enloquecido de deseo, no pudo dormir en toda la noche. Ahora bien, a pesar de lo que deseaba a Xifeng, de allí en adelante no se atrevió a acudir a la mansión Rong.
Tanto Jia Rong como Jia Qiang le presionaban para que les librara sus cien taeles, con lo cual, al temor de ser descubierto por su abuelo y a la infeliz pasión que lo consumía, vino a sumarse ahora el peso de las deudas contraídas, sin contar la dura carga de las lecciones cotidianas. A sus veintidós años, soltero todavía y locamente deseoso de la inaccesible Xifeng, era inevitable que acabara partiéndose los dedos de la mano. Con ello, más los efectos combinados de dos noches glaciales pasadas a la intemperie, no tardó en caer enfermo. Empezó a notar el corazón como hinchado, la boca no le sacaba sabor a nada, las piernas le blandeaban, sentía los ojos como anegados en vinagre, por las noches lo asaltaba la fiebre y durante el día lo vencía el cansancio; perdía esperma cada vez que orinaba, y sangre cada vez que tosía. En menos de un año Jia Rui contrajo sucesivamente todas estas enfermedades, de manera que ya no podía sostenerse y, cada vez que dormía, ganado por el terror, deliraba con gran profusión de disparates.
Muchos médicos intentaron curarlo de cien maneras: le administraron decenas de kilos de cinamomo, raíces de acónito, caparazones de tortuga, tubérculos de liriope, poligonáceas y cosas por el estilo. Todo en vano. Con la primavera su estado empeoró.
Su abuelo buscaba sin cesar nuevos médicos, pero nada resultaba. Por otra parte, los remedios de ginseng puro superaban las posibilidades económicas de Jia Dairu, de manera que acabó pidiendo ayuda a la mansión Rong. La dama Wang encargó a Xifeng que pesara dos onzas para Jia Rui.
—Todo el que teníamos en reserva se gastó el otro día en las medicinas de la Anciana Dama —mintió Xifeng—. Usted me dijo que las raíces sobrantes fueran enviadas a la esposa del general Yang, y así lo hice.
—Pues si no queda aquí, que pidan en casa de tu suegra; o quizás puedan darnos un poco en casa de tu primo Zhen. Ayudar a salvar la vida de ese joven sería una buena acción.
Sin embargo, en lugar de hacer lo que se le había ordenado, Xifeng reunió menos de una onza de trozos de mala calidad, y los despachó a casa de Jia Dairu con la indicación de que aquello era todo lo que había en casa de Su Señoría. A la dama Wang le dijo que había reunido las dos onzas y las había enviado, según su deseo.
No había un remedio que Jia Rui, en su deseo de aferrarse a la vida, no probara. Pero todo el dinero se gastaba en vano.
Cierto día apareció limosneando un taoísta cojo que dijo ser especialista en curar enfermedades originadas por el pago de pecados cometidos en vidas anteriores. Jia Rui lo oyó e inmediatamente ordenó en voz alta a los criados que lo hicieran pasar, esforzándose desde el lecho en hacer una reverencia al recién llegado. Cuando el monje entró, Rui se aferró desesperadamente a sus manos suplicando:
—¡Cúrame, bodhisattva! ¡Sálvame la vida!
—No hay medicina que pueda curar su mal —dijo gravemente el taoísta—, pero puedo entregarle un objeto precioso que le hará sanar si lo contempla cada día.
Y diciendo esto sacó de su bolsa un espejo bruñido por ambas caras en cuyo mango se podía leer la siguiente inscripción: «Espejo mágico de la brisa y la luz de luna».
—Este tesoro procede del Salón del Gran Vacío, en la Tierra de la Ilusión —dijo el monje—. Lo hizo la diosa del Desencanto para sanar los males que resultan de la lujuria y las pulsiones insensatas. Como tiene la facultad de preservar las vidas de los hombres lo he traído a este mundo con el fin de que pueda ser utilizado por caballeros inteligentes, jóvenes, apuestos y de altos ideales. Ahora bien, sólo debe ser mirado su reverso y bajo ningún concepto se puede mirar la parte delantera. No lo olvide. Volveré a recogerlo dentro de tres días; en ese plazo ya estará curado.
Dicho lo cual se fue, sin que la insistencia para que se quedara pudiera impedírselo.
—Prodigioso —pensó Rui cogiendo el espejo—. Lo miraré a ver qué sucede.
Lo levantó y miró el dorso, tal como le había indicado el taoísta. ¡Diablos! ¡Allí había un esqueleto espantoso! Cubriéndolo inmediatamente, maldijo al monje cojo: «¡Qué cerdo! ¡Asustarme de esta manera! ¿Y qué habrá en el anverso?».
Vencido por la curiosidad le dio la vuelta al espejo, y allí, sorprendido, vio a Xifeng que lo llamaba con gestos. Ganado por el éxtasis, se sintió elevado y absorbido hacia su interior, donde por fin pudo abandonarse con su amada a los envites de la nube y de la lluvia. Cuando hubieron terminado, Xifeng lo condujo de vuelta a la salida del espejo y se despidió cariñosamente de él. Al abrir los ojos, de nuevo en su lecho, dio un grito de espanto: el espejo se le había caído de las manos y de nuevo mostraba el terrible esqueleto del reverso. Sudaba intensamente y se encontraba mojado de semen, pero el joven no se daba por satisfecho. Otra vez le dio la vuelta al espejo y se miró en su cara falaz; otra vez Xifeng volvió a llamarlo; otra vez acudió él. Cuatro veces más repitió la operación, pero cuando se disponía a despedirse de su amada por cuarta vez aparecieron súbitamente dos hombres que le pusieron cadenas de hierro en el cuello y las muñecas, y se lo llevaron a rastras.
—¡Dejadme el espejo! —gritó desesperado.
Ésas fueron sus últimas palabras.
Los sirvientes, que estaban cerca de su cama cuidándolo en su enfermedad, habían observado varias veces como miraba el espejo y lo dejaba caer para luego, con ojos ansiosos, recogerlo de nuevo. Pero esta vez, cuando el espejo cayó de sus manos no hizo ningún esfuerzo por recuperarlo. Cuando se acercaron ya había exhalado su último suspiro, y bajo sus muslos, helado y viscoso, un charco de esperma empapaba la sábana.
Enseguida lavaron el cadáver, lo vistieron y prepararon el féretro, mientras su abuelo se abandonaba a una pena incontrolable y maldecía al taoísta.
—¡Este espejo del diablo! —gritaba Jia Dairu—. Hay que destruirlo antes de que siga haciendo daño.
Y mandó encender una hoguera para fundirlo.
En ese momento una voz clamó desde el espejo:
—¿Por qué me miraron por delante? Han sido ustedes quienes han tomado lo falso por verdadero, ¿por qué he de ser yo el arrojado al fuego?
Al mismo tiempo que el espejo decía estas palabras, entró el taoísta cojo dando grandes zancadas y gritando:
—¿Quién pretende destruir el espejo mágico dé la brisa y de la luz de luna?
Y, agarrándolo, desapareció de un salto como impelido por una ráfaga de viento.
Jia Dairu dispuso inmediatamente los funerales de su nieto y anunció por todas partes su muerte, notificando que a los tres días del óbito se salmodiarían sutras y que el séptimo día tendrían lugar las exequias. El ataúd con el cadáver de Jia Rui permanecería en el templo del Umbral de Hierro hasta que pudiera ser llevado de vuelta a su lugar natal.
Todos los miembros del clan llegaron a dar el pésame. Jia She y Jia Zheng, de la mansión Rong, contribuyeron a los gastos con veinte taeles de plata cada uno, y lo mismo hizo Jia Zhen, de la mansión Ning. Otros dieron tres, cuatro o cinco taeles, según las posibilidades de cada uno. Las familias de los compañeros de escuela de Jia Rui reunieron otros veinte. Con estas aportaciones, a pesar de que no disfrutaba de una posición acomodada, Jia Dairu organizó unos funerales lujosos.
Y entonces, inesperadamente, ya hacia el final del invierno, llegó una carta de Lin Ruhai diciendo que se encontraba gravemente enfermo y que deseaba que su hija fuera devuelta a su casa, lo que aumentó la congoja de la Anciana Dama, que tuvo que hacer los preparativos para la marcha de Daiyu. Baoyu, por su parte, a pesar de la enorme aflicción que le produjo la noticia, juzgó que no podía ser un obstáculo entre una hija y su padre.
La Anciana Dama decidió que Jia Lian acompañase a su nieta y la trajera de regreso sana y salva. No es preciso describir los espléndidos regalos de despedida que recibió Daiyu, ni los preparativos para la jornada. Se señaló un día para que Jia Lian y Daiyu se despidieran de todos y, por fin, acompañados por su séquito, emprendieron viaje a Yangzhou.
Quien quiera saber lo que pasa, que escuche el próximo capítulo.