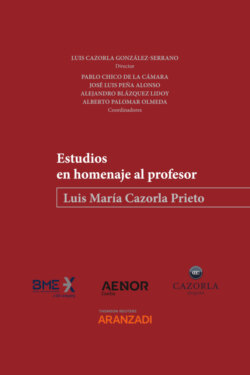Читать книгу Estudios en homenaje al profesor Luis María Cazorla Prieto - Luis Cazorla González-Serrano - Страница 25
IV. REFLEXIONES SOBRE LA DENOMINADA PINTURA DE HISTORIA
ОглавлениеPero Luis María Cazorla también ha realizado, en su condición de incisivo intelectual, sugerentes consideraciones teoréticas sobre el papel de la pintura; especialmente, de la llamada “pintura de historia”. Indisolublemente vinculada desde hace siglos con otra realidad que reclama indubitada adhesión, y no pocas veces, absoluta sumisión y vasallaje. Nos referimos, claro está, al Minotauro moderno: el poder político. Siempre ocupado y preocupado en asentar su legitimidad, extender su ejercicio e impulsar su propaganda52. “El pintor es alguien –dice Alberto Corazón– que puede iconizar el aura del poder, y el poder descubre en la pintura un iconizador que asalta la mezquina realidad y transforma la trivialidad en épica53”.
Lo que nuestro jurista ha llevado a cabo fundamentalmente al hilo de su Discurso de contestación a mi Discurso de Ingreso en la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación de España54. Una disertación afortunada que ligaba los diversos contextos históricos, políticos, sociológicos y jurídicos, en que aparecen nuestros hitos constituyentes, con el papel asignado premeditadamente a la pintura en su exteriorización, exaltación y expansión de lo político. Una pluralidad metodológica, que nunca confusión, que nos brinda un eficaz modo de examinar, en su completitud y riqueza, nuestros principales momentos constitucionales y nuestras más sobresalientes Constituciones. A lo largo de una veintena de páginas, Luis Cazorla despliega en ellas sus opiniones. Todas ellas asentadas en el pormenorizado conocimiento de la historia en general y de nuestra historia constitucional en particular. Reflexiones que sintetizo en las siguientes líneas maestras.
De entrada, la asunción de una multiplicidad metodológica que conjuga de forma fértil los elementos normados con los no normados, la prescripción jurídica con la realidad política, el afán social con la aplicación del derecho, el carácter seco y frío de los preceptos jurídicos con la naturaleza permeable y vitalista de sus representaciones artísticas. Parémonos en sus mismas palabras: “El buen jurista necesita regarse con el salutífero lubrificante de lo parajurídi-co y extrajurídico. El pensamiento político, la historia, la literatura, la música y las manifestaciones artísticas en general, contribuyen a esponjar las mentes de los que aspiran a alturas jurídicas55”. La razón de la referenciada apertura cognoscitiva se reseña un poco antes: “… el Derecho por su rigor, precisión y matices reseca y constriñe a la inteligencia dentro de unos límites que pueden llegar a ser secantes56”. No comparte por tanto la creencia de Ortega, como yo tampoco, que veía la obra de arte como “una isla imaginaria que flota rodeada de realidad por todas partes57”. Por el contrario, y como acontece entre la historia y la historia del arte, tan próximas, a pesar de tener gnoseologías distintas, son “formas que por su origen y naturaleza se complementan y se necesitan58”.
Argumentaciones alejadas, no obstante, del peligro de la concreción irrelevante, del menudeo innecesario, de la afección por la accidentalidad de lo accesorio, que conduce a una floritura falsamente erudita y erróneamente fraccionada de la realidad, mientras entorpece su comprensión y accesibilidad. En línea, somos juristas, con la concepción de Santi Romano del ordenamiento jurídico, o de Kelsen y su teoría del Derecho desde una perspectiva nomodiná-mica más allá de sus particularizadas normas59. Profundidad y comedimiento presiden sus reflexiones. Una auto restricción que enriquece, sin extraviarse en frívolas florestas, la interpretación del discurso político y la exégesis de la juridicidad constitucional60.
Pero siendo lo afirmado relevante, no es suficiente. A una pluralidad metodológica adecuadamente estructurada, se le ha de añadir otra indefectible exigencia. Que la conjunción de perspectivas no finalice en un malhadado infierno cognoscitivo. El que se produce cuando la exposición descarrila, pierde la senda principal y pesarosamente se extravía y naufraga. Cuando renuncia y abandona la unidad e integración de saberes y estudios. En expresión de nuestro homenajeado, “…las variedades de la erudición no se articulan fragmentariamente, como islotes aislados en el archipiélago de conocimientos que exhibe. Se articulan de forma integrada, con armonía cognitiva y expositiva que hacen de tanta variedad un todo completo61”.
Luis Cazorla está convencido, por lo demás, de que el arte es una de las mejores expresiones humanas. No solo por afectar a la espiritualidad del hombre, sino por la universalidad de su lenguaje más allá de patrias y tiempos. Por eso hace suya la lejana afirmación del médico leonés Francisco López de Villa-lobos en el año 1515: “En todas las lenguas del mundo el habla del arte es la mejor de todas62”. La causa última de esta certeza la formula con clarividencia la historiadora Carmen Iglesias: “El proceso narrativo que caracteriza al arte occidental se ha apoyado casi siempre en el hecho de contar una historia con imágenes63”. Un hombre, el europeo, adelantaba el maestro Díez del Corral, que es “fundamentalmente visual64”. Y, de forma especial, cuando nos enfrentamos a emociones que carecen de traducción escrita65.
Ahora bien, nuestro jurista es consciente, no peca de ingenuidad, de las complicaciones representativas y significantes del arte presente, en un contexto en que “tanta imagen fugaz, en continuo cambio y como tal efímera”, dificulta el simbolismo político y constitucional de la hasta entonces renombrada pintura de historia66. Pero, a pesar de tales adversidades, por causa del predominio de las imágenes pasajeras frente a las imperecederas, sigue postulando la preservación de su sentido alegórico y de su valor estético67. Dicho de forma metafórica, “las pinturas son voces de colores que nos hablan con más fuerza que los discursos de Cicerón y Demóstenes68”.
Afronta así dicho reto no desde el aséptico y distante ámbito de un laboratorio del Derecho o de la Ciencia política. Ni siquiera de la Historia, la Sociología, la Psicología o la Pedagogía. Se sumerge literalmente en la comprensión de la proteiforme realidad política y jurídica con sincera pasión. Una pasión que vivifica, humaniza y energiza el discurso. Y lo hace por dos razones ontológicamente disímiles, pero en irreductible hermanamiento. En primer lugar, porque como defendía Disraeli, “el hombre es verdaderamente grande tan solo cuando actúa apasionadamente”. Y, en segundo término, porque como refería La Rouchefoucauld, “la pasión es el único orador que persuade”.
Sea como fuere, todo excursus teórico no puede dibujarse, nunca mejor afirmado, sobre las nubes, al margen de los hechos, desde el desdén a los enjuiciamientos singulares. Hay que aplicar las convicciones y conocimientos, como postulaba Juan Iglesias en el caso del Derecho romano, al supuesto concreto69. Y Luis Cazorla, desde luego, lo hace. Desde tales parámetros manifiesta sus opiniones sobre alguna de nuestras pinturas de historia. Son los lienzos de La Familia de Carlos IV70 de Francisco de Goya, impagable testimonio, se apunta, para “mostrar el ambiente histórico, político y social donde se zambullía el Antiguo Régimen71”. De La rendición de Bailén y El juramento de los primeros Diputados a Cortes en 1810 en la iglesia de san Pedro y san Pablo en san Fernando, de José Casado del Alisal; y la Proclamación de la Constitución de Cádiz de 1812, de Salvador Viniegra y Lasso de la Vega, donde resalta, más allá de sus cualidades técnicas y de estilo, su certidumbre de hallarnos ante uno de los referentes de la pintura de historia española. La calificada, en expresión de Álvarez Junco, que hace suya72, “época dorada de la llamada pintura histórica73”.
De los tiempos de la Restauración, y de la Constitución canovista de 1876, ejemplarmente plasmada en el cromático lienzo de la Jura de la Constitución por la Reina Regente María Cristina74, de Joaquín Sorolla, Se incide en su finalidad “indisimuladamente ideologizante75”. El político malagueño entretejía de forma casi consanguínea sus ideas sobre la Nación española, la Monarquía y la Constitución de la Restauración.
Aunque, como es lógico, son las obras dedicadas a la Transición Política, y a su síntesis jurídica, la Carta Magna de 1978, con las que disfruta de mayor empatía. Los hombres son, y deben ser, hijos de su rabioso tiempo. Quizás, porque como expresaba el afamado marchante Hans Berggruen, aunque con excesiva radicalidad “solo se puede valorar con competencia el arte que corresponde a la propia generación76”. Y este el tiempo de Luis Cazorla. Un periodo que no solo vivió con esperanza, como cualquier ciudadano de entonces, sino que estuvo al frente de señeras responsabilidades políticas. Fue Secretario General del Congreso de los Diputados y Letrado Mayor de las Cortes Generales, bajo las presidencias de Gregorio Peces-Barba y Félix Pons, y Director General del Gabinete Técnico del Ministerio de Hacienda con el ministro Jaime García Añoveros. Un momento presidido en la sociedad española por una idea nuclear: la necesidad de construir la convivencia política desde el acuerdo y el compromiso77. El consenso fue la palabra vertebradora de la España constitucional78. Y aquí, su faceta de fino jurista y de implicado civis, no desaprovecha la oportunidad de respaldar el vigente régimen constitucional de 1978, “que fructíferamente nos rige desde hace cuarenta años79”; pero también para añorar tales periodos pasados: “…el consenso, algo que debe resonar con fuerza en los tiempos que sufrimos80”.
Cuatro obras merecían su atención. La primera, El abrazo de Juan Genovés81, plasmación simbólica del roussoniano pacto social, político y jurídico. La segunda, El políptico de los Ponentes de la Constitución de Hernán Cortés82, donde hacía hincapié en la significación del consenso, mientras recordaba, y no es baladí, que “hoy luce en la Sala Constitucional situada en el primer edificio de ampliación de la Cámara, precisamente en el espacio que inicialmente fue concebido en la década de los sesenta para albergar al Consejo Nacional del Movimiento, y como símbolo impremeditado del triunfo de la democracia parlamentaria sobre el régimen político anterior83”. Pero hacía además algún otro razonamiento, centrado más en la estética: “…el acierto del pintor y la disposición de los cuadros en la Sala Constitucional logra que la relación de cada uno con los seis restantes sea cálida, hermanadora, reflejo de un engavillamiento prevaleciente sobre la diversidad inicial”. Para finalizar, otra vez desde una perspectiva politológica, con las siguientes palabras: “Es el efecto del consenso que alumbró felizmente una Constitución hoy ya con cuarenta años de vigencia y que ha servido incluso para encauzar las excepcionales y dolorosas circunstancias políticas que nos está tocando vivir desde hace un tiempo”84.
La tercera obra, con la que Luis María Cazorla disfruta de una relación especialísima, es la escultura en bronce de Pablo Serrano85, El Rey don Juan Carlos I. Nuestro jurista tuvo la oportunidad de vivir en primera persona y de forma activísima, tanto el encargo como su realización, dada su condición de Secretario General del Congreso. Una escultura que nos aproxima visual-mente a uno de los elementos esenciales del actual sistema constitucional: la Monarquía parlamentaria. Acerca de ella expone, aunando lo jurídico y lo artístico, del siguiente modo: “El simbolismo de la singular pieza escultórica es grande y destella reciedumbre. Don Juan Carlos está de pie, pero nada de altanería y de gesto prevaleciente; al contrario, inclina su gran humanidad sobre la Constitución en señal de respeto y servicio. Sus manos acaban posadas sobre ella con un gesto que interpreto ambivalentemente: la acaricia con cariño y la toca en señal de protección”. Y prosigue: “La aguda y delicada sensibilidad del genial turolense captó con su belleza la monarquía parlamentaria alimentada también por valores tradicionalmente republicanos según se plasma en la Constitución que nos gobierna”. De ella, Académico tiene una réplica, a tamaño menor, encima de la mesa de su despacho de abogado. Quizás, al fijar sus ojos en ella diariamente, recuerde los versos de José Agustín Goytisolo en Palabras para Julia: “La vida es bella tú veras/ como a pesar de los pesares/ tendrás amor, tendrás amigos”.
Y, finalmente, la escultura el Homenaje de Madrid a la Constitución de 1978, de Miguel Ángel Larrea86, ubicada en una suave elevación de los jardines del madrileño Museo de Ciencias Naturales. Para nuestro jurista, ésta rememora, como un moderna puesta al día de la Alegoría del Buen Gobierno de Lorenzetti del Palacio Público de Siena87, la mejor gobernanza de la res publica, ya que “simboliza la transparencia política y la participación ciudadana en los asuntos públicos88”. No existe alternativa al Estado constitucional, ni a la democracia como forma de gobierno.