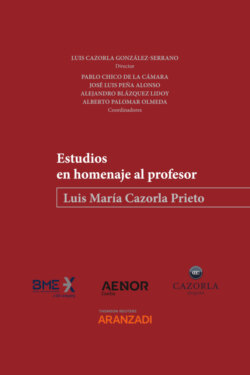Читать книгу Estudios en homenaje al profesor Luis María Cazorla Prieto - Luis Cazorla González-Serrano - Страница 32
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Luis María Cazorla, literato
ОглавлениеJOSÉ MANUEL OTERO LASTRES
Catedrático de Derecho Mercantil
Novelista y Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España
En el dominical del 9 de agosto de 1908 de la Revista Faro y bajo el título “Algunas notas” escribió José ORTEGA Y GASSET: “O se hace literatura o se hace precisión o se calla uno”. A primera vista, el filósofo nos compele a elegir entre tres posibilidades que él sitúa en el mismo plano: hacer literatura, escribir con precisión, o callarse. Sin embargo, bien miradas las cosas las opciones se reducen a dos, y es una de ellas la que ofrece una alternativa. En efecto, Ortega nos apremia a que escribamos o nos callemos. Y, solo si decidimos escribir, nos invita a que escojamos entre hacer literatura o hacer precisión.
Pues bien, yo, que siento una profunda admiración por tan eximio maestro, y no solo por sus pensamiento, sino también por su dominio de la lengua española, me atrevo a manifestar que no estoy totalmente de acuerdo con su idea. Porque, como trataré de razonar a lo largo de estas páginas, puestos a escribir se puede hacer literatura, pero sin tener que abandonar por completo la precisión.
Es verdad que, por lo general, la literatura y el derecho (que es el reino de la precisión) no se avienen bien: más allá de que en ambos dominios se utiliza la lengua como forma de expresión, contienen, sin embargo, elementos que son discordes. En el relato literario, prevalece el hilo argumental de la narración sobre el detalle excesivamente preciso de la acción que suele restar ritmo al relato, mientras que no es concebible un escrito jurídico sin el rigor y la precisión gramatical a los que obliga el tratamiento del Ordenamiento Jurídico.
Por eso, tiene razón Stephen KING, cuando escribe cuando escribe en su obra “Mientras escribo”, que si al escribir se precisa demasiado más que prosa el autor puede estar redactando un “manual de instrucciones”. A lo que añade que “el lenguaje no está obligado a llevar permanentemente corbata y zapatos con cordones”.
Pero si lo que antecede es cierto, también lo es, de un lado, que hay ciertas obras de ficción, cuya expresión literaria requiere cierto grado de precisión; y, de otro, que hay autores que son destacados escritores porque tienen el talento de combinar en su justa medida literatura y precisión.
En efecto, las obras en las que, además de literatura, se requiere cierta precisión son las “novelas históricas”, que relatan acontecimientos del pasado, sin la pretensión de certeza que exige la Historia como ciencia, pero con una labor de reconstrucción del ambiente y el espíritu de la época para recrear narrativamente un tiempo pasado que es parcialmente imaginado.
Así se señala en una publicación de la Biblioteca Nacional de España en la que se dice que “Se entiende por novela histórica aquella que, siendo una obra de ficción, recrea un periodo histórico preferentemente lejano y en la que forman parte de la acción personajes y eventos no ficticios. Debe distinguirse por tanto entre la novela histórica propiamente dicha, que cumple estas condiciones, y la novela de ambientación histórica, que presenta personajes y eventos ficticios ubicados en un pasado con frecuencia remoto. Puede establecerse una distinción más con lo que se ha denominado la historia novelada, en que la historia es narrada con estrategias propias de la novela, aunque sin incluir elementos de ficción”.
Pues bien, gran parte de la obra literaria de Luis María Cazorla es novela histórica propiamente dicha, en la que el autor recrea un período histórico en el que intervienen personajes y eventos que no son de ficción o al menos no lo son enteramente.
Y en cuanto a la existencia de autores que poseen el talento de combinar literatura y precisión, me permito recurrir a una anécdota personal para explicar lo que quiero decir. En efecto, en la Segunda Edición de su excelente “Tratado sobre Derecho de Marcas”, publicada en 2004, mi maestro el Profesor Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA, me escribió a mano la siguiente dedicatoria: “A José Manuel Otero Lastres, amigo, industrialista y escritor, afectuosamente”. Sorprendido porque mi maestro era absolutamente preciso al utilizar los adjetivos lo llamé por teléfono para agradecerle el envío de su obra y su dedicatoria. En el transcurso de la conversación le comenté el orden en que las había escrito y me dijo: sobre lo de amigo, no tuve ninguna duda, pero estuve indeciso sobre el orden de las otras dos. Al hacerme esa confidencia, le pregunté si es que no me tenía por un buen industrialista y me respondió: “no, es que te considero un buen escritor”.
Algo parecido sucede con Luis María Cazorla: además de amigo, lo considero un excelente jurista y un destacado escritor. Y es que, como verán por lo que diré a lo largo de estas páginas, Luis María Cazorla Prieto es un destacado literato –es a lo que debo ceñirme– que tiene el don de combinar su gran formación como jurista con su indiscutible capacidad para escribir de novelas históricas.
La primera obra que conocí de Luis María fue “El proyecto de ley y once relatos más”, publicada en 1999 abriendo la colección “Estrados Literarios”, promovida por Julián Martínez Simancas y el Banco de Santander Central Hispano, y en la que tuve el privilegio de publicar un año más tarde “Carta a Miguel y otros cuentos”. Desde entonces mantengo una excelente relación personal con Luis María en la que estoy seguro que ha influido el habernos embarcado en la travesía de utilizar el lenguaje aprendido para escribir de Derecho como vehículo para expresar otros contenidos debidos en buena parte a la imaginación.
Y es que comenzamos ambos a caminar por el vasto campo de la literatura en la misma época y recurriendo en nuestra dura labor de aprendizaje al relato corto. Desconozco cuál fue la razón por la que él se inició con la narración breve. Pero tengo para mí que decidió ir paso a paso, con la velocidad adecuada, para ir tomándole el pulso a una actividad que, si bien, al igual que el Derecho, utiliza la escritura como medio de expresión, debía conformar su contenido, más en mi caso que en el de él, no con la abundancia de los datos que ofrece el Derecho, sino con el incierto bagaje que proporciona la imaginación.
Por eso, el literato que viene del Derecho el primer obstáculo que debe superar es la sorpresa que le produce el hecho de que lo que va a narrar no se contiene en un arsenal más o menos amplio de fuentes (leyes, sentencias, opiniones doctrinales…), sino que debe idearlo, concebirlo, con la ayuda de su imaginación. Y se ve sorprendido también porque en la literatura su labor no es interpretar textos más o menos rígidos y petrificados, sino ofrecer aspectos de la vida misma eligiendo un tema, organizando sus secuencias narrativas, perfilando los personajes y guardando una coherencia que es más difícil cuanto mayor es en la obra el peso de lo imaginado. Y es que, como dijo Siri Hustved: “El escribir ficción es recordar lo que nunca sucedió … Hay partes imaginarias de esos recuerdos, porque al mirar hacia atrás ya usamos la imaginación, tal como utilizamos el recuerdo para proyectar al futuro, y el futuro es una ficción, no sabemos lo que es”.
En la citada publicación “El Proyecto de Ley y once relatos más”, si bien Luis María se inicia en la “literatura de precisión”, como es la que trata sobre temas de Derecho, pronto abandona este campo y entra en el de los relatos sobre facetas de la vida, que continua en sus obras inmediatamente posteriores, como son “Ni contigo ni sin ti” (2003) y “Cuatro historias imposibles” (2006). En estas obras, aunque Luis María aborda numerosos temas que no tienen nada que ver con el mundo del Derecho, su estilo literario todavía lleva a veces “corbata y zapatos con cordones”. Algo que yo considero favorable y que es consecuencia de su doble formación: de jurista y de profesor. A la que añadiría un último elemento que es la claridad de sus relatos, lo cual es la tercera pata de su personalidad debida a su condición de docente universitario.
Esta primera etapa, anterior a su salto a la novela, deja ver a un escritor que relata retazos de la vida, que no creo que sean autobiográficos en el sentido de que narren momentos de su propia existencia, pero que sí que son “suyos”, “proceden de su yo”, en la medida en que son fruto, al menos en parte, de su imaginación y, por tanto, tienen origen en su vida o en su fantasía.
Antes de hacer un breve apunte sobre su obra literaria me gustaría hacer una referencia a ciertas cualidades de Luis María que impregnan el resultado de su actividad literaria.
La primera es que Luis María, al igual que como se autocalificó el Maestro de todos los mercantilistas Joaquín GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE, ha sido un “trapero del tiempo”, en el sentido de que para producir su abundante obra escrita, jurídica y novelística, y, sobre todo, para dedicarse con tanto éxito a todas las actividades que lleva a cabo, ha tenido que ir reuniendo, de aquí y de allá, “retales” de minutos hasta completar una productiva jornada de trabajo.
Seguramente, no habrán sido pocos los que, al ver su trayectoria profesional y su fértil dedicación literaria, le habrá preguntado que cómo es posible obtener tan fecundos resultados. Desconozco sus respuestas, pero tengo para mí que de algún modo lo habrá explicado recurriendo a la organización de su trabajo.
Y la segunda es que en la obra literaria de Luis María están presentes dos rasgos de su personalidad que proceden de su formación académica: la claridad y la vocación docente. Con esto se quiere decir que detrás de la obra literaria de Cazorla Prieto hay un escritor cuya primera formación fue la de investigador y docente universitario. Por eso, su caso es la excepción que confirma la regla sentada por el Filósofo ORTEGA Y GASSET: Luis María puede hacer literatura concierto grado de precisión y ofreciendo páginas muy bella-mente escritas con la claridad y la maestría de un profesor universitario del más alto nivel.
La obra “mayor” (denomino así a sus cinco grandes novelas históricas) de Luis María Cazorla ha sido enteramente editada por Almuzara. La primera novela se titula “La ciudad del Lucus”, que es la ciudad marroquí de Larache del primer decenio del siglo XX. Allí se asentó una colonia de gente de lo más variada relacionada con el comercio y otras actividades de mediación en la circulación de todo tipo de mercaderías, incluidas las armas.
Como recuerda Víctor MORALES LEZCANO, en la reseña que publica sobre la novela en El Imparcial de 24.4.2011, “el transcurso del relato, en cues-tión, lleva al lector, desde la óptica norteño-marroquí e hispana, al proceso gradual de mutación táctica que convirtió la consigna europea establecida en la Conferencia de Algeciras (‘penetración pacífica en Marruecos’) en una realidad galopante que se impuso con frecuencia al ‘espíritu’ de Algeciras: a saber, ‘intervención militar’ franco-española en las respectivas zonas de influencia que se delimitaron con voluntarismo desmedido por los gobiernos en Madrid y París –especialmente, los establecidos en la Ville Lumière–, ávidos de llevarse la parte del león en todo el Magreb”. Y más adelante concluye “La ciudad del Lucus aparece oportunamente en el panorama editorial español. Es un relato revelador para el profano, al tiempo que un ameno recordatorio para los marroquistas de turno… Estamos de enhorabuena con el resurgimiento de la novela histórica ambientada en los decenios del protectorado español en Marruecos. A ello ha contribuido Luis Cazorla con esfuerzo generoso”.
Su segunda novela se titula “El general Silvestre y la sombra del Raisuni”, en la cual la familia Ninet continúa su próspera vida en la zona occidental del Protectorado entre 1912 y 1918. En esta novela se describen las ansias de paz de algunos políticos y militares de la península (Romanones, Dato, Marina) que se contraponen al ardor bélico de Manuel Fernández Silvestre que mantiene una enconada lucha con el sinuoso jerife el Raisuni. A lo largo de sus casi 340 páginas se perciben las constantes añagazas que hubo allí entre los espías franceses y alemanes durante la Primera Guerra Mundial, así como los intentos de la masonería por asentarse en el norte de Marruecos y las primeras evidencias del cáncer de la corrupción económica. Como se dice muy expresivamente en la contraportada de la novela “Con el telón de fondo de este vibrante panorama histórico, episodios de amistad, amor, lealtad y traición se suceden en el crisol de razas, religiones y culturas que, con mayor o menor fortuna, supuso la larga etapa del Protectorado español en Marruecos”.
Luis María Cazorla nos ofrece en su tercera novela, titulada “Las semillas de Annual”, los hechos históricos que desde agosto de 1919 condujeron a la sangrienta derrota de Annual. Este período histórico, que tanto interés despierta, y en el que figuran personajes como el general Silvestre (al que ya le había dedicado Cazorla Prieto su segunda novela) y el general Dámaso Berenguer.
En esta novela, el autor, atento siempre a los pequeños detalles, se acerca a los personajes centrales de la trama y revela que los grandes acontecimientos históricos se originan frecuentemente a partir de hechos sin importancia, en los que suelen jugar un importante papel las más bajas pasiones y defectos del ser humano. En la Contraportada de la novela, se dice que la misma entronca con la obra de otros autores que abordaron, desde distintas perspectivas, el azaroso período del Protectorado español en Marruecos que confluyó en el tenebroso episodio conocido como “el Desastre de Annual”.
En el caminar narrativo por el período del primer tercio del siglo XX, la cuarta gran novela histórica de Luis María Cazorla Prieto, titulada “La rebelión del general Sanjurjo”, narra los acontecimientos que tuvieron lugar durante el primer año y medio de la Segunda República. En ese período, la resistencia activa de las fuerzas reaccionarias a las reformas impulsadas por Manuel Azaña se convirtió en germen de la sublevación de agosto de 1932, llamada “la Sanjurjada”, por el nombre de su principal protagonista, el general José Sanjurjo Saca-nell, y que culminó en Madrid y Sevilla en la aciaga jornada del 10 de agosto. Como era de prever, en estas páginas, además de los citados Azaña y Sanjurjo, van desfilando personajes reales, entre los cuales figura el general Franco. Al hilo de la traición de la amante de uno de los golpistas, que hizo posible que fuera conocida de antemano la fecha del golpe, se evoca el ambiente político, universitario y lúdico de aquellos convulsos días.
De este novela me van a permitir que destaque una circunstancia que para mí tiene un significado especial. Se trata de las numerosas ocasiones (concretamente, seis) en las que Luis María Cazorla sitúa la acción en el entonces muy conocido Café Varela, centro de reunión de escritores y políticos, que el autor califica como “uno de los preferidos de Luz”.
La referencia a este café de la calle Preciados me resulta particularmente satisfactoria porque hace unos años fue adquirido por un buen amigo orensano que está tratando de devolver el glamour del siglo pasado. Y en esta tarea estamos comprometidos un grupo de escritores gallegos muy cercanos a Melquíades Álvarez, que es su actual propietario, como son, entre otros, Alfredo Conde, César Antonio Molina, Ramón Pernas, que hemos promovido un premio literario, denominado Café Varela, que ha ganado ya un merecido prestigio.
Pues bien, referencias como las de Luis María contribuirán sin duda a recordar el peso que tenía este café del que eran tertulianos habituales, entre otros, Jacinto Benavente, los hermanos Machado, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, León Felipe, Rafael Alberti, Emilio Carrere, y Jardiel Poncela.
La última novela publicada hasta ahora es “La bahía de Venus”, la cual, según su autor, es la segunda de una trilogía iniciada con la ya referenciada “La rebelión del general Sanjurjo” y que transcurren entre los años 1932 a 1936, etapa histórica fundamental para conocer los pormenores del gran fracaso que fue la Guerra Civil española.
La trama de “La bahía de Venus” se desarrolla en la etapa de la Segunda República española que comienza con el triunfo de la CEDA y del Partido Radical en las elecciones generales de noviembre de 1933 y concluye con la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936. Luis María narra brillantemente el fracaso del bienintencionado intento de construir una República en España distinta de la republicano-socialista que encarnó destacadamente Manuel Azaña.
Y va exponiendo cómo la construcción de esa República no fue posible por culpa de los egoísmos políticos de los principales protagonistas, la miopía institucional de unos y otros, el fraccionamiento económico y social, la ausencia de una fuerte clase media que hiciera de contrapeso ante la marcada división entre las clases pudiente y empobrecida, el frentismo y los escándalos de corrupción, unido, todo ello, a la terca negativa de los que perdieron en las urnas a reconocer con todas sus consecuencias este resultado.
Por esta excelente novela histórica, que se desarrolla en el enclave geográfico de isla de Fernando Poo, van transitando personajes históricos, como Lerroux, Alcalá-Zamora, GilRobles, Núñez de Prado y otros muchos, junto a los ficticios integrantes de la familia Ninet, a los que el autor ya había dado vida en “La ciudad del Lucus”, primera de sus tres novelas ambientadas en el Protectorado español de Marruecos.
Me gustaría finalizar estas escasas páginas para reseñar tan vasta e importante obra novelística con una referencia a una Tercera que publiqué en ABC el 14 de enero de 2012, titulada La Vida como préstamo, en la que escribía:
“Nacer supone… una especie de préstamo en el que cada uno de nosotros es el principal obligado, pero sin tener la más mínima intervención: se nos da la vida sin haberla pedido, y nos obligan a entregarla en otro momento inicialmente incierto, que también se escapa, aunque no enteramente, al ámbito de nuestra voluntad. Y digo que no del todo, porque si nada podemos hacer para llegar a existir, algo está, en cambio, en nuestras manos para dejar de hacerlo. Porque, en lo de morir, siempre cabe la posibilidad de anticipar, si queremos, la devolución de la vida que nos han prestado”.
Y añadía: “Pero si nos ha sido prestada ¿qué vida tenemos que devolver? ¿Bastará con reintegrar simplemente el capital prestado o es necesario devolverlo con intereses? Me planteo estas preguntas más allá de cualquier óptica religiosa, porque aunque en ésta se pueden encontrar respuestas, no son las que estoy buscando. Lo que me interesa aquí es la perspectiva puramente humana, y responderme solamente con ayuda de la razón sobre qué vida hemos de vivir para poder sentirnos satisfechos –al menos humanamente– al devolverla”.
Seguidamente agregaba: “… ¿podemos sentirnos obligados a devolverla con intereses? La respuesta depende del sentido que le demos a la vida. Habrá quien piense que es suficiente con vivir sin mayores exigencias sobre todo si considera que ha sido injustamente tratado en el reparto inicial. Esta postura es humanamente comprensible porque racionalmente cuesta mucho admitir que se tengan que soportar algunas existencias que vienen marcadas muy negativamente desde su inicio, cuando había tantas posibilidades de recibir una vida bastante más compensada”.
Y concluía: “Hay, sin embargo, otra manera de enfocar las cosas. Y es partir de que cada uno de nosotros es una parte, aunque sea insignificante, de la Humanidad: engrosamos el elevadísimo número de las personas que han existido sobre la Tierra desde la aparición del hombre. Por eso, aunque seamos una arena más del inmenso desierto que es la Humanidad, tenemos que aprovecharnos de todo lo que hicieron nuestros antecesores y contribuir a apuntalar el escalón de progreso que le toca a nuestra generación. Dicho más directamente: el compromiso que tenemos con la Humanidad exige que desarrollemos y perfeccionemos nuestras facultades intelectuales y los valores culturales y éticos de nuestra época con el fin de construir nuestro mejor yo posible”.
Pero nada de ello será posible si la sociedad democrática y plural en la que vivimos no pone a disposición de los ciudadanos un sistema educativo universal, libre y gratuito que permita alcanzar aquellas finalidades. La vida que tenemos que devolver será humanamente satisfactoria si nos sentimos obligados ante la Humanidad a aprovechar intensamente lo que “nos dan” en el momento de nacer y compensamos lo que “no nos dieron” con ayuda de un programa educativo que permita llenar nuestro yo de la mejor forma posible. Racionalmente hablando, la vida como préstamo tiene sentido si se entiende que tenemos que devolverla a la Humanidad y que no cumplimos con ésta entregando cualquier vida, sino la mejor que podamos construir con todos los medios que la propia sociedad pone a nuestro alcance”.
Pues bien, viene todo esto a cuento porque no tengo la más mínima duda de que Luis María Cazorla Prieto ha manejado con total acierto el capital de vida que ha recibido en préstamo. Por eso, cuando venza su préstamo de vida y tenga de que devolverlo –cosa que deseo que sea lo más tarde posible– podrá sentirse plenamente satisfecho porque habrá devuelto la mejor vida que pudo construir con todos los medios que la vida puso a su alcance.
Y es que no solo desarrolló con brillantez su actividad profesional. Hay muy pocos que puedan presentar un currículum profesional tan brillante como el de Luis María Cazorla. Los “talentos” que recibió al ser concebido los invirtió con tanto acierto profesional que le han dado un rendimiento óptimo. Pero no se contentó con eso: proyectó su “yo” sobre otras actividades en las que su grado de eficiencia ha sido también indiscutible, como sucede en su faceta de novelista. Y aunque en este último aspecto de su vida, podía haberse quedado para sí con todo lo que investigó sobre los períodos históricos, lejos de guardárselo y disfrutarlo en su intimidad, los puso en conocimiento del público lector tras muchas horas de trabajo. Por eso, Luis María ha vivido una vida en la que si hubiera que hacer hoy un balance de situación tendríamos que aplaudirle y darle las gracias.