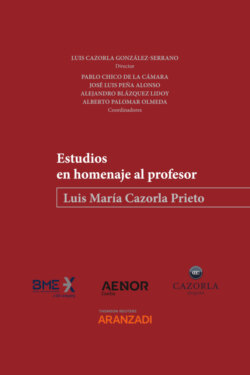Читать книгу Estudios en homenaje al profesor Luis María Cazorla Prieto - Luis Cazorla González-Serrano - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EUROPA: TEMA Y VARIACIONES. HECHOS Y ARGUMENTOS1
ОглавлениеEl título que he escogido es fruto de mi deuda con dos europeos que ya no se encuentran entre nosotros. El primero es José Antonio Jáuregui, titular de una Cátedra Jean Monnet en la Universidad Complutense durante la década de los 90, quien puso precisamente ese título a un interesantísimo libro donde demostraba, gracias a su gran erudición, que la construcción de Europa no era fruto de una mera construcción racional-organicista ni de un momento de feliz inspiración, sino el resultado de una civilización común, asentada en principios y valores.
La segunda parte del título es tributaria de otro gran europeo, Raymond Barre, quien fue Comisario en Bruselas y Primer Ministro de Francia durante la Presidencia de Valery Giscard d’Estaing, y que denominó así hace más de cuatro décadas a una revista donde analizaba con gran rigor los desafíos a los que se enfrentaba nuestro continente.
Seriedad en el análisis y cultura me parecen dos buenas referencias a las que encomendarme a la hora de redactar estas líneas en relación con un tema sobre el que un civilista clásico comenzaría afirmando “Han corrido ríos de tinta” (o millones de caracteres en esta nuestra era de la digitalización). O, por decirlo con otras palabras, un tema – Europa– sobre el que muchos escriben y, respecto al cual, todo el mundo tiene una opinión.
Por ello, y teniendo muy en cuenta las palabras de Soren Kiergegaard, para quien “La vida se vive hacia adelante, pero se entiende desde atrás”, acudí a un librito que publiqué en 2006 y al que titulé –imagino que para que no cupiera duda alguna sobre su objetivo– “Alegato por Europa”.
Abarca un periodo de una década, desde 1996 hasta 2006, cuando desempeñé las funciones de diputado europeo, y donde, amén de mis intervenciones en el Parlamento de Estrasburgo, recopilé mis colaboraciones en prensa o en revistas especializadas, amén de otras pronunciadas con ocasión de mis intervenciones en las incontables Universidades de verano que por aquel entonces proliferaban en España y allende nuestras fronteras.
En su Prefacio, utilicé el correo electrónico que me había remitido una asistente a uno de los mencionados Cursos de verano –alumna a la que, por cierto, no recordaba– para, a la manera de aquella Carta de una desconocida, salida de la magistral pluma de Stefan Zweig, enfrentarme con una visión de la construcción de Europa que estaba en las antípodas de la que yo había desarrollado y defendido en aquella disertación vespertina en una tarde soleada en Santander.
Me debatía yo entonces entre dos ideas opuestas. Una la expresó el politó-logo norteamericano Carl J. Friedrich en la década de los años setenta, para quien el movimiento era el elemento característico de la construcción europea. Y afirmaba: “En ocasiones, Europa se mueve a paso de tortuga. Pero no hay que desesperar por ello, lo importante es que se mueva”.
La otra idea consistía en exigir Más y Mejor Europa, por expresarlo en un lenguaje propio de Twitter. Cuando en mis intervenciones, la segunda idea se imponía a la primera, transmitía una sensación de descontento a mis oyentes que provocaba su desconcierto cuando se enteraban de que había dedicado uno de mis libros “A todos aquellos que han hecho de Europa la patria de su elección” –de innegables reminiscencias Zweigianas– y entre los que, obviamente, me incluía.
Recuerdo cómo en la primavera del año 2010, fui el invitado en una cena celebrada en Italia para hablar sobre Europa. Tras mi intervención, una invitada me dijo que mis palabras guardaban muchas similitudes “con la de los euroescépticos británicos”. “Es una percepción equivocada”, repliqué. “Un euroescéptico critica a la Unión Europea porque aspira a que su país salga de ella. Yo no. Si yo la critico es porque estimo que no hace lo suficiente para que nadie sienta deseos de irse. Con Europa me sucede algo parecido a mis sentimientos hacia mi hija: si la critico, incluso si me enfado con ella o la riño es porque aspiro a que sea mejor, no porque no la quiera. Antes al contrario, aspiro a que saque lo mejor que hay en ella”.
La tensión entre ambas ideas, es decir, la convicción de que la importancia del movimiento es consecuencia de la existencia de un proceso que requiere la consolidación de aquellas “solidaridades de hecho” a las que se refirió Robert Schuman en su celebérrimo discurso del 9 de mayo y la impaciencia por el “Deprisa, deprisa”, como si estuviéramos ante una película de Carlos Saura, es una característica de aquella hermosa aventura que comenzó haca siete décadas en el salón del Reloj del Quai d’Orsay parisino. Y la política consiste en apretar el acelerador o echar el freno según las circunstancias de cada momento.
Defendí ese “saber hacer” y “saber escoger” durante mi intervención ante el Pleno del Parlamento Europeo con motivo del dictamen sobre el Tratado de Ámsterdam, recordando unas palabras de Ortega en Berlín a propósito de Miguel de Cervantes. Mantenía el filósofo madrileño que el autor de Don Quijote, viejo y agotado de la vida, “puesto ya el pie en el estribo” decía que había momentos en nuestra existencia en los que había que elegir entre “ser posada o ser camino”.
Ser posada significa no moverse, estarse quieto. Ser camino supone echar la vista al frente y avanzar. Acertar en la vida –y la política no es otra cosa que una manifestación de la vida– exige no equivocarse a la hora de tomar una u otra decisión.
Releo una intervención mía en Estrasburgo donde afirmo la existencia en mi lengua de tres palabras que empiezan por la letra “d” y que reflejan el sentir de los europeos en relación con Europa: esas tres palabras, en mi opinión de entonces, eran desengaño, desencanto y desinterés y las pronuncié en julio de 1996. Cuando echo la vista atrás, no puedo menos que preguntarme: ¿Qué motivaba ese mi juicio tan crítico en aquel momento? Desconozco la respuesta. En aquellos momentos, acababa de entrar en vigor el Tratado de Maastricht, se preparaba el acto revolucionario de sustituir las viejas monedas nacionales por el euro, la gran ampliación, que “cosería las dos Europas”, según la acertada expresión de Bronislaw Geremek –otro apreciado amigo que ya no está entre nosotros–, se empezaba a vislumbrar en el horizonte… En suma, no soy capaz de justificar mi pesimismo de aquellos días.
Valga ese lejano recordatorio para resaltar la actualidad de aquellos conocidos versos de Campoamor: “En este mundo traidor/ Nada hay verdad ni mentira/ Todo es según el color / Del cristal con que se mira”.
Así las cosas, apliquemos el método barrista consistente en analizar los hechos y elaborar los consiguientes argumentos. Desde aquellos día de mis tres “Des”, la Unión Europea ha recorrido un camino lleno de avatares y vicisitudes. Hizo realidad aquel sueño revolucionario de coronar el mercado común con una moneda también común. Aún recuerdo un acto en Madrid, organizado por mi querido amigo Pepín Vidal-Beneyto, donde los partidarios del euro fuimos abucheados de forma estentórea por buena parte de los asistentes. Cuando estalló la grave crisis económica y financiera que asoló a buena parte de los países europeos a partir del año 2009 pensé en muchas ocasiones en cual hubiera sido el destino de España si no hubiera estado amparada por el manto protector de la moneda común.
De los seis países que comenzaron su particular Odisea durante la década de los años cincuenta, Europa se amplió sucesivamente hasta alcanzar la cifra 29 miembros y aun otros en la sala de espera… aunque uno de ellos decidiera en el año 2016 dejar de compartir aquel destino común.
Paul –Henri Spaak afirmó con cierta retranca durante los debates en torno al Mercado Común que en Europa no había Estados grandes y pequeños. “Todos son pequeños, aunque algunos todavía no se han dado cuenta de ello”. Si tal afirmación era pertinente en los años cincuenta del siglo pasado, imagínense hoy en día
Y ello vale tanto para las política exterior o de seguridad y defensa, las relaciones comerciales internacionales la lucha contra ese atentado permanente contra nuestras libertades y nuestra forma de entender y vivir en sociedad que es el terrorismo, los desafíos que plantea el reto migratorio, la energía, el medio ambiente y tantos otros temas que nos ocupan y preocupan como miembros de una misma comunidad asentada en principios y valores comunes y que es consciente de que una actuación de consuno es la mejor respuesta para hacer frente a unas cuestiones que nos interpelan diariamente y cuya solución, también común, es la mejor garantía para nuestro futuro. Me parece que los británicos están empezando a sentir el frío que hace fuera de la Unión.
Esta Unión es una organización internacional cuya vida se rige por unos tratados suscritos por los Estados miembros en su condición de “señores” de esos mismos Tratados. A lo largo de sus setenta años de existencia, aquellos primitivos Tratados fundacionales han sido modificados en numerosas ocasiones; la última en 2010, fecha de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Este último es el remedo del Tratado constitucional, un ambicioso proyecto que no llegó a buen puerto tras su rechazo por franceses y holandeses en sendos referenda celebrados durante la primavera del año 2005. Tuve la fortuna de participar muy activamente en ese proyecto puesto que su elaboración fue postulada por Dimitris Tsatsos y por mí durante el debate en Estrasburgo del Dictamen de nuestro Parlamento, precisamente en el debate durante el cual recordé Cervantes en palabras de Ortega, tal y como señalé anteriormente. El llamado “método de la Convención”, que propusimos en aquel dictamen fue primeramente utilizado para la elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, tras el éxito alcanzado, fue nuevamente el utilizado para la redacción del texto constitucional.
Tuve el honor y la fortuna –el orden no importa– de presidir la delegación del Parlamento Europeo en ambas Convenciones. He contado sus vicisitudes y mis impresiones en El Rompecabezas editado por Biblioteca Nueva allá por el año 2005 y recientemente en un trabajo elaborado con Andrea Manzella en este año de 2020 titulado La Convenzione che constituzionalizzó l’Unione.
Recorriendo de nuevo sus páginas, me doy cuenta del enorme trabajo que supone una revisión de los Tratados. A ellas me remito para constatar que embarcarse en un proyecto de tal alcance exige un consenso de partida, aunque sea mínimo, sobre el resultado que se pretenda alcanzar. Tal requisito previo se logró con motivo del lanzamiento de la propuesta para modificar los Tratados, acordada en la Declaración de Laeken, en Diciembre de 2001, lo que más adelante se convertiría en el proyecto de Tratado constitucional.
Por un lado, la elaboración exitosa de la Carta de los Derechos Fundamentales legitimó un método participativo que aunaba las legitimidades nacional (representada por los Gobiernos y los diputados nacionales) y europea (por medio de la presencia de la Comisión y el Parlamento europeo). Por otro, gracias al desarrollo en la mencionada Declaración de Laeken, de un elenco de preguntas sobre la naturaleza y alcance de los cambios a introducir en los Tratados y que debe mucho a la sabiduría y buen hacer de Philippe de Schoutheete.
Y, si su elaboración supone una tarea más ardua que los trabajos de Hércules, su aprobación por los Gobiernos, reunidos en una Conferencia intergubernamental, y su posterior ratificación nacional son fuente segura de persistentes dolores de cabeza. Y si el texto resultante debe ser sometido a referéndum, ¡Apaga y vámonos!, que diría un castizo.
Han pasado tres lustros y recuerdo con enorme pesar el proceso de ratificación del Tratado constitucional y, muy especialmente, la situación vivida en Francia. Con un clamoroso candor sostenía yo por aquel entonces que el debate debía centrase en comparar los Tratados vigentes con el nuevo texto y votar por el más adecuado a las necesidades políticas del momento y a las ambiciones y aspiraciones de los europeos. ¡Qué ingenuidad, la mía!
Nadie actuó como yo preconizaba. Las cuestiones suscitadas nada tuvieron que ver con un análisis del texto sometido a ratificación referendaria. Me pare-ció que los partidarios del Si conocían poco y mal el Tratado y la defensa que hacían del mismo era muy defensiva. Los partidarios del No eran una amalgama de personas incapaces de tomar un café juntos pero dispuestos a derribar la propuesta. Sus argumentos eran pintorescos: algunos se pronunciaban en contra del Tratado constitucional porque permitía la deslocalización de empresas(sic), ignorando que el derecho de establecimiento estaba ya recogido en los Tratados de Roma desde 1957; los opositores en Francia lo criticaban por demasiado liberal, mientras que en Gran Bretaña, el mismo texto era degradado por ser demasiado social.
Todo lo expuesto es el mejor exponente de la pervivencia de las opiniones públicas nacionales y la consiguiente inexistencia de una opinión pública europea. La consecuencia de ello es palmaria: lo que es positivo en un país puede serlo, o para ser más acerado, pueden convertirlo en algo negativo en otros.
Un ejemplo de lo que quiero decir: durante la campaña referendaria sobre el Tratado constitucional en España, que se saldó con un voto favorable de casi el 80% de los votantes, esgrimí la futura ampliación a los países de Europa central y oriental como la razón de ser de la reforma. El Tratado constitucional supondría el Pacto refundador de los europeos tras la caída de los regímenes comunistas. Tal argumento caló en nuestro país.
En cambio, en nuestro vecino del Norte, tal referencia fue utilizada por los oponentes para agitar el espantajo del famoso fontanero polaco del que al decir de mis amigas parisinas puede predicarse lo que decía La Rochefoucauld del amor eterno y los fantasmas: “Todo el mundo habla de ellos, pero nadie los ha visto”.
De lo dicho se deduce fácilmente mi alergia a los procesos de ratificación nacionales donde cualquier reforma de los Tratados puede convertirse en “oscuro objeto de deseo” para quienes desean poner piedras en el camino de las reformas.
Y como soy consciente de que las ratificaciones nacionales son jurídicamente necesarias y con objeto de evitar los inconvenientes mencionados, sería útil buscar alguna fórmula que sorteara el requisito de la unanimidad para la ratificación. Alain Lamassoure defendió la sustitución de la unanimidad por la fórmula de la ratificación por parte 4/5 de los Estados que supusieran los 4/5 de la población, fórmula que Klaus Hänsch y yo mismo defendimos durante la Conferencia intergubernamental con ningún éxito. “La verdad no es otra cosa que una verdad prematura”, proclamó un compatriota de Lamassoure hace dos siglos y quizás fuera el momento de comprobarlo.
Jean Monnet era un fino perceptor de la naturaleza humana. Según sus propias palabras: “La gente acepta los cambios sólo en la necesidad y percibe la necesidad sólo en la crisis”. Y de crisis recientes, Europa tiene experiencia. En los últimos doce años, coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa –que fue la salida que los Gobiernos buscaron y encontraron tras haber embarrancado el Tratado constitucional en las procelosas aguas holandesas y francesas en una línea muy similar a la que habíamos propuesto Alex Stubb y yo en A five-step plan to get Europe’s constitution on track– los europeos hemos tenido que hacer frente a la crisis causada en la otra orilla del Atlántico por las hipotecas subprime, a la crisis de la deuda soberana, al Brexit, a los retos migratorios y a los sangrientos asaltos del terrorismo islámico.
En estos días, la crisis sanitaria, consecuencia del covid-19 constituye un reto para toda la humanidad y afectará de forma muy profunda a nuestras sociedades europeas. Si comparamos la reacción de las instituciones europeas ante la pandemia con la reacción europea ante las sucesivas crisis financiera y económica de la última década, mi balance es positivo. Viví aquellos complicados años desde el escaño del Parlamento Europeo primero y, a partir de finales del año 2011, desde la Secretaría de Estado para la Unión europea. Europa no sólo no estaba preparada para aquella crisis, que en algún momento parecía que podía llevar a la desaparición del euro, sino que no acertó en las primeras soluciones que propuso. Y es que, como expresó muy gráficamente Herman Van Rompuy: “Tuvimos que hacer frente al naufragio en medio de una inacabable tormenta y sin botes salvavidas”. Sólo tras los acuerdos del Consejo europeo, celebrado el 28 de junio de 2012, que puso en pie la Unión Bancaria, pudo el Banco Central Europeo llevar a cabo una labor capital para salir en auxilio de las economías europeas.
Lo acontecido entonces contrasta favorablemente con la actuación europea en la presente crisis creada por el Covid 19. Europa ha reaccionado rápida y eficazmente. En pocos días, suspendió temporalmente los criterios establecidos por el Tratado de Maastricht y que rigen nuestras economías. En pocos meses ha aprobado un muy potente Plan de Recuperación por valor de 750.000 millones de euros y que obligará a la Comisión europea a endeudarse, algo inédito en la historia.
Todos estos hechos que acabo de enumerar han hecho preguntarse a muchos sobre la mejor manera de proceder en las actuales circunstancias. En suma encontrar la respuesta a la pregunta: ¿Qué hacer?
Antes de que esta terrible pandemia irrumpiera con estrépito en nuestras vidas, la Presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen, declaró su deseo de que los europeos participaran activamente en el establecimiento de las prioridades y el nivel de ambición de las políticas europeas. Con tal objetivo, propuso la convocatoria de una Conferencia sobre el futuro de Europa, que debía comenzar sus trabajos en el año 2020 y desarrollarse durante los dos años siguientes.
Las instituciones europeas han utilizado históricamente distintas fórmulas para elaborar los textos que servirían de base de los acuerdos a los decididores. Éste era el terreno predilecto de Monnet, quien creía en la capacidad de influencia para convencer a quienes tenían que tomar las decisiones… y asumir sus consecuencias. Es Monnet quien está detrás de la Declaración que hizo Schuman en 1950 y que supuso el primer jalón en el proceso de construcción europea. Tanto es así, que los asistentes al Consejo de ministros a quienes Schuman hizo partícipes de la Declaración que haría pública pocos minutos después, no fueron conscientes de la trascendencia del paso que estaba dando el Ministro de Asuntos Exteriores. Yo he llegado a la conclusión de que esa ausencia de clímax, relatada por los ministros asistentes a aquel momento pretendidamente histórico, se debió a que el propio Schuman tampoco calibró entonces la importancia de su Declaración y le sorprendería muy mucho que el 9 de mayo se haya convertido en festivo en las instituciones europeas y se lo conozca en los corrillos europeos como San Schuman Prueba de cuanto afirmo es la anécdota siguiente, que tan bien conoce Juan Cantó, uno de los más insignes especialistas en el político francés. Cuando Schuman terminó de leer su Declaración, que fue tan breve que los fotógrafos no llegaron a tiempo para inmortalizar aquel momento, un periodista le espetó mientras se estaba marchando: “Pero, Sr. Ministro, esto es un salto en el vacío”. “Eso mismo”, respondió alguien tan prudente y tan poco dado a dar titulares a la prensa como Schuman
El método Monnet dio paso a los Grupos de Sherpas, como los presididos por Paul-Henri Spaak o Carlos Westendorp, que elaboraron los textos que sirvieron de base a los Tratados de Roma y Ámsterdam; los Grupos de Sabios, como los presididos por James Dooge y Pietro Adonnino, precursores del Acta Única; o los Grupos de Expertos, como el encabezado por Jacques Delors, tan decisivo en el establecimiento del Euro.
El deseo de involucrar a los ciudadanos en los asuntos europeos no es nuevo. Tras el Tratado de Niza, y con vistas a preparar lo que sería el Tratado constitucional, se celebraron en los diferentes países europeos toda una serie de actos encaminados a conocer y acoger las aspiraciones de los ciudadanos en relación con el futuro de Europa. Incluso esa denominación –El futuro de Europa– es la denominación que se utilizó en España para organizar ese foro de participación ciudadana.
Tuve la fortuna de formar parte del Comité español que presidió con brillantez y seriedad, Álvaro Rodríguez Bereijo. Pese al esfuerzo realizado por todos sus componentes y el apoyo del Gobierno, los resultados no fueron muy alentadores. Y ello por lo siguiente: si bien la participación institucional o asociativa fue satisfactoria, las personas a título individual tuvieron una ínfima participación. Algo similar sucedió unos años más tarde durante los trabajos de loa Convención constitucional. Fue en 2002 cuando su Presidente propuso la convocatoria de una convención de jóvenes para que éstos pudieran trasladar sus inquietudes y propuestas a sus mayores. Recuerdo que la idea de Giscard era que participaran “un joven agricultor”, “una joven deportista”, “un joven estudiante”
El resultado fue bien diferente: todos los participantes estaban encuadrados en algún tipo de asociación y aquellos a título individual brillaron por su ausencia. Por cierto, la Delegación del Parlamento Europeo que yo presidía seleccionó a dos jóvenes políticos que pusieron de relieve en sus intervenciones el atentado contra los valores europeos que suponía el terrorismo de ETA. Ambos descollarían años más tarde; sus nombres eran Eduardo Madina y Santiago Abascal. O Tempora, O Mores
Sirvan estos antecedentes, trufados de experiencias personales, para llegar a una conclusión: embarcarse en una reforma de los Tratados es una tarea ardua y costosa que sólo debe emprenderse si existen unas razonables garantías de éxito, so pena de caer en la frustración.
En mi opinión, y a diferencia de lo acaecido con la Declaración de Laeken, no hay un consenso sobre la naturaleza y los objetivos a alcanzar con esa supuesta reforma del Tratado de Lisboa. Igualmente, y por las razones expuestas con anterioridad, un proceso de ratificación a 28 se me antoja más que complicado en las actuales circunstancias. Finalmente, y con la pandemia causando estragos entre los europeos y con unas perspectivas económicas y sociales particularmente difíciles durante los próximos años, se me antoja que un debate sobre el marco institucional de la Unión Europea no constituye en estos momentos la prioridad de nuestros conciudadanos.
¿Significa ello que debamos estarnos quietos y contentarnos con el statu quo? En absoluto. La crisis del Covid 19 ha puesto de manifiesto que, ante un hecho de tal magnitud, las soluciones nacionales no son suficientes y, por ello, es imperativo acrecentar la coordinación a nivel europeo. Entiéndaseme bien: no creo que las competencias en materia sanitaria deban transferirse a Bruselas. No. Deben continuar siendo competencias nacionales. Pero sí creo que ante un problema común, se requieren soluciones concertadas. Algunas decisiones unilaterales tomadas cuando irrumpió la pandemia - pienso en el cierre de fronteras sin avisar y pactarlo con los vecinos- no deben repetirse.
Salvando las distancias, contamos con antecedentes –las crisis producidas por las “vacas locas” o la gripe aviar– para utilizar los mecanismos de coordinación a nivel europeo. Hagámoslo y ahuyentemos esas políticas del “Sálvese quien pueda”, tan contrarias al espíritu comunitario.
Por otro lado, pienso que el actual marco institucional está dotado de instrumentos suficientes para adoptar las decisiones que la situación requiere. Y no se trata de una afirmación retórica: la puesta en marcha en tiempo récord de un muy poderoso Plan de recuperación dotado de medios económicos sin precedentes así lo atestigua.
Se trata del ejemplo más notable del principio de cohesión económica y social que recuerdo. Durante la década de los años noventa, los sucesivos gobiernos españoles impulsaron la política de cohesión como constitutivas del European way of life. Me satisface mucho comprobar que la constitución de ese Plan de Recuperación responde a una de las pautas más significativas de lo que para mí constituye el ADN de los europeos.
Pero precisamente esa constatación no debe hacernos olvidar que la Unión Europea está constituida por un conglomerado de relaciones entrelazadas e interconectadas, por lo que no es ni posible ni ético elegir aquellos que nos interesa y hacer caso omiso de lo que no nos conviene. Es decir, en Europa no caben los menús a la carta para temas esenciales.
Recuerdo como un eminente político belga Fernand Herman relataba en los años ochenta la existencia de un principio no escrito conforme al cual las apelaciones a la solidaridad debían estar acompañadas por un compromiso en la participación activa en las políticas comunitarias y en la voluntad de integración. Vuelvo al título de este texto y a la contribución del profesor Jáuregui: Europa constituye un tema y, dentro del mismo, existen variaciones. Pero las variaciones no pueden ni deben desvirtuar el tema. Aún recuerdo mi estupefacción cuando en el Consejo de Asuntos Generales celebrado en Bruselas con motivo de la adhesión de Croacia, su Ministra de Asuntos Exteriores afirmó sin ambages que la percepción de los Fondos estructurales era la razón última de su deseo de formar parte de la Unión. No fui el único en reaccionar de inmediato para afirmar que la Unión europea era, ante todo, una comunidad de valores asentada sobre unos principios de civilización común que unían a todos los europeos y que los asuntos de contabilidad eran secundarios. No entender esto supone no haber comprendido la razón de ser de la Unión europea.
Por ello, me ha satisfecho sobremanera la noticia transmitida en el momento mismo en que redacto estas líneas y que da cuenta del acuerdo alcanzado en Bruselas para ligar la percepción de los fondos europeos a la garantía y salvaguarda de las reglas del Estado de Derecho.
Los europeos hemos sido capaces de arrinconar a los demonios de nuestra historia reciente y construir un presente común asentado en los principios y valores que compartimos. Y no de cualquier forma sino excluyendo la tentación de las armas y apostando por la fuerza transformadora del derecho. Creo firmemente en la capacidad integradora del proyecto comunitario. En estos tiempos difíciles y confusos es urgente distinguir las voces de los ecos, como pedía el poeta, para afirmar que una Europa unida es la única repuesta política seria y coherente frente a la debilidad de las viejas naciones, el creciente peso de los operadores económicos o la fuerza de los operadores trasnacionales. El siglo XXI puede ser europeo si somos capaces de convencernos nosotros mismos.
14 de diciembre de 2020
1. El presente estudio, parcialmente modificado, está pendiente de publicación por la Universidad de Almería.