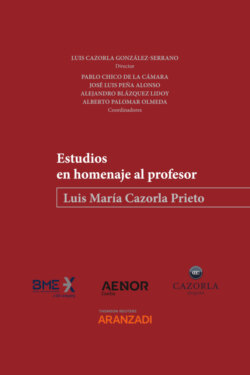Читать книгу Estudios en homenaje al profesor Luis María Cazorla Prieto - Luis Cazorla González-Serrano - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Luis Cazorla: la excepción que desbarató la regla
ОглавлениеANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA
(Un amigo de Luis Cazorla, 2004…)
Secretario general de CC.OO., 1987-2000
Pte. Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, 2004-2011
No sabía ni dónde sentarme. Se celebraba la primera reunión de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados de la que había sido elegido presidente y pretendía sentarme en una esquina de la mesa. Se me acercó un señor quien, con un punto de socarronería, me señaló el ineludible asiento central que debía ocupar al tiempo que me quitaba de entre las manos el rótulo de “presidente” que perpetraba llevarme al rincón al que ya me dirigía. Mientras lo miraba extrañado se presentó sin darme tiempo a reaccionar: “soy el letrado que asiste a esta comisión, me llamo Luis Cazorla”. Acatada su orden de sentarme en el lugar destinado a la presidencia de las comisiones parlamentarias le pedí a cambio que se sentara a mi lado ya que, dada mi condición de novato por partida doble, como diputado y presidente de comisión, me sería necesario consultarle hasta el más mínimo detalle para el ejercicio de mis funciones. También tuvo que aclararme que justamente ese era su sitio, el contiguo al presidente. Así que, por imperativo protocolario, nos sentamos el uno al lado del otro.
Una veterana diputada me había advertido que no debía fiarme de los letrados de las Cortes porque, según ella, eran todos de derechas y muy taimados. Pero aquél primer letrado que conocí parecía ser la excepción de aquélla supuesta regla porque, de entrada me inspiró la confianza que necesitaba tener en alguien para no trompicarme demasiado en el desempeño de una faena que desconocía por completo. Y de paso me reafirmé en mi propia norma casera: recelo más de quienes etiquetan con tópicos a toda una comunidad, sea de una región o de una profesión, que de los etiquetados.
Me daba pudor señalarle al letrado algunos defectos de redacción que observaba en los textos que nos llegaban a la comisión; sintaxis trastocadas, adjetivos incongruentes con los sustantivos correspondientes, etc. Con todas las cautelas le hice algunas indicaciones al respecto, pero él las subrayó con un lápiz y hasta me agradeció habérselas localizado. Cuando, por casualidad, vi que la copia que él manejaba tenía punteadas las mías y ¡muchas más faltas que había en el texto en cuestión y que, seguramente, ya las traía trabajadas antes de la reunión! Comprendí que lo había hecho para que me sintiera más seguro de mí mismo; y la gramática pasó a ser nuestro primer campo de coin-cidencias… y de complicidades.
Las deficiencias en la redacción de una ley tienen más importancia de la que pudiera imaginarse. Si en condiciones de estabilidad política suelen ser la causa de bastantes distorsiones en la explicación posterior sobre el significado y alcance de lo legislado además de complicarle la vida a los jueces en caso de que les toque interpretarlo, en un contexto político tan bronco como el de aquella VIIIª legislatura, embarrada por quienes no supieron perder el 14 de marzo de 2004, hasta una coma desubicada podía ser pretexto para judicializar la política. Afortunadamente, la corrección de textos, guiada sobre todo por Luis, nos sirvió para tejer puntuales consensos entre los distintos grupos parlamentarios. Cuando el empecinamiento en el disenso era tan contumaz que comenzaba por el simple enunciado de los órdenes del día de las reuniones previstas, poner de acuerdo a los portavoces partidarios en cuestiones de redacción tuvo su trascendencia política, modesta pero apreciable tratándose de la comisión en la que se dirimían las pautas a seguir en materia de política económica y fiscal. Así pues, nuestra primera confabulación alumbró una nueva táctica para la mayor utilidad de la política a pesar de los avatares políticos: dejar de pelearse por un ¡quíteme usted esa tilde! para atemperar las disputas sobre lo sustantivo de las políticas que iban a plasmarse en las leyes. Con esta bienintencionada estratagema aspirábamos inducir a sus señorías a reconocer errores de los propios y a corregirlos de común acuerdo con los extraños; aunque se empezase por campos tan intrascendentes, aparentemente, como el de la lingüística.
Proclamas tan recurrentes como la de anteponer los intereses generales a los partidarios son descarnadamente desmentidas cuando se defiende a capa y espada cuanto hacen los correligionarios, ya sean graves tropelías a costa del bien común o simplezas que ofenden a la inteligencia más modesta. También rezuma un tufillo antidemocrático, pues la contraposición entre los intereses grupales y los de la ciudadanía contradice el significado esencial o más noble de la política. Cada partido, desde su particular impronta ideológica, podrá considerar que el proyecto social, económico, cultural o político de sus rivales es regular, malo o incluso indeseable, pero si se considera que el suyo propio puede ser contrario a la prosperidad del país, lo exigible no es que lo decline ocasionalmente, sino que ¡lo revise en su totalidad hasta superar tal contradicción!
Quizás sea una de las secuelas de la dictadura de Franco, quien a sangre y fuego cristalizó en su régimen el matiz con el que el autoritarismo engendró al fascismo en el primer tercio del siglo XX europeo: además de reprimir el ejercicio de las libertades democráticas, negarlas doctrinariamente. El corolario político fue el estado corporativo erigido como exclusivo exponente de los designios de la Patria y en supremo intérprete de las aspiraciones de los ciudadanos, a quienes se les convertía en súbditos despojándoles de sus derechos civiles. Patéticos estados que sublimaron fracasos anteriores frente a agresores externos ensañándose contra sus propios compatriotas. El encarnizamiento entre bandos, afortunadamente incruento ahora, es posiblemente uno de los peores fardos que nos dejó “atado y bien atado”. Lamentablemente, la convergencia de los demócratas durante la Transición y el Consenso constitucional duraron poco tiempo y se sustituyeron casi de inmediato por la confrontación intra e inter-partidos.
Menos mal que ni Luis ni yo “éramos de los nuestros”; ninguno de los dos teníamos carnets de partido. Él había sido Director General en el Ministerio de Hacienda durante un par de años en el segundo gobierno de Adolfo Suárez; y Secretario General del Congreso de los Diputados y Letrado Mayor de las Cortes Generales bajo las presidencias socialistas de Gregorio Peces-Barba y de Félix Pons; por mi parte había puesto como condición para incorporarme a la candidatura del PSOE por Madrid mantener mi independencia (a finales de los años ochenta había abandonado la militancia en el PCE al que me incorporé en 1967 y cuando conocí a Luis mi único carnet era el de CC.OO.). “Apartidismo” que nos valió en aquella legislatura, que parecía un campo de Agramante desde su primer día, para mitigar la desconfianza que pudiéramos inspirar en unos u otros y lograr que diputados impelidos a la confrontación se apaciguaran un poco en nuestra comisión de Economía y Hacienda, aunque sólo fuese pactando sintagmas.
Los terribles atentados del 11-M no lograron arredrar a la ciudadanía, objetivo fundamental de toda la caterva terrorista. Encontraron justo la respuesta contraria. Desde el primer momento la gente se echó a la calle, primero para ayudar a las víctimas en los propios trenes que sufrieron los atentados, sin que les frenase el miedo cuando aún se sentían recientes el eco de las explosiones y el humo de las bombas y a las pocas horas a manifestarse de forma espontánea por las calles de distintos barrios de Madrid. Mayor fue su fracaso si pretendían debilitar el compromiso democrático puesto que la participación en las elecciones generales tres días después alcanzó uno de los índices más elevados de los registrados hasta entonces. Pero el gobierno de Aznar hizo la lectura totalmente contraria. Despreciaron las manifestaciones y lamentaron la elevada participación el 14-M; concluido el recuento de las urnas no tardaron en expresar públicamente el que hasta la fecha pude tildarse del más obsceno desprecio a la voluntad popular cuando Aznar declaró que el terrorismo había conseguido modificar el voto de los españoles. A parte de ponerse en evidencia, porque en sentido contrario podía colegirse que él sí pretendió valerse del terrorismo para obtener más votos tratando de colar por todos los medios la mentira sobre la autoría etarra del atentado (como es conocido lo intentó con los directores de los medios de comunicación llamándoles personalmente, los embajadores de países europeos y de los EE.UU. y con la opinión pública en general), supuso deslegitimar de un plumazo al parlamento electo y al gobierno que de él surgiese. Desde las primeras sesiones, así en el Senado como en el Congreso, las huestes del PP se desgañitaban gritando ¡queremos saber la verdad!; lo que no dejaba de ser una muestra descomunal de desfachatez viniendo de quienes habían tratado de tergiversar los hechos del 11-M y ocultar la verdad sobre sus autoría.
Por el otro lado, tampoco Rodríguez Zapatero hizo una correcta interpretación de su circunstancial triunfo. Con la misma franqueza también compartí con Luis esta reflexión. La última encuesta publicada antes de las elecciones arrojó datos aparentemente contradictorios, pues de una parte concluía que la mayoría de los encuestados deseaba un cambio de gobierno pero de otra otorgaban al PP casi todas las posibilidades de revalidar gobierno; y Rodríguez Zapatero la interpretó como la confirmación de que tenía la victoria asegurada. No aceptaba en modo alguno lo que a mi juicio venía a decirle realmente la encuesta dichosa (y le expuse personalmente delante de dos personas de su mayor confianza): que había logrado despertar bastante simpatía como para ser considerado alternativa de gobierno, pero no concitaba la confianza suficiente para materializarla y recorrer la distancia que separa la simpatía de la confianza es lo determinante para ganar unas elecciones. Reafirmarse en que tenía ganadas las elecciones antes del 11-M, como si la conducta del gobierno derechista tras este tremendo acontecimiento no hubiese intervenido en el vuelco de la parte del electorado que le otorgó la victoria relativa, fue un exceso de soberbia que le restó la humildad necesaria (de la que suele acompañarse la inteligencia) para calibrar bien la responsabilidad condicionada que le había otorgado el electorado y gobernar con inteligencia.
Era y es frecuente oír a destacados militantes de la izquierda quejarse de que mientras los electores de la derecha son fieles al PP y le votan pese a su generalizada corrupción o a los desaguisados de su gestión cuando ocupan gobiernos a cualquier nivel, los de la izquierda le dan la espalda a los correspondientes partidos a la primera decepción. No creo que sea una cuestión de “fidelidad” sino de doctrinarismo pernicioso. La exigencia de los electores de la izquierda no es una contrariedad sino un aliciente para evitar y corregir errores. Es preferible que la ciudadanía vote por POLÍTICA y no por IDEOLOGÍA. Tenemos el desgraciado ejemplo de las recientes elecciones autonómicas en Madrid del 4 de mayo, en las que la añagaza de la derecha polarizándola entre “socialismo o libertad”, o “comunismo o libertad”, correspondida con el esquema “fascismo o democracia” desde la izquierda por Unidas Podemos, le ha venido como anillo al dedo al gobierno de la Sra. Díaz Ayuso para eludir la rendición de cuentas por la peor gestión antes y durante la pandemia del COVID 19 que recordarse pueda en los 26 años de gobiernos del PP en dicha Comunidad autónoma.
Si en España hubiese la misma simetría doctrinaria entre derecha e izquierda, tendríamos un país al borde del enfrentamiento a cada instante.
Zapatero gobernó con las premuras propias de los inseguros. La primera muestra de esa inseguridad (aunque pueda extrañar mi opinión sobre una decisión tan celebrada en su día) fue la manera de proceder en la retirada de las tropas españolas destacadas en Irak. Rodríguez Zapatero se había comprometido en su discurso de investidura a iniciar la repatriación tras un debate y la consiguiente resolución del Congreso, a realizar en el plazo de tres meses. Sin embargo, nada más cumplir con el trámite de la toma de posesión anunció a la prensa que ya se lo había ordenado al ministro de defensa. Incomprensiblemente, una promesa electoral reiterada en sede parlamentaria, que gozaba de amplia simpatía popular incluso mucho más allá de los confines electorales de la izquierda y que a buen seguro habría sido respaldada ampliamente en el Parlamento se decidió apresuradamente en un golpe de efecto con el que paradójicamente perdió la brillantez que le habría aportado su legitimación parlamentaria. En el entorno de sus colaboradores más próximos se deslizó que si hubiese esperado los tres meses comprometidos en el debate de investidura no habría llegado a tomar la decisión por las previsibles presiones que pudiera recibir. A falta de explicación alguna por parte del interesado, esta versión oficiosa desvelaba que en las decisiones de Zapatero había más inseguridad que audacia.
Igual impresión causaba la producción febril de leyes. Las expectativas que levantaba una ley mutaban a frustración cuando no había política definida para hacer la correspondiente pedagogía explicativa y disponer de los medios para su aplicación y desarrollo en todo el territorio. Es lo que ocurrió con la “ley de Dependencia” (diciembre 2006), presentada como el “cuarto pilar de nuestro Estado de Bienestar Social”. Una vez tramitada no quedaban bien definidas las competencias de las distintas administraciones; no se había negociado y acordado con las comunidades autónomas el desarrollo de la ley ni precisado los recursos necesarios, etc.; en definitiva, se aplicó tarde y mal. Transcurridos casi tres lustros desde su aprobación sigue siendo noticia sobre todo por las decenas de miles de personas que fallecen cada año sin haber llegado a disfrutar de las ayudas a las que habrían tenido derecho. Algo similar ocurrió con otras leyes, algunas tan relevantes que incluso colocaron a España en la vanguardia internacional por avanzar en derechos civiles, como la del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo; objeto de una feroz campaña encabezada por la jerarquía eclesiástica que reunió en la calle bajo su santa ira a toda la derecha y a la extrema derecha política y social. La furia y el ruido calaron más en la sociedad durante y después de la tramitación parlamentaria de la ley que la explicación objetiva de su alcance y significado. Entre otros muchos el de tejer la convivencia social en el respeto a la identidad de cada quien; y una sociedad que avanza en el respeto mutuo entre sus miembros se va inmunizando contra la violencia.
En estas estábamos cuando ya se estaba discutiendo otra ley trascendental que se promulgó justo un año después, la ley de “memoria histórica” (diciembre de 2007). La memoria de un país no se legisla, se atesora enseñando su historia a cada generación con la mayor objetividad posible, sin ideologizarla (que es deformar la realidad para adaptarla a conveniencia) y educando en los valores cívicos para prevenirse contra la reproducción de los fracasos sociales; y el más trágico de todos ellos es una guerra civil. En el caso de España esa tarea pendiente desde el inicio del período democrático aún requiere otro ingrediente más: el coraje. Sí, es muy revelador del inestable equilibrio en el que todavía se asienta nuestro consenso democrático que aún se necesite armarse de valor para explicar que el golpe de Estado de 1936 y la guerra civil que desencadenó fue una injustificable traición a la legalidad democrática que causó la mayor tragedia de nuestra historia. Si el consenso alcanzado para condenar el terrorismo de ETA y que fue decisivo para derrotarla finalmente, lo hubiésemos trabado antes para condenar el franquismo que, siendo honestos política e intelectualmente, fue mucho más devastador en todos los órdenes de la vida, seguramente gozaríamos de mayor salud democrática. Pero buena parte de la derecha cultural y política, en inimaginable posición en el concierto democrático europeo, sigue obstaculizando con ardor guerrero educar para que tal felonía no pueda repetirse jamás; acusan a los demás de “reabrir heridas” al tiempo que echan toda la sal posible en las que siguen teniendo abiertas decenas de miles de familias que no pudieron honrar a sus muertos ni encontrar sus cadáveres desparramados por cunetas y fosas comunes. Podría sacarse la impresión de que la Reconciliación Nacional, ofrecida por el Partido Comunista de España nada menos que en ¡1956!, cuando Franco les seguía fusilando, como haría con Julián Grimau en abril de 1963 (en el Consejo de ministros que ratificó la sentencia de muerte ya ocupaba cartera el fundador de AP y del PP, Manuel Fraga Iribarne), fue interpretada por la derecha como un síntoma de debilidad o de resignación de la izquierda y que ellos no tenían por qué sentirse concernidos. No sé si se acordará Luis de un incidente (con final amable) que le conté por aquellos días. Me abordó un señor en la Carrera de San Jerónimo para recriminarme que estuviésemos “reabriendo heridas” con la ley de memoria histórica; y para avalar su razonamiento me contó que su padre, soldado en el bando republicano había fallecido recientemente sin haberles hablado nunca de la guerra. Tras escucharle le pedí que recapacitara por un momento en lo que acababa de relatarme: “teniendo en cuenta –le dije– que la experiencia más traumática y por tanto inolvidable para cualquier persona debe ser haber sufrido una guerra; más aún para un soldado del bando perdedor, lo más probable es que su padre guardase silencio no por haberlo superado sino ¡por miedo! ¡Su padre ha muerto con miedo aun habiendo vivido los últimos treinta y cinco años de su vida en democracia!”. El cambió de actitud y cogiéndome la mano me reconoció, compungido, que tal vez habría tenido que ser él quien debería haber ayudado a su padre a superar los temores instándole a echarlos fuera. Este encuentro me sirvió para insistir con más convicción en la necesidad de mejorar la ley para que amparase sin litigiosidad las oportunas acciones de reparación a las víctimas de la guerra y del franquismo, empeño con el que no tuve ningún predicamento dentro del grupo parlamentario socialista; y más aún me reafirmé en que debíamos enseñar nuestra historia reciente y educar en los valores cívicos que cimentan una sólida convivencia a prueba de enfrentamientos y refractaria a los “enfrentadores”.
Es probable que al tiempo que asistía a los debates dentro y fuera del Parlamento en torno a la memoria histórica, Luis Cazorla ya estuviese confabulándose con la familia Ninet para contarnos los avatares acaecidos desde los albores del siglo pasado hasta la guerra civil. Con la saga de estos comerciantes alicantinos desplazados a comienzos del siglo XX a Larache, “La ciudad del Lucus” (Almuzara, Córdoba, 2011), para sobreponerse a la miseria y emprender nuevos negocios, la ficción imaginada por Luis representa a una España más deseable que la real; también narrada con gran rigor histórico por él. En mi particular interpretación de sus novelas nuestra realidad histórica no es que supere a la ficción, como reza el lugar común tan repetido, sino que desasosiega pensar en lo distinta que habría sido, de no haberse frustrado tan brutalmente, la España que estaban forjando los personajes recreados por Luis.
Los Ninet demuestran con su coraje que los seres humanos no tenemos raíces, como los árboles que mueren en el mismo lugar en el que hayan brotado (salvo que los trasplanten) sino que ¡tenemos piernas!; y con ellas hemos atravesado el mundo de un confín a otro para colmar nuestros afanes de vida. En esa travesía incesante a lo largo de la historia de la humanidad se han ido mezclando saberes diversos, lo que a su vez es el vector más estimulante de las ansias de libertad; y compartiendo riquezas, que es la mejor manera de promover la prosperidad de la mayoría, la más justa. Es el desmentido más rotundo y sin estridencia alguna de los nacionalismos de cualquier clase y dimensión patriótica, grande o pequeña, del centro de los territorios o de su periferia. El nacionalismo es asunto de ricos que no quieren compartir; que se salen con la suya cuando logran embaucar a la pobre gente haciéndoles creer que solos en su pretendida pureza vivirán mejor…hasta que descubren que “solos” simple-mente son más débiles ante los ricos que les embaucaron. Tal vez sirvieron en el pasado para deshacerse del “viejo régimen”, de los imperios opresores o de las tiranías coloniales y crear nuevos estados libres; pero durante el siglo XX, los nacionalismos fueron los causantes de las mayores tragedias de la humanidad y en este siglo XXI deberían estar en el museo… ¡de los horrores!
La heroicidad de los noveldenses (o “rabúos” que se les llama en Orihuela, mi pueblo) consistió en trabajar cotidianamente con inteligencia para ser más fecundos. No buscaban laureles ni medallas por hazañas bélicas como el general Silvestre, quien en pos de la gloria a la caza de El Raisuni (“el general Silvestre y la sombra de El Raisuni, Almuzara, Córdoba, 2013) provocó el desastre de Annual (“el fracaso más absoluto del ejército español”, en palabras de Indalecio Prieto). Trabajadores y profesionales en general como aquellos comerciantes son los que realmente hacen grandes a los países mientras que estos temerarios belicosos sólo agrandan las desgracias de las naciones; si acaso también sirven para engrosar fortunas particulares como las que se hicieron con toda clase de corruptelas durante la guerra del Rif o los delirios de grandeza del rey Alfonso XIII azuzando al general Silvestre para que fuese más expeditivo en sus acciones militares y que a punto estuvieron de costarle a España un serio conflicto con Francia porque pretendió adentrarse en la zona marroquí bajo control francés (en Pasado y Memoria, 12, 2014; pp. 329-336 investigación del catedrático de Historia Económica de la U. de Alicante, Antonio Escudero en los “archives diplomatiques” Quai d´Orsay; Paris, “affaires du Rif” carpetas 88-95). Con razón exclamó el poeta oriolano, Miguel Hernández: “¡patriotas…que cada vez que invocan a la Patria se echan mano a la cartera!”.
Unos años antes que Paul Preston en “el holocausto español” (Debate, Barcelona, 2017), Luis Cazorla advertía en “la semilla de Annual” (Almuzara, Córdoba, 2015) algunos antecedentes de la guerra civil en la desastrosa campaña rifeña. La frustración por las derrotas ante los ajenos engendró el resentimiento y la violencia contra los propios. Y de nuevo nos encontraremos el contraste entre los resentidos y los Ninet de la tercera generación que hacen el viaje de vuelta a la península para estudiar y emprender otros caminos distintos al negocio familiar, coincidiendo con los primeros pasos de la España republicana que también cristalizó las esperanzas de una mayoría de españoles que no querían seguir abocados a la fatal disyuntiva histórica entre la sumisión o la revuelta. Por primera vez en la historia de España salieron del atolladero democráticamente. A una monarquía que había infligido tanto dolor, miseria, oprobio y represión no le pagaron con la misma moneda porque la derrotaron con los votos; y no lo celebraron ni con altercados ni revanchismo, sino pacíficamente, con júbilo en plazas y calles animados por los munícipes electos republicanos desde los balcones de los ayuntamientos a emprender un nuevo camino de justicia, libertad y progreso, con el propósito de organizar la convivencia en una democracia donde se pudieran solventar las diferencias cabal-mente desde el respeto mutuo. Intentaron cuajar el empeño haciendo de este un país de “trabajadores de todas las clases” como proclamaba el frontispicio de su Constitución y en coherencia quisieron reconocer los derechos inherentes al trabajo y a la ciudadanía; no querían “darle una República al pueblo, sino hacer un pueblo para la República” (Manuel Azaña, Memorias Políticas y de Guerra, edt. Crítica, Barcelona, 1978) y para ello debían instruir a mucha gente; pero en un país en el que durante siglos se había impuesto la creencia de que si nacías pobre debías resignarte a permanecer ignorante el resto de tu vida, como si de una fatalidad divina se tratase, la tarea exigía fomentar la escuela pública en un esfuerzo sin precedentes.
Eran muchas las reformas necesarias para hacer de España un gran país en la estela de sus vecinos europeos y pocos los recursos, pues habían sido esquilmados por la mordida secular de sus clases dirigentes, la militar entre ellas, que se sacudían la melancolía de las derrotas con corruptelas por todas las plazas donde ponían sus botas, desde la antigua Guinea española (“la bahía de Venus”, Almuzara, Córdoba, 2020) hasta las ya mencionadas del Rif y en todas y cada una de las capitanías. Los derechos no atentaban contra la propiedad privada pero los patronos y terratenientes, refractarios a la innovación (se tomaron al pie de la letra la desdichada sentencia pronunciada por Unamuno en 1909, “¡que inventen ellos!”), sólo sabían obtener grandes beneficios con el ordeno y mando sobre la mano de obra abundante, barata y dócilmente dispuesta a aceptar los salarios que tuvieran a bien pagarle. La República necesitaba tiempo para modernizar España y no le dieron ni un respiro, pues como nuestro autor nos desvela en “la rebelión del general Sanjurjo” (Almuzara, Córdoba, 2018) a través del joven estudiante Ninet, quien pudo conocer el complot gracias a una confidencia de la amante de un oficial de la Guardia Civil, la conspiración contra la II República empezó a tramarse casi al día siguiente de su proclamación.
Nuestra amistad se estaba trabando más a base de compartir inquietudes y pareceres sobre la situación política en general que por los trabajos de la Comisión de Economía y Hacienda. Si acaso, nos intrigaba la relativa calma en el negociado de la política económica respecto de todos las demás donde la bronca era el pan nuestro de cada día. Pero era fácil desvelar el “misterio” de esa paz relativa: la política económica del gobierno Zapatero no estaba marcando diferencias sustantivas con las de los populares; indiferenciación iniciada por Felipe González desde su primer mandato. Fue entonces cuando en lugar del “Cambio” prometido en su slogan electoral, cambió a los postulados de la economía más clásica arrumbando el programa con el que obtuvo en octubre de 1982 una victoria irrepetible.
La democracia se estrenó en 1977 con una crisis económica tan aguda que llevó al entonces vicepresidente y ministro de economía, Enrique Fuentes Quintana a emplazar a todos los partidos del parlamento recién elegido a negociar unos acuerdos que atajasen los principales desequilibrios alegando con gran acierto: “el peligro fundamental para una democracia débil es una economía en crisis”. De esa reflexión, ineludible para cualquiera que tuviese la más mínima responsabilidad política, surgieron los Pactos de la Moncloa. Pero se aplicaron los ajustes que mandaba la ortodoxia económica, sobre todo en costes salariales y se quedaron en agua de borrajas las medidas estructurales como el Plan Energético Nacional, el Plan de vivienda o el de Educación, por citar sólo tres de las actuaciones más necesarias. Se recompusieron los excedentes empresariales gracias a la reducción de salarios pero no se mejoró la competitividad de la economía española porque ya entonces en Europa, donde se realizaban las dos terceras partes de nuestros intercambios comerciales no se competía vía precios y salarios sino por el valor añadido de los bienes y servicios y mejorando la productividad por hora trabajada y no por cabeza empleada, es decir, con la conjugación de ambos factores de producción, el capital con más innovación y el trabajo con más cualificación (“paradoja de Kaldor”, Nicholas Kaldor insigne economista de origen húngaro y carrera docente en Cambridge que a principios de los años 70 ya demostró que, paradójicamente, los países industrializados perdían competitividad cuanto más se empeñaban en ganarla vía precios y salarios). Así el equilibrio de nuestro saldo exterior apenas duró un par de años puesto que la tasa de intercambio entre las exportaciones españolas (sector primario y manufacturas básicas) y las importaciones que demandaba al primer síntoma de recuperación del ciclo económico (bienes de equipo, tecnología y energéticos) volvía a sernos muy desfavorable.
Los Pactos de la Moncloa inauguraron el consenso político y social que allanó el camino hasta el referéndum constitucional de diciembre de 1978; es decir, cumplieron con el principal objetivo para todo demócrata: fortalecer aquella democracia débil que un año y medio antes estaba atenazada por una economía en crisis. Tristemente se abandonó demasiado pronto el consenso que había sido la mejor aportación de los Pactos y se reprodujo la política de ajuste desde el primer decreto del gobierno de Felipe González (“decreto Boyer”, febrero 1983). Y condujo a que España entrase en la Comunidad Europea en el segmento inferior del Mercado Único, con actividades intensivas en mano de obra y una productividad de dieciséis puntos porcentuales inferior a la alemana. Otra terrible contradicción a la que se ha encadenado la economía española es la de pretender la recomposición de la tasa de ganancia de las empresas, confundiéndola con ganar competitividad, mediante reformas laborales que siempre abundan en lo mismo: en la devaluación salarial y la precarización de los empleos, so pretexto de flexibilizar el mercado de trabajo. Lo cierto es que después de ¡52 reformas laborales! la economía española es la que más empleos destruye en cuanto asoman las crisis y la que más tarda en recuperarlo (casi nunca en la misma cantidad y jamás en calidad) cuando se retoma el crecimiento. Así en lugar de converger en productividad con los países centrales europeos nos alejamos cada vez más; ahora la distancia con Alemania en ese indicador es de ¡veinte puntos porcentuales!. Una de tantas falacias de la doctrina neoliberal que, con la fe de los conversos, empezó por tragarse Felipe González y ha dejado en herencia a sus sucesores políticos es la que vulgarizó la teoría del crecimiento y la distribución con un chascarrillo: “para repartir la tarta primero tiene que crecer”. La historia de la economía no ha hecho más que desmentir esa fábula porque los modelos de crecimiento y de distribución de la riqueza que se va generando no son escindibles. Si el crecimiento se nutre con bajos salarios y desfiscalización de las rentas de capital, no germina en empleos bien retribuidos y equidad fiscal por que se opere una suerte de metamorfosis inducida por el mercado. Al contrario, llegados al crecimiento se reiterará que la mejora de las rentas salariales atenta contra la competitividad lograda por las empresas y que los impuestos frenarán las inversiones y en consecuencia la creación de empleo. A lo sumo se incrementará puntualmente el gasto social porque con el crecimiento habrá crecido la recaudación, pero sin afectar al entramado fiscal; los ingredientes de la tarta determinan su reparto. Por ejemplo durante la recuperación que siguió a nuestro ingreso en la C.E., entre finales de los ochenta y los fastos del 92, habiendo subido mucho la tasa de asalarización en España, la distribución de la Renta Nacional entre excedentes empresariales y todas las rentas y remuneraciones del trabajo lejos de equilibrarse se descompensó tres puntos porcentuales en favor de los primeros. Justamente el proceso inverso al que habían seguido los países más industrializados de Europa. El Pacto Social o la cristalización del Pacto keynesiano (como prefiera llamársele) se fue construyendo sobre dos pilares: uno fue el que forjaron con más democracia industrial los representantes empresariales y sindicales negociando la evolución moderada (garantizando siempre el poder de compra de los salarios) a medio plazo de los costes laborales a cambio de la reinversión de una parte considerable de los excedentes en la renovación de los procesos productivos que mejoraban la productividad y los empleos. El otro pilar fueron las políticas públicas sostenidas con una fiscalidad progresiva con equidad creciente que obraron la transformación paulatina de los derechos socio-laborales en derechos de ciudadanía universales como la sanidad, la educación, las prestaciones sociales sustitutivas de las rentas del trabajo cuando este se pierde, etc.
El presidente Zapatero no repitió el chascarrillo “felipista” pero voceó otra sentencia vacua: “bajar impuestos también es de izquierdas”. Y siguió el patrón de las reformas fiscales de la derecha: reducir en mayor proporción la fiscalidad de las rentas más altas y de capital; blindar los artilugios usados por las grandes fortunas para la elusión fiscal, como las SICAV; enmarañar aún más el laberinto de subvenciones y exenciones fiscales en el impuesto de sociedades o exonerar al 100% impuestos como el del patrimonio, que tenía más valor para combatir el ocultamiento de rentas que por su monto recaudatorio (aunque tampoco estaba este país para despreciar los 3.500 millones de euros que recaudaba) y para compensar estas “imaginativas” reformas fiscales basadas en la mil veces desmentida curva de Laffer (porque la bajada de impuestos a los más ricos no se transformaba en más recaudación ya que el dinero en sus bolsillos no iba siempre a más inversión productiva) la guinda siempre se ponía aumentando la imposición indirecta, la más regresiva de todas porque la pagan igual todos los consumidores cualesquiera que sean sus ingresos. Aún más falaces fueron medidas como el “cheque bebé” igual para todas las madres y la desgravación fiscal de 300€ para todos los contribuyentes, independientemente de sus rentas en ambos casos. Las dos medidas aludidas fueron ejemplos de populismo injusto porque trataron igual a quienes eran desiguales, carísimo puesto que costaron por encima de los doce mil millones de euros e ineficaces porque ni la una sirvió para elevar la tasa de natalidad ni la otra potenció apreciablemente la demanda de consumo y menos aún la de inversión.
A los electores no debieron seducirles mucho estas “políticas de bengala” (deslumbran por un instante cuando se lanzan al cielo…para dejarte a oscuras en cuanto se extingue su resplandor) y los resultados de las elecciones de marzo de 2008 lo corroboraron. Después de una legislatura tan prolífica en leyes, densa en hitos para la historia de los derechos civiles, promotora de algunas nuevas prestaciones sociales como la de la “dependencia” e innumerables golpes de efecto y gozando todavía de los efluvios del boom inmobiliario que cebó la expansión económica…de pies de barro, el PSOE subió solamente tres décimas(0.3%) y cinco diputados, mientras el PP, que no había hecho otra cosa que desestabilizar dentro y fuera del parlamento, consiguió elevar su porcentaje de votos en un 3,1% y 6 diputados más. No recuerdo la más mínima reflexión autocrítica en las filas socialistas.
En la IX legislatura le asignaron a Luis Cazorla la asistencia a la Comisión de Cultura; sin embargo, cada vez que nos encontrábamos aprovechaba para pedirle su parecer sobre cualquier cosa que estuviese aconteciendo en el momento…y aquella fue la etapa más convulsa para el mundo en general y para España por la Gran Recesión que estalló en el cuarto trimestre del año y la más errática del gobierno Zapatero. Lo primero que se le criticó fue su resistencia a reconocer que estábamos en crisis; sin embargo, en honor a la verdad ese no fue ni su error en exclusiva ni el más grave. Quienes sí se equivocaron fatalmente fueron el Banco Central Europeo que en junio de 2008 elevó los tipos de interés para la eurozona diagnosticando un recalentamiento de la economía con el consiguiente peligro de inflación y el Fondo Monetario Internacional que pocas fechas después concluía en su informe de primavera que se había pasado una leve desaceleración y que a finales de año se volvería al crecimiento vigoroso … y llegó septiembre con el hundimiento del Lehman Brothers y la cascada de quiebras por las hipotecas basura que desencadenó la mayor crisis mundial desde la Gran Depresión de 1929.
Lo más perjudicial fueron los vaivenes del gobierno después de haberse demorado en la adopción de las primeras medidas de choque. Prácticamente se perdió casi todo el ejercicio 2009 con el diseño y (des) coordinación del Plan E dirigido a la promoción de obras e infraestructuras municipales con el objetivo de crear doscientos mil empleos. Después de agotarse los plazos señalados por el gobierno para la presentación de los planes correspondientes por los ayuntamientos, resolvieron asignar los recursos con manga ancha y ojos vendados.
Pese a todo, la deuda pública española todavía era de las más bajas de la U.E. pues se mantuvo por debajo del 60% hasta bien entrado 2010 y en consecuencia los ataques especulativos reflejados en la “prima de riesgo” tampoco eran alarmantes y se situaba en torno a los 110 puntos básicos en la primavera de 2010. Por aquellas fechas, exactamente el 26 de abril de 2010 y lunes para más señas, una delegación de la Comisión de Economía y Hacienda, compuesta por representantes de todos los grupos mantuvimos en Frankfurt una reunión con representantes del Comité Ejecutivo del BCE. A falta de comunicación con mi propio gobierno, consulté con los departamentos de Economía Aplicada de las universidades de Castilla-La Mancha y la Complutense de Madrid unas propuestas que les había leído previamente a sendos profesores de los citados departamentos universitarios. Aconsejaban que el BCE comprase deuda soberana de los estados miembro para atajar los ataques especulativos, en la misma forma que lo hacen el Banco de Japón, la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra; pero conscientes de que tantos los Tratados de la Unión como los Estatutos del BCE objetaban esta forma de intervenir, sugerían otras dos formas de hacerlo, realizando las compras en los mercados secundarios y/o a través de instituciones públicas como pudiera ser en el caso español el ICO. La respuesta de los ejecutivos del banco fue tajante atrincherándose en la literalidad de los Tratados y no consideraron siquiera explorar las modalidades más indirectas de la propuesta. El más vehemente tuvo que ser precisamente el representante español, el Sr. González Páramo (catedrático precisamente en la Facultad de Económicas de la Complutense), quien al tiempo que descartaba cualquier intervención del BCE en la crisis de la deuda recurrió a aconsejarnos que en España volviésemos a emplear el manido ungüento de ¡otra reforma laboral!
Un par de semanas después, durante la reunión del ECOFIN en la madrugada del 9 al 10 de mayo, en el intervalo horario en el que aún permanecían cerradas las bolsas de Nueva York y Japón, se impuso el plan de recortes que exigía Alemania representada por su ministro de finanzas, Wolfgang Schäuble, a distintos países por el imperioso motivo de que los bancos alemanes podían perder buena parte de su solvencia al haber especulado con la deuda griega mientras se desbocaba su déficit público (y se camuflaba con el conocimiento de Alemania y las habilidades contables aconsejadas por Goldman Sachs) y cebado las burbujas inmobiliarias así en España como en Irlanda. A España le mandaron recortar quince mil millones y la ministra de Economía Elena Salgado por toda respuesta rompió a llorar en mitad de la reunión (información recibida de primera mano por personas presentes en la reunión del ECOFIN y que me sería corroborada más tarde por el propio presidente Zapatero: “… sí, me llamó llorando sobre las tres de la madrugada para comunicarme que debíamos hacer ese recorte”).
No habían pasado nueve meses desde que en el debate sobre el estado de la nación de 2009, Zapatero afirmó solemne: “de la crisis no saldremos debilitando los derechos de los trabajadores sino reforzando el aparato productivo” cuando presentaron un primer borrador de reforma laboral a los sindicatos y patronales. Este texto dejaba entrever la mano de los académicos, destacadamente la de los profesores de derecho laboral y, aunque contenía algunos retoques en los derechos económicos de los trabajadores en caso de despido improcedente y en negociación colectiva, era susceptible de acuerdo con los interlocutores sociales; y así lo evalué en conversaciones con dirigentes sindicales tanto de UGT como de CC.OO. Inopinadamente, tres días después el gobierno sustituyó el borrador por otro texto completamente distinto del que también era fácil advertir su autoría… ¡el de un conocido despacho de asesoramiento a las patronales!
Me llamó Zapatero para reunirnos en el palacio de la Moncloa el 10 de junio de 2010 porque el portavoz del grupo parlamentario le había transmitido mi decisión de votar en contra de la reforma laboral. De entrada, me quiso dar algunas explicaciones sobre la falta de consideración en que me había tenido y el papel que podría haber jugado y el que podría jugar aún si las circunstancias lo permitían. Tal vez me pasase de suspicaz pero le interrumpí de inmediato para decirle que no había ido a su despacho a hablar de mí y le recordé tres conversaciones que habíamos mantenido años atrás. La primera tuvo lugar en su despacho de la sede del PSOE cuando me pidió incorporarme como segundo a la candidatura que iba a encabezar Trinidad Jiménez para Madrid en las elecciones municipales de 2003. Decliné el ofrecimiento tras expresarle mi desacuerdo con la (no) política municipal ni autonómica que había seguido el PSOE en Madrid desde la muerte de Tierno Galván, limitada a urdir candidaturas a cual más inapropiada (en realidad utilicé el calificativo de “estrafalarias”). Un año más tarde y sorpresivamente (después de mi desplante ante las elecciones municipales era lo último que esperaba), me volvió a contactar para ofrecerme un puesto en la lista de la circunscripción de Madrid para las generales de marzo de 2004. Le aclaré que para mí la política había sido antes palos que cargos y la única condición que le puse fue conocer y, a ser posible, participar en la elaboración del programa electoral para darle mi respuesta definitiva en caso de estar de acuerdo con él. Al primer desacuerdo serio que tuve con el borrador que había avanzado el coordinador del apartado económico, Miguel Sebastián, le pedí personalmente a Zapatero que decidiera claramente y sin ambigüedades si avalaba unas propuestas en materia de empleo, pensiones y derechos laborales, contra las que había hecho cuatro huelgas generales; en consecuencia no sólo no iba a incorporarme a una candidatura que defendiese ese programa sino que volvería a luchar contra quien gobernase con él. Al instante se comprometió a retirar las propuestas y, tras concluir la elaboración del programa acepté integrarme en la candidatura.
La tercera de las conversaciones que le recordé tuvo lugar al poco de comenzar la campaña electoral cuando Zapatero hizo unas declaraciones a El País avanzando una posible composición de su Consejo de Ministros en la que me adjudicaba el ministerio de Trabajo. Nada más leerlo en la prensa le llamé para rechazar esa hipótesis y traté de explicarle que no sólo no quería nada que sonase a poder ejecutivo sino que utilizar mi nombre para ese puesto le sería contraproducente; puesto que a buen seguro recibiría el comprensible rechazo de la patronal, los recelos naturales de la UGT y la menos comprensible pero la más furibunda oposición de los dirigentes de CC.OO. a quienes yo mismo había propuesto para sustituirme en el sindicato. Zapatero se reiteraba en su empeño de exhibir que disponía de equipo para hacerse cargo del gobierno porque la prensa de derechas le achacaba esa carencia. Le noté tan inseguro que recurrí a una argumentación lindando con la ironía para darle algo más de confianza en sí mismo. A modo de preámbulo, que para mí al menos tiene casi el carácter de regla válida en todos los campos, también o sobre todo en la política, le dije que adelantar innecesariamente una decisión termina convirtiéndola en una inconveniencia; y dado que en ese momento no tenía necesidad de adelantar la composición de un eventual gobierno socialista era preferible ironizar declarando que frente a los ministros de Aznar (le cité algunos nombres de aquél gabinete que eran o el hazmerreír por su torpeza o despreciados por sus corruptelas) él podía contar con una larga lista de buenas personas, de sobrada experiencia para gobernar y acreditada honestidad. Así, además de zafarse de las invectivas de la derecha mediática, daría una muestra de seguridad y sentido del humor.
Volviendo al encuentro “monclovita”, tras comprobar que no le seguía por el desvío persuasivo de los cargos pasó a reiterarme la misma sugerencia que ya me había hecho el portavoz parlamentario: que votase a favor en el Congreso y a la salida hiciese las declaraciones críticas que considerase oportunas. Y le di la misma respuesta: No, porque sería una farsa con la que quedaríamos mal el grupo socialista y yo. Para no perder más el tiempo le pedí que nos centráramos en el análisis del último texto que iba a ser votado aquella misma tarde en el parlamento. Para ese fin contaba con un informe confeccionado por un gabinete de estudios jus-laboralista, donde se demostraba claramente que hacía más fácil y barato despedir que reorganizar el trabajo en las empresas con medidas de flexibilidad interna; además de incluir otros muchos aspectos lesivos para los derechos de los trabajadores así como para la negociación colectiva donde ya avanzaba la preferencia por el convenio de empresa sobre el de sector (el ¡99,23%! de las empresas españolas tienen menos de 50 trabajadores). El presidente tuvo la humildad de reconocerme que: “en lo fundamental tienes razón, me la han colado”. Pero como yo no buscaba ninguna satisfacción personal ni que todo se quedase en una conversación privada, le contesté que aunque le honraba ese reconocimiento no bastaría con ello para evitar los daños que iba a infligir la reforma laboral. Allí mismo me ofreció crear una comisión con expertos laboralistas de mi confianza que durante el verano preparase un conjunto de enmiendas para ser incorporadas en el trámite de la convalidación como ley de la reforma laboral. Este compromiso fue el único motivo por el que decidí abstenerme en lugar de votar en contra como era mi intención. Pero no cumplió lo acordado, ni se creó la comisión prometida ni se introdujeron enmiendas sustanciales. No he vuelto a hablar con Zapatero.
La reforma laboral de 2010 franqueó el camino a la que hizo dos años después el gobierno de Rajoy. Pero como adentrarme en su análisis desbordaría el objeto de estas líneas evocadoras de mi amistad con Luis Cazorla, me limitaré a resumir mi opinión sobre las reformas laborales y subrayar la malicia de la última con el latinajo que se inscribía encima de los relojes de las iglesias para recordarnos el inexorable paso del tiempo: “vulnerant omnes, ultima necat” (todas hieren, la última mata).
Aún tendría Luis la ocasión de verme reincidir en la indisciplina parlamentaria en el tramo final de la XIX legislatura.
No era raro que se convocaran plenos del Congreso fuera de los períodos convencionales de sesiones para comparecencias del presidente del gobierno a petición propia. El pleno se celebró el 23 de agosto de 2011. Estaba desgranando una de sus anodinas intervenciones a las que se les perdía el hilo a los pocos minutos de haberla comenzado cuando, como si de un estrambote final se tratase, soltó que iba a proponer a las Cortes la modificación del artículo 135 de la Constitución y que lo hacía con el acuerdo previo del líder de la oposición. No hubo murmullos, pero fue boreal el estruendo que levantaron los párpados de sus señorías al abrirse después de haberlos mantenido entornados un buen rato. En el inmediato descanso tras la intervención de Zapatero se abarrotó la cafetería del gallinero del hemiciclo, solaz de tantos hastíos y cobijo para transacciones de última hora. Los corrillos eran más susurrantes de lo habitual. Por principio de prudencia (y por profilaxis) nunca me acercaba a ninguno de ellos si veía cerrado al conjunto y circunspectos a sus elementos, pero en aquella ocasión irrumpí en uno compuesto por un vicepresidente, dos ministros, un exsecretario de estado y un estrecho colaborador (escribidor de apuntes) del presidente. Sin mediar palabra les espeté mi desacuerdo con las formas de proceder del presidente y con el fondo de su propuesta; pero aún me cabreó más que uno de ellos contestara: “… son cosas de José Luis, sabemos que no se podrá hacer por problemas de procedimiento”. Les dije crudamente lo que me había provocado esa respuesta: “preferís escudaros en el cinismo antes que enfrentaros a la irresponsabilidad del presidente; y dejarlo hacer confiando en que le enmendarán la plana los abogados del estado no os librará de convertiros en cómplices de este disparate cuando haya que votarlo”. Fue entonces cuando el vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba contó que le había manifestado su desacuerdo con la propuesta una semana antes pero que a pesar de ello le había informado cinco minutos antes del pleno de que la noche anterior había llegado al acuerdo con Rajoy de promover la reforma constitucional. Hice un aparte con él y con más vehemencia le insistí en que siendo como era ya candidato a la presidencia del gobierno para las próximas elecciones generales, tenía la fuerza moral y la razón política para frenar aquella disparatada propuesta hecha a sabiendas de su desacuerdo y a sus espaldas, amén de ser otra muestra más del cesarismo de Zapatero. Rubalcaba zanjó la conversación aludiendo a que “en su ADN llevaba que no se podía contradecir al secretario general del partido y presidente del gobierno”… una genética mutante puesto que unos años después sí pudo cuestionar públicamente y con toda la mordacidad de la que era capaz a su sucesor en la secretaria general del PSOE. Aún volví a insistirle unos días más tarde porque unos amigos que habían tenido cierta relevancia en la izquierda y veteranos militantes del PSOE me pidieron le trasladara su disposición a volcarse en su apoyo y a participar activamente en la campaña electoral si (y cito literalmente la última frase de sus razonamientos): “se ganaba el liderazgo del PSOE oponiéndose a la reforma de la Constitución propuesta por Zapatero”.
No desvelo nada que no contase al cabo de unos meses (tras la debacle electoral del 20/11/201) el propio Rubalcaba acerca de su conversación con Zapatero en la que le expuso su desacuerdo con la reforma del art.135 de la C.E. antes de que la llevara directamente al parlamento. Pero sí puedo desmentir lo que dice José Bono en sus memorias, según me cuenta alguien que las ha leído. Sostiene Bono que Rubalcaba le trasladó su preocupación porque yo (A. Gutiérrez) pudiera estar convenciendo a buena parte del grupo parlamentario para que se rebelasen. Como Alfredo Pérez Rubalcaba, lamentablemente, no puede confirmarlo ni desmentirlo, seré yo quien lo desmienta con absoluta rotundidad. No intenté convencer a nadie en conversaciones privadas ni en cenáculos. No he practicado la intriga en mi vida política porque siempre tiene una parte de impostura: se aglutinan posiciones sin convicciones; y otra de corrupción política: se suman apoyos a cambio de intereses. La combinación de ambas, la impostura con la corrupción, primero te infectan y después te destrozan. Por otra parte, he de confesar que tampoco hice demasiadas amistades ya que no participé de las “relaciones sociales” en el PSOE, al que no llegué a afiliarme, ni en el grupo parlamentario más allá de las condicionadas por las funciones parlamentarias.
No hubo debate colectivo hasta la noche de la víspera del pleno del 27 de septiembre convocado para sancionar la reforma. La dirección del grupo socialista nos reunió a todos los diputados, senadores y eurodiputados en una sala del palacio del Congreso. Pedí la palabra nada más comenzar la reunión, pero me la dieron al filo de las doce la noche. Expuse mis argumentos contra la reforma basados en el procedimiento que a mi entender rompía el consenso constitucional por primera vez desde el proceso constituyente dentro del arco parlamentario y entre la ciudadanía representada por él; en el contenido de la reforma que igualmente vulneraba un principio que inspiró la redacción de la Constitución del 78 e inescindible del consenso alcanzado en su momento: entonces se evitó en todo posible la supremacía ideológica de unos sobre otros. Sin embargo el tratamiento del déficit público en el nuevo artículo 135 es dogmático e ideologizado. Insistí en que además no era necesaria la reforma para “dar confianza a los mercados”. De entrada, porque España ya estaba más que vinculada al Pacto de Estabilidad europeo (art.121) o al Tratado de Funcionamiento de la UE (art.126) a los que se supedita el derecho español por el “principio de supremacía del derecho comunitario” (art. 4.3 T.U.E) y reafirmado por la ley 18/2001sobre Estabilidad Presupuestaria. Si la validez de las estrategias y decisiones políticas ha de medirse por sus resultados, ya que la ideología sin datos que la confirmen es puro fundamentalismo, la realidad no tardaría en demostrar que el gasto político había sido en realidad un despilfarro inútil. El 4 de agosto de 2011 la prima de riesgo estaba en los 398 puntos básicos; siguió subiendo hasta los 469 p.b. el 20 de noviembre. Ganó el PP con mayoría absoluta precisamente ese 20N y los mercados debieron seguir haciendo oídos sordos al cambio del 135 de la C.E., a la supuesta confianza que pudiera insuflarles un gobierno de derechas, ni tampoco a su ley de estabilidad presupuestaria, aprobada en abril de 2012, que impuso la más estricta interpretación posible del nuevo redactado constitucional, porque la prima siguió su escalada llegando el 24 de julio al máximo registrado de ¡639! p.b. El punto de inflexión vino con la declaración del nuevo presidente del BCE, Mario Draghi, anunciando que “haré lo que tenga que hacer” para sostener el euro. Y lo hizo precisamente comprando deuda soberana en mercados secundarios; ¡lo que en 2010 había negado tan tajante la anterior presidencia del banco!.
Con los mercados no se juega con la mímica sino con reglas. Por ejemplo, la deuda pública del Japón por aquellas fechas superaba el 220% de su PPIB porque así lo había decidido el parlamento al cierre de su ejercicio fiscal que en aquel país se cuadra en marzo. Pero nadie oye hablar de ataques especulativos contra su deuda soberana, por la sencilla razón de que sus reguladores (en cumplimiento de las leyes y el estatuto del banco nacional) la acaparan.
Más allá de las teorías económicas que cada cual quiera defender, el problema de fondo al que nos enfrentábamos era el del desequilibrio entre mercado y democracia. Dar prelación al pago de la deuda y sus intereses fue admitir que los acreedores están por encima de las necesidades de los ciudadanos. Trastocar la Constitución española por la supuesta exigencia del BCE(a fin de cuentas un ente técnico no instituido democráticamente) a través de una misteriosa y clandestina carta de su presidente, Trichet, al presidente español, añadía una opacidad inaceptable en términos democráticos al desequilibrio apuntado. Sin embargo, poco tiempo después pudimos ver (aunque nuestros gobernantes y jaleadores de la reforma miraron para otro lado) que el BCE compraba deuda italiana sin que Italia hubiese hecho ninguna reforma constitucional.
Finalicé mi intervención advirtiéndoles de que la decisión que iban a adoptar podía acarrearles un desastre electoral y me despedí deseándoles no obstante el mejor de los resultados, pero anuncié allí mismo que renunciaba a repetir en sus candidaturas. Al día siguiente empecé a tramitar mi incorporación al trabajo en el que estaba en excedencia desde las elecciones de 2004.
Salvo dos senadores que anunciaron su posible abstención (luego sólo la cumpliría uno de ellos). Unos días después se me acercó un senador socialista para reprocharme con desenfado y un punto de cinismo que su hija le había echado en cara que no hubiese votado en contra de la reforma del art.135 como lo había hecho yo. Sin dejarme reaccionar, me aclaró de inmediato: “yo estaba de acuerdo contigo; pero te ruego que no salga de aquí”. Idéntico lavado de conciencia que escuché de bastantes diputados y diputadas a lo largo de los siete años que fui parlamentario. Su sigilo conmigo y el consiguiente miedo al aparato que denotaban es la sintomatología de las carencias de la democracia interna en los partidos y, a mi juicio, también es causa y consecuencia del anquilosamiento de las democracias. La falta de democracia en el seno de los partidos políticos no es sólo ni principalmente una cuestión de normas de funcionamiento. Por regla general, los estatutos y reglamentos de partidos y sindicatos suelen cumplir, al menos formalmente, con los requisitos que les demanda la propia Constitución (art.6 y 7). Sin embargo, sigue sin apreciarse un avance notable en la concreción más elemental de la democracia: la libertad para expresar lo que se piensa y para defender lo que, en consecuencia, cada cual quiera proponer. Pensar no está sujeto a ningún reglamento sino a la existencia; al menos desde que Descartes se despachó con el “je pens, donc je suis” (“cogito, ergo sum”; “pienso luego existo”… para quien guste del original francés en su Discurso del método, del latinajo posteriormente traducido por los eruditos o del castellano nuestro de cada día) e inauguró el racionalismo occidental allá por 1637.
Las organizaciones democráticas se verifican en las urnas (las que se “auto-legitiman” al margen de los requisitos de representatividad legalmente establecidos, son sectas o grupos de presión) y quienes les otorgan su voto tienen derecho a conocerlas por dentro y por fuera; no cabe ser transparentes y opacos a la vez. Pero una contradicción inocultable a los ojos y oídos de la ciudadanía es que se defienda el derecho a la libertad de expresión para criticar hasta las más altas instancias del Estado y al tiempo se reconvenga a los militantes que osan ejercerlo con sus direcciones. Aunque también es cierto que los diputados de base, los cuadros intermedios y los afiliados en general no son víctimas inermes del cesarismo de sus dirigentes sino sus cooperadores necesarios cuando optan por resignar sus propias opiniones para acatar las del jefe.
Lo relata muy bien Luis Cazorla en “el proyecto de ley” (“el proyecto de ley y once relatos más”, edit. SOPEC, Madrid, 1999). Víctor, diputado novato de provincias, angustiado mientras espera intervenir en una comisión parlamentaria para presentar su proyecto de ley se devana entre la veteranía de su colega Esteban Corrantes, que instalado ya en el cinismo le reconoce: “nosotros hacemos lo que nos dice el grupo…total vamos a cobrar igual…somos la infantería, el relumbre es para otros” y su concepción de la política por la que dejó su confortable trabajo de archivero provincial. La que puede llevarle “a la lista de los díscolos y a chupar escaño…a no volver a ganar el escaño en la legislatura siguiente…si digo dos palabras de las que no se esperan aunque las tengan bien merecidas”. Y vuelve a su pesadilla kafkiana para comprender finalmente que el archivero (ciudadano) escudriña al político que es él mismo y son dos personas distintas a la vez. No necesita Luis precisar de qué partido es Víctor; la deformación de la política les ha mostrado en muchas ocasiones como intercambiables: “un ministro es un ministro, da igual el color” (se dice para sus adentros el diputado mientras observa al coro de aduladores que se arremolina en rededor del ministro). Si un cargo público no es capaz de disentir de la dirección de su partido, tampoco cabe extrañarse de que la ciudadanía a la que representa desconfíe de su capacidad para defender sus intereses. No deja de ser otra paradoja que la democracia interna de los partidos haya evolucionado inversamente proporcional al grado de institucionalización que han ido alcanzando. Pareciera que cuando no había cargos que ganar sino riegos que asumir con el compromiso político fuesen más libres los debates dentro de las organizaciones. La “disciplina de partido” que se reclama debe ser indisociablemente replicada por la demanda de participación para corresponsabilizarse de las decisiones adoptadas democráticamente.
Para no caer en inútiles (y nocivas) nostalgias, tal vez sea más constructivo pensar en ir tejiendo nuevos equilibrios entre la democracia representativa y la participativa. La primera sin la segunda tiende a la partitocracia y la segunda sin la primera es sencillamente populismo del que se terminan valiendo los demagogos y caudillos. Tenemos la experiencia reciente del 15-M en España y de otros movimientos similares en casi todos los continentes, en países democráticos y en dictaduras con apariencias democráticas como sucedió en los países donde se vivió la “primavera árabe”. Algunos “próceres” políticos y mediáticos tildaron al 15-M de movimiento antisistema y sin ideas claras ni cabeza. Pero en mi opinión fueron la expresión de nuestro fracaso. Fuimos nosotros, los de nuestra generación, quienes no supimos encauzar las inquietudes y los anhelos de los chicos y chicas de la generación posterior que ahora se sentían frustrados, con razón. Les habíamos pedido el mayor esfuerzo formativo de la historia de España; ellos cumplieron la parte del trato, pero nosotros no. Porque a cambio se les ha ofrecido trabajos precarios, mal remunerados y peor considerados; con los que es inimaginable culminar un proyecto de vida personal en una sociedad donde bienes necesarios para tales fines como la vivienda son inalcanzables objetos de deseo sometidos a la especulación más desbocada.
Además, estamos haciendo un negocio ruinoso porque despilfarramos la fuente de riqueza más prodigiosa para cualquier nación moderna que se precie: el talento humano, que se renueva y es más productivo cuanto más se emplea en la economía del conocimiento; a diferencia de las materias primas tan disputadas por las metrópolis al comienzo de la era industrial, ya que son finitas y cada vez menos determinantes del valor final de los bienes y servicios. Encima deben soportar ocurrencias tan ofensivas como la de decir que nuestros jóvenes están “sobre-cualificados” para justificar la mayor tasa de paro juvenil y de precariedad laboral de la U.E.; o a la de “movilidad exterior” para edulcorar la nueva oleada de jóvenes que tienen que emigrar (patochada pronunciada en sede parlamentaria por aquella ministra de Trabajo del gobierno Rajoy que se encomendaba a la virgen del Rocío para crear empleo). No hay “sobre-cualificación” sino infra-desarrollo tecnológico-industrial de una estructura productiva marcada por la precariedad de proyectos empresariales, incapaces de recomponer sus tasas de beneficio de otra forma que no sea la precarización del trabajo asalariado. Y no hay “movilidad exterior” sino exportación de capital humano altamente cualificado, muy distinto del que tuvo que emigrar entre las décadas de los años cincuenta y setenta del siglo XX que nutrió de mano de obra abundante y barata a las industrias del Mercado Común Europeo durante el período conocido como del “desarrollismo”. Ahora la pérdida es cuantitativamente menor pero cualitativamente incomparable; y desgraciadamente irrecuperable para nuestro país en gran medida porque del talento incorporado a sus economías no se desprenderán los países que lo han integrado con la misma facilidad con la que España lo ha desperdiciado.
El colmo de los desprecios para toda esa generación tiene nombre y apellidos: Pablo Casado. Obtener la licenciatura en Derecho en un verano; exhibir un máster por la Georgetown University realmente expedido por una escuela de negocios del Opus Dei en Aravaca (Madrid) en apenas unas semanas y otro por Universidad Rey Juan Carlos I sin tan siquiera haber pisado un aula, es más que una afrenta para tantas personas y sus familias que tan tenido que realizar encomiables esfuerzos e invertir recursos para lograr similares titulaciones. Escandaliza que semejante impostura no haya comportado ya el fin de su otra carrera: la política; y estremece, sólo con pensarlo, que pueda llegar a presidir el gobierno. En cualquiera de los países de la Unión Europea, por fraudes académicos incomparablemente menores han tenido que dimitir hasta jefes de Estado.
Nosotros no pusimos la cabeza pero los jóvenes tampoco sacaron las tripas; a diferencia de lo sucedido en otros países como Francia o Inglaterra donde las inquietudes frustradas se desparramaron entre movimientos antisistema violentos de muy distinto pelaje ideológico (incluido el fundamentalismo religioso) o cayendo directamente en la marginalidad. Aquí nos aportaron ideas y formas nuevas de vertebrarse políticamente orientadas a mejorar la democracia, no a destruirla. Discutibles, como toda innovación que irrumpe en las inercias socio-culturales o políticas. Pero como demócratas deberíamos estarles más agradecidos que a determinados guardianes del orden preexistente, porque estos fueron los que provocaron la entropía y aquéllos quienes atemperaron el desorden. A mi entender, se equivocó garrafalmente el gran Goethe cuando exclamó: “¡prefiero la injusticia al desorden!”; porque la injusticia ha sido la generadora de los más graves desórdenes pasados y lo será de los que se produzcan en el futuro.
Del 15-M brotaron impulsos a retos ineludibles que manteníamos a ralentí, como la igualdad entre hombres y mujeres o el desarrollo sostenible y también cristalizaron propuestas políticas; algunas como Podemos que, por sus propios errores sobre todo, ha frustrado en un tiempo récord aquél 15-M y perdido un extraordinario apoyo inicial; en gran parte por quererlo capitalizar a imagen y semejanza de la IU de Anguita.
Comparando las diferentes etapas por las que hemos pasado desde la reins-tauración de la democracia, es preferible –a mi juicio– el “nuevo desorden” desde el que se involucran los jóvenes en la transformación del país por diferentes cauces, social, cultural o político, que el “desencanto” que les alejó de compromiso socio-político alguno en un período crucial de la incipiente democracia española. Del entusiasmo participativo durante la Transición y hasta la victoria del PSOE en octubre de 1982 se pasó en poco más de tres años, tras el referéndum sobre la permanencia en la OTAN(marzo, 1986), a una desafección política tan galopante que, sin solución de continuidad, cayó en el “pasotismo”. La juventud de la época pasaba de la política a la “movida” (madrileña, viguesa, valenciana etc.), estéticamente vanguardista y rupturista con la mojigatería carpetovetónica; pero devastadora para buena parte de aquella generación que viendo ensombrecidas sus perspectivas las alucinaba a diario entre hierbas y ácidos. Su principal inductor fue el pragmatismo vulgar instituido por Felipe González al prometer un día una cosa porque conviene y hacer la contraria al día siguiente por cambio de las conveniencias, no de las necesidades del país.
El pragmatismo vulgar fue caracterizado por Antonio Machado de forma muy severa: “… es la religión natural de casi todos los canallas”; como lo hizo en el trágico contexto de la guerra civil española, no puede ni debe trasladarse miméticamente a nuestra etapa democrática. No obstante, la jerigonza propia de ese credo la usan gobernantes de distinto color y en cualquier circunstancia para justificar sus decisiones más impopulares diciendo por ejemplo que los estadistas se verifican cuando son capaces de aplicar “medidas duras” aunque sean impopulares; o como dijo Zapatero cuando estaba gestando su metamorfosis de defensor de los derechos a trastocarlos con austericidios y reformas laborales: “… haré las reformas que tenga que hacer cuesten lo que cuesten y me cueste lo que me cueste”. Pero lo duro en democracia es gobernar con justicia y las pretendidas “medidas duras” son en realidad medidas injustas. Es más duro y más justo, modificar el sistema tributario para hacerlo más equitativo, luchar contra el fraude fiscal y cerrar los vericuetos de la elusión para obtener los recursos necesarios a fin de equilibrar la cuentas públicas que cuadrarlas dándoles un tajo a las pensiones, a las prestaciones por desempleo, al salario mínimo o al de los empleados públicos. Erigirse en intérprete unívoco de lo que conviene al pueblo pero sin su concurso, ya no es despotismo ilustrado como en el siglo XVIII, ni un atributo de príncipes valientes; es, sencillamente despotismo insolente y subordinado a quienes realmente dictan las reformas “lampedusianas”… para que todo siga igual.
No esperé a las elecciones del 20 de noviembre de 2011 y me reincorporé a mi puesto de trabajo a las pocas semanas de haber votado contra la reforma del artículo 135 de la Constitución. Había pedido la excedencia en 2004 por motivos políticos y volvía a la empresa siete años después también por razones políticas; aquéllos coincidentes en un principio con el proyecto que presentó el PSOE y estas discrepantes con varias decisiones de sus gobiernos que consideré graves errores.
De mi paso por el Congreso de los Diputados me quedaron varios conocidos y una sola amistad, la que mantengo con Luis Cazorla. La única amistad que merece tal nombre es la que trasciende de los cargos y “carguillos” que haya tenido uno a lo largo de la vida; y esa es la que me demostró Luis. Rompió otra norma no escrita pero implacable: la del teléfono insonoro; pues él fue quien me llamó para retomar el contacto. Recuerdo que a la primera conversación descubrí otro rasgo de las amistades que más adición me crean, las de aquellas personas con las que compartes pareceres sobre los hechos más relevantes sin haberlo hablado. Leo sus obras; acudo a la presentación de sus libros y le escucho cada vez que me llama (reconozco que mi retraimiento me juega la mala pasada de no corresponderle) o quedamos; y siempre compruebo que durante el tiempo transcurrido desde nuestra conversación anterior no he hecho otra cosa que seguirle en sus pensamientos e inquietudes…dentro de un orden. Porque ni estoy dotado para el deporte como él ni soy capaz de escribir lo que me manda con más insistencia cada vez que nos vemos. Sólo por esta vez me he decidido a escribirle estas hojas a modo de excepción en mi contumaz “norma” por la que me he negado a escribir nada parecido a unas “memorias”; es la mínima reciprocidad que le debo porque Luis Cazorla sí desbarató el tópico estereotipado sobre los letrados de las Cortes.
Abril, 2021