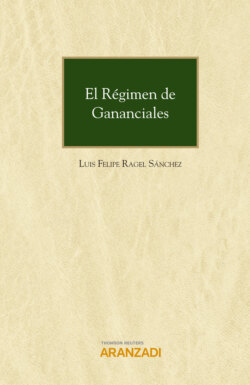Читать книгу El Régimen de Gananciales - Luis Felipe Ragel Sánchez - Страница 55
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. BIENES OBTENIDOS POR EL TRABAJO O LA INDUSTRIA
ОглавлениеSon bienes gananciales «los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges» (art. 1347.1.º CC).
La decisión plasmada en el precepto responde a la idea del usufructo que tiene la sociedad de gananciales sobre los bienes privativos y las actividades económicas de los cónyuges. Hay que advertir que no se trata de un verdadero derecho real de usufructo, sino de un funcionamiento de la sociedad de gananciales inspirado en la idea de usufructo, un remedo de usufructo, y por eso se ha dicho que «el posible recurso al concepto de usufructo sólo puede servir para determinar en qué medida los frutos o rendimientos de los bienes privativos se convierten en gananciales»65).
Como contrapartida de la apropiación de las rentas, frutos y productos generados por los bienes usufructuados a que tiene derecho todo usufructuario (art. 496 CC), la sociedad de gananciales ha de correr con los gastos ordinarios que dichos bienes generan, ya que el usufructuario está obligado a hacer las reparaciones ordinarias que necesiten las cosas dadas en usufructo (art. 500 CC).
Como el seudo usufructo sólo opera mientras está vigente el régimen de gananciales, eso explica que todos los conceptos que se incluyen en el art. 1347.1.º CC serán gananciales siempre que las actividades que los generan se hayan llevado a cabo durante el régimen de gananciales. El criterio determinante es el del momento de la realización de la actividad, que ha de efectuarse durante la vigencia del régimen de gananciales.
Aunque es un criterio más sencillo y fácil de probar tener en cuenta el momento en que se realizan los ingresos provenientes de esas actividades, creemos que debe prevalecer el momento de realización de la actividad, fecha en la que se produce el devengo o nacimiento del crédito. Cuando la actividad se realizó antes del inicio del régimen de gananciales y en ese momento inicial no se había percibido todavía el ingreso correspondiente, el cónyuge que realizó la actividad tendrá un crédito privativo que se transformará en dinero privativo cuando cobre lo adeudado. Del mismo modo, cuando la actividad se realice durante la vigencia del régimen de gananciales y en el momento de la disolución aún no se haya percibido el ingreso, la sociedad de gananciales ostentará un crédito que se transformará en dinero ganancial cuando se perciba lo adeudado.
Se comprenden en este precepto las remuneraciones dinerarias de los trabajadores por cuenta ajena (salarios, trienios, complementos y participaciones en traspasos a otros clubes), las retribuciones en especie, los ingresos que generen las actividades artísticas y profesionales66), comerciales e industriales67), los premios, y las pensiones contributivas, las retribuciones obtenidas por la explotación comercial de los derechos de la personalidad y la contraprestación por la cesión de los derechos de explotación de la propiedad intelectual.
Para la STS 26 marzo 2001 (RJ 2001, 6636), «deben ser considerados como bienes gananciales los rendimientos de todo tipo que por el trabajo u ocupación, como por prestaciones o bienes de la persona, se obtengan durante la vigencia de la sociedad de gananciales, y lógicamente se comprenden los incrementos económicos que se producen en los resultados patrimoniales como consecuencia del prestigio, valía y dedicación a la actividad profesional».
Cuando el esfuerzo llevado a cabo por uno de los cónyuges se traduce en una mejora efectuada sobre los bienes privativos, aunque lo fueran del cónyuge actuante, surge un crédito a favor de la sociedad de gananciales consistente en el derecho de reintegro del aumento del valor que los bienes tengan como consecuencia de la mejora (art. 1359.II CC).
La STS 25 septiembre 2012 (RJ 2013, 2269) estudió un supuesto en que el hijo había recibido antes de casarse la donación de una oficina de farmacia de sus padres. Al fallecer el hijo años después, sin descendencia, sus padres ejercitaron el derecho de reversión concedido por el art. 812 CC, pero la viuda del hijo exigió que se tuvieran en cuentas la plusvalía o el aumento de valor experimentado en la farmacia, que era un crédito ganancial. Para el TS, la aplicación del art. 1359.II CC «no contempla ninguna suerte de presunción iuris et de iure, o iuris tantum, en favor de la ganancialidad del plus valor experimentado, sino que éste debe probarse por la parte que lo alegue; del mismo modo, que así como la mejora no cambia la calificación privativa del bien, tampoco cambia la condición de los posibles beneficiarios de dicha mejora, ya sean éstos los propios cónyuges, o como ocurre en el presente caso, los ascendientes donantes del bien, como herederos del cónyuge donatario fallecido».
El esfuerzo desplegado por uno de los cónyuges sobre bienes gananciales puede alcanzar el resultado de la adquisición de bienes gananciales como los que resultan de la accesión a favor del que edifica, planta o siembra (art. 361 CC) o de la especificación (art. 383 CC). También serán gananciales los bienes que se adquieran en virtud de la ocupación, hallazgo y tesoro (art. 610 CC).
Un supuesto de accesión sobre inmuebles que originó la creación de bienes gananciales fue contemplado en la STS 12 junio 2008 (RJ 2008, 3218). Los cónyuges habían edificado una cuarta planta en un edificio ganancial, pero en el Registro de la Propiedad sólo constaba inscrita una finca de tres plantas, que fue la que resultó embargada por el acreedor en un juicio ejecutivo y enajenada forzosamente en la subasta judicial subsiguiente. La viuda del deudor demandó en juicio declarativo al adquirente en la subasta solicitando que se declarase que la cuarta planta del edificio seguía perteneciendo a la sociedad de gananciales y debería excluirse de parte adjudicada al mejor postor, petición que fue atendida por los tribunales de instancia y ratificada por el TS68).
También podría motivar la creación de bienes gananciales la accesión invertida que se produce cuando una persona construye de buena fe en terreno ajeno y la construcción es de valor superior a la del terreno utilizado69).
1.1. La indemnización por despido improcedente producido durante el régimen de gananciales
Es tristemente frecuente que uno de los cónyuges sea despedido de su trabajo durante la vigencia del régimen de gananciales y que sea indemnizado a consecuencia del despido improcedente, lo que plantea la duda de averiguar la naturaleza ganancial o privativa de esa indemnización pecuniaria. También hay que plantear la influencia que puede tener el hecho de que el empleo hubiera nacido antes del inicio del régimen de gananciales o de que la indemnización se percibiera después de la disolución del régimen.
En esta materia, como en otras que trataremos más adelante, puede distinguirse con nitidez entre dos derechos que, aunque guardan estrecha relación entre sí, son bien diferentes.
Por un lado, el empleo o cargo es un bien privativo por ser un derecho inherente a la persona (art. 1346.5.º CC), aunque se haya calificado como derecho de la personalidad, a nuestro juicio sin razón suficiente, porque ese tipo de derecho lo tienen todas las personas, lo que no sucede en el caso que estamos estudiando. El puesto de trabajo pertenece únicamente al cónyuge que lo ganó en su día, siendo indiferente que lo adquiriera antes o durante la vigencia del régimen de gananciales. El trabajador o funcionario realiza una prestación infungible y no puede cumplir su obligación laboral enviando a trabajar a su cónyuge en su sustitución con la excusa de que el sueldo es un bien ganancial.
Por otro lado, el rendimiento económico que produce el empleo o cargo desempeñado durante el régimen de gananciales es un bien ganancial, como también son gananciales los frutos, pensiones o intereses del derecho de usufructo o de pensión privativos (art. 1349 CC).
Lo que no está claro es si la indemnización por despido improcedente compensa la pérdida del derecho privativo sobre el empleo o la pérdida del derecho ganancial sobre el sueldo o remuneración que genera periódicamente ese empleo, pues en el primer caso tendría carácter privativo y en el segundo ganancial.
1.1.1. Evolución de la jurisprudencia
El TS se ha enfrentado en varias ocasiones con este problema70). Empezó acertando, a nuestro juicio, al considerar la STS 25 mayo 2005 (RJ 2005, 6361) que era privativa la indemnización por despido percibida por un cónyuge durante el régimen de gananciales. Sin embargo, el mérito de haber realizado esta calificación no fue del TS sino de la sentencia recurrida, la SAP Valladolid 9 julio 1998 (AC 1998, 6214), cuya decisión a este respecto no fue combatida en el recurso de casación.
Pero el TS cambió de criterio poco después. La STS 29 junio 2005 (RJ 2005, 4947) señaló, a nuestro juicio erróneamente, que uno de los elementos que permiten declarar que una determinada prestación relacionada con los ingresos salariales, directos o indirectos, deba tener la naturaleza de bien ganancial o privativo es la fecha de percepción de estos emolumentos, por lo que no se tuvo en cuenta la fecha del hecho que motivaba esa prestación (v.gr., fecha del despido).
La STS 26 junio 2007 (RJ 2007, 3448) casó la sentencia recurrida y declaró que la indemnización tenía carácter ganancial «puesto que se ha obtenido aún vigente la sociedad de gananciales, que se disolvió pocos meses después de haberse cobrado, y es una consecuencia económica del trabajo efectuado por su perceptor, que, además, debe calcularse según los parámetros referidos al salario percibido hasta aquel momento por el trabajador y no se pierde por la obtención de un trabajo posterior a la sentencia que la reconoce. En suma, que estas indemnizaciones deben seguir el mismo régimen que el salario en relación a su condición de gananciales».
Esta sentencia es muy oscura respecto de la discusión sobre el momento que debe ser tenido en cuenta, el del despido o el del percibo de la indemnización. El cónyuge había sido despedido dos meses y medio antes de que se dictara la sentencia de separación; por otra parte, no se indicaba la fecha concreta en que aquél había percibido la indemnización por despido, porque no parece correcta la manifestación del TS al señalar que la sociedad de gananciales «se disolvió pocos meses después de haberse cobrado», lo que resulta contradictorio con los hechos anteriormente expuestos. Lo más probable es que el cónyuge fuera despedido antes de la disolución del régimen de gananciales y que percibiera la indemnización después de la disolución.
También equivocadamente, la STS 18 marzo 2008 (RJ 2008, 2941) no contempló la fecha del despido, que es la que debió tener en cuenta, al centrarse únicamente en la fecha de percepción de la indemnización, que se produjo ocho meses después de haberse dictado la sentencia de separación por el juez de primera instancia, pero dos meses antes de que se produjera la firmeza en virtud de la sentencia dictada por la AP. Además, se habría probado que el matrimonio estaba separado de hecho desde un año antes de dictarse la sentencia de separación por el juez.
Sobre este aspecto concreto de las fechas a tener en cuenta, hay que advertir de una posible triquiñuela legal. Puede suceder que en el momento de solicitar judicialmente la separación conyugal aún no haya sido despedido el cónyuge y que se recurra la sentencia de primera instancia para probar suerte y esperar que se produzca el despido antes de que la AP dicte la sentencia firme, a partir de cuyo momento se disolverá el régimen de gananciales. Y si eso ocurre así, el premio será superior al obtenido en caso de que no hubieran despedido al cónyuge trabajador, pues sólo se habría considerado ganancial el sueldo devengado hasta la fecha de la sentencia firme de separación, que es una cifra inferior a la indemnización por despido improcedente en la mayoría de los casos. Volveremos sobre este tema más adelante.
Más llamativa aún fue la decisión de la STS 28 mayo 2008 (RJ 2008, 4159), que consideró ganancial la indemnización por despido producido seis días antes de que la separación matrimonial fuera firme por sentencia de la AP, aunque la indemnización se cobró después de dictarse esa sentencia. Lo más destacable y acertado de este pronunciamiento fue poner el acento en la fecha del despido y considerar que la indemnización es ganancial cuando el despido se produce antes de la disolución del régimen, aunque aquélla se perciba después.
En estos dos últimos pronunciamientos, el TS se decantó con toda claridad por considerar que la indemnización por despido improcedente es una cantidad destinada a compensar la pérdida del sueldo o remuneración y, en consecuencia, tiene carácter ganancial. El razonamiento efectuado en dos largos párrafos es el siguiente:
«... debe distinguirse entre lo que se debe considerar el derecho al trabajo, que permite obtener un empleo en el mercado laboral y que constituye el título en cuya virtud el cónyuge trabajador accede al mercado de trabajo y desarrolla allí sus capacidades laborales, del beneficio que se va a obtener con el ejercicio del derecho al trabajo. El primero es un bien privativo por tratarse de un “derecho inherente a la personaˮ, incluido en el art. 1346.5.º CC, mientras que el segundo va a ser un bien ganancial, incluido en el art. 1347.1.º CC. Si ello no resulta dudoso en lo que a los salarios se refiere, plantea mayores dificultades cuando se trata de “gananciasˮ obtenidas en virtud de un contrato de trabajo que se acaba y cuya extinción genera una indemnización debido a las causas establecidas en la legislación laboral. Es entonces cuando algunas veces se ha considerado que la indemnización va a sustituir la pérdida de un derecho privativo, por ser inherente a la persona, como es el derecho al trabajo y por ello dicha indemnización no debe tener la condición de ganancial, sino que es un bien privativo, por aplicación del principio de la subrogación. Pero este argumento no resulta convincente, puesto que el derecho al trabajo permanece incólume, ya que el trabajador despedido sigue en el mercado de trabajo y puede contratar su fuerza laboral inmediatamente después del despido; en realidad lo que ocurre es que la indemnización por despido constituye una compensación por el incumplimiento del contrato y por ello mismo va a tener la misma consideración que todas las demás ganancias derivadas del contrato, siempre que se hayan producido vigente la sociedad de gananciales. El derecho que permite el ejercicio de la fuerza de trabajo no se ha lesionado en absoluto; lo único que ha quedado vulnerado de alguna manera es la efectiva obtención de las ganancias originadas por la inversión de este capital humano, que es lo que según el art. 1347.1.º CC resulta ganancial. Consecuencia de los argumentos expresados es que la indemnización cobrada por D. X en virtud del despido en la empresa donde trabajaba, debe ser considerada como ganancial porque tiene su causa en un contrato de trabajo, como el actual, que se ha venido desarrollando a lo largo de la vida del matrimonio. De todos modos debería tenerse en cuenta en el cálculo de la concreta cantidad que tiene la naturaleza de bien ganancial el porcentaje de la indemnización que corresponde a los años trabajados durante el matrimonio. Porque puede ocurrir que el trabajo que se ha perdido por el despido y que ha generado el cobro de la indemnización correspondiente según las reglas de la Ley General de la Seguridad social, haya empezado antes del matrimonio, así como debería tenerse en cuenta también en la liquidación de los gananciales la capitalización por posibles indemnizaciones que se generen por despidos por contratos de trabajo vigentes durante el matrimonio y por el período de tiempo trabajado vigente la sociedad. Por ello a la vista de que la indemnización por despido se calcula sobre la base del número de años trabajados, no deberían tener naturaleza ganancial las cantidades correspondientes a los años en que no existía la sociedad de gananciales».
Este prorrateo en relación al tiempo en que el trabajo se realizó durante la vigencia de la sociedad de gananciales es un criterio diferente al que se utilizó en las SSTS 29 junio 2005 (RJ 2005, 4947) y 18 junio 2008 (RJ 2008, 3224), que consideraron ganancial la prestación percibida durante el régimen de gananciales y privativa la percibida después de la disolución, sin efectuar ningún prorrateo en relación al tiempo en que se prestó el trabajo durante el régimen de gananciales.
En relación con el momento que debe ser tenido en cuenta, si el del despido o el del cobro de la indemnización, aunque nos hemos decantado anteriormente por el del despido o devengo, hay que dejar muy claro que se está partiendo de la base de que tiene carácter ganancial y que sólo dejaría de serlo cuando el despido se produjera después de la disolución del régimen de gananciales.
Las SSTS 29 junio 2005 (RJ 2005, 4947), 26 junio 2007 (RJ 2007, 3448) y 18 junio 2008 (RJ 2008, 3224), llegaron a la conclusión de que «existen dos elementos cuya concurrencia permite declarar que una determinada prestación relacionada con los ingresos salariales, directos o indirectos, deba tener la naturaleza de bien ganancial o, por el contrario, queda excluida de la sociedad y formará parte de los bienes privativos de quien la percibió. Estos dos elementos son: a) la fecha de percepción de estos emolumentos: si se adquirieron durante la sociedad de gananciales, tendrán esta consideración, mientras que si se adquieren con posterioridad a la fecha de la disolución, deben tener la consideración de bienes privativos de quien los percibe; b) debe distinguirse entre el derecho a cobrar estas prestaciones que debe ser considerado como un componente de los derechos de la personalidad y que, por esto mismo, no son bienes gananciales porque son intransmisibles [( SSTS 25 marzo 1988 (RJ 1988, 2430) y 22 diciembre 1999 (RJ 1999, 9141)], mientras que los rendimientos de estos bienes devengados durante la vigencia de la sociedad de gananciales, tendrán este carácter [ STS 20 diciembre 2003 (RJ 2003, 9199)]». En consecuencia, el TS consideró que la indemnización alcanzada mediante acta de conciliación por despido del trabajador era un bien privativo, pues se cobró más de ocho años después de haberse disuelto la sociedad de gananciales mediante sentencia de separación.
Por el contrario, cuando se opta por considerar que la indemnización por despido es siempre un derecho privativo del trabajador despedido, carece de trascendencia elucidar si tiene que tomarse en cuenta la fecha del despido o la del cobro de la indemnización.
1.1.2. Crítica de la doctrina jurisprudencial
A nuestro juicio, la indemnización por despido improcedente es un bien privativo del cónyuge despedido porque se trata del resarcimiento por daños inferidos a los bienes privativos (art. 1346.6.º CC), en este caso, a consecuencia de la injusta privación del puesto de trabajo concreto que desempeñaba.
Las sentencias que estamos criticando razonan que lo que tiene carácter privativo es el derecho al trabajo, que permite obtener un empleo y que constituye el título en cuya virtud el cónyuge trabajador accede al mercado de trabajo y desarrolla allí sus capacidades laborales y que ese derecho permanece incólume, ya que el trabajador despedido sigue en el mercado de trabajo y puede contratar su fuerza laboral inmediatamente después del despido.
Discrepamos abiertamente de esta argumentación. Aquí no se está valorando ni teniendo en cuenta el derecho genérico al trabajo, proclamado en el art. 35 CE, porque ese derecho lo tienen todas los españoles que tienen aptitud para trabajar, estén o no ocupando un puesto de trabajo. Los desempleados también tienen ese derecho al trabajo, pero no se trata de un derecho valorable económicamente, como tampoco lo son el derecho de fundación o de asociación.
Por otra parte, en caso de que el despido se produjera unos días o semanas antes de la disolución del régimen de gananciales, la tendencia que vamos a rebatir produciría en la mayoría de los casos al cónyuge del despedido una ventaja superior a la que hubiera obtenido de no haberse producido el despido. Así, por ejemplo, cuando un cónyuge es despedido dos meses antes de pronunciarse la sentencia firme de separación, la consideración como bien ganancial afectaría únicamente a los salarios de dos mensualidades, que es muy inferior a la indemnización por despido, que tiene en cuenta los años que ha permanecido la vinculación laboral. Eso demuestra claramente la falta de lógica que tiene la solución con la que discrepamos.
Como hemos indicado anteriormente, el derecho que ha sido vulnerado con el despido improcedente es el derecho a un puesto de trabajo concreto, el que efectivamente estaba desempeñando el cónyuge despedido, que es un bien privativo por tener carácter personalísimo o inherente a la persona. El despido lesiona ese bien privativo y la indemnización por despido sigue la misma condición que el bien lesionado porque trata de compensar el quebranto sufrido por la pérdida de ese derecho a un puesto de trabajo concreto.
Los rendimientos del puesto de trabajo –los salarios– son bienes gananciales pero no tiene carácter ganancial el resarcimiento por la pérdida de ese empleo o cargo. La indemnización es un bien privativo71), pero si la suma obtenida se deposita en una entidad de crédito en una imposición a plazo, los intereses que se devenguen serán gananciales. También serán gananciales las prestaciones por desempleo que perciba el cónyuge despedido porque esas cantidades sustituyen a los salarios que obtenía periódicamente el trabajador cuando ocupaba su puesto de trabajo.
Estamos de acuerdo con ese sector de la doctrina que considera que el derecho al trabajo es un derecho privativo al ser inherente a la persona, tratándose de una adquisición que no genera obligación de reintegro a la sociedad de gananciales, conforme a una interpretación a sensu contrario del párrafo final del art. 1346 CC; es también diferente a los beneficios o ganancias obtenidos por el trabajo, que son bienes gananciales. En consecuencia, cuando el puesto de trabajo se extingue durante la vida laboral del trabajador, las cantidades a percibir en concepto de indemnización por esa pérdida tienen la misma consideración que el derecho privativo al que sustituyen72).
Cuestión diferente a la que hemos tratado es la naturaleza del derecho a percibir una prestación por desempleo, a la que sólo se tiene derecho cuando se cumplen los requisitos establecidos por las leyes y que, a nuestro juicio, tiene un tratamiento similar a la de la pensión de jubilación, por lo que nos remitimos a lo que posteriormente se dirá.
1.2. Indemnización por invalidez derivada de un seguro conectado con la relación laboral
Para un supuesto acaecido en Navarra, en el que se aplicó el Código Civil, la STS 25 marzo 1988 (RJ 1988, 2430), consideró que era ganancial la indemnización percibida de un seguro de invalidez del que era beneficiario un cónyuge a raíz de su relación laboral, al tratarse de un rendimiento económico del trabajo, una consecuencia económica y pecuniario del mismo (art. 1347.1.º CC), diferente de la capacidad laboral, que es un derecho integrado en la personalidad del trabajador y que se incluye entre los bienes inherentes a la persona (art. 1346.5.º CC).
Siendo coherentes con lo que hemos expuesto anteriormente, nos mostramos en desacuerdo con esa decisión, reiterando los mismos argumentos. Cuando el puesto de trabajo, que es privativo, se extingue por cualquier causa antes de que finalice la vida laboral de la persona (despido o invalidez), todas las cantidades a percibir en concepto de indemnización o compensación por esa pérdida tienen la misma consideración que el derecho privativo al que sustituyen. Como el contrato de seguro es un rendimiento económico indisolublemente ligado a la relación laboral, creemos que la sociedad de gananciales será acreedora del valor invertido por la empresa en ese seguro.
1.3. Indemnización concedida por prejubilación
La misma consideración que la indemnización por despido tiene la indemnización que se concede al trabajador en caso de prejubilación, que trata de compensar la pérdida de un puesto de trabajo concreto durante la vida activa del trabajador.
La STS 22 diciembre 1999 (RJ 1999, 9141)73) estimó, a nuestro juicio correctamente, que era bien privativo del marido la indemnización obtenida a causa de la baja en la relación laboral por prejubilación, con clara proyección de futuro, al prolongarse su percepción después de la disolución de la sociedad de gananciales por separación matrimonial, y sin perjuicio del carácter ganancial de los frutos devengados durante la sociedad por esa indemnización. Para el TS, el derecho es privativo «ya se considere como un derecho patrimonial inherente a la persona, ya como un bien adquirido en sustitución de otro genuinamente particular, cual sería el salario futuro (art. 1346.3.º CC)».
1.4. Pensiones de prejubilación y jubilación
Podría pensarse que el derecho a la pensión de jubilación percibida durante el régimen de gananciales es un bien ganancial, al tratarse de un derecho obtenido por el trabajo de cualquiera de los cónyuges (art. 1347.1.º CC), lo que se acentúa por el reconocimiento de una presunción iuris tantum del carácter salarial de todo aquello que el empleador paga al trabajador.
Pero también se podría pensar que el derecho a la pensión de jubilación percibida durante el régimen de gananciales es un bien privativo y que, al haberse pagado las cotizaciones a la Seguridad Social o a las Clases Pasivas con fondos gananciales que son el producto de la actividad o trabajo de un cónyuge (art. 1347.1.º CC), el cónyuge que percibe la pensión de jubilación está obligado a reintegrar a la sociedad de gananciales la parte de esas cotizaciones que se haya destinado a financiar la pensión. Incluso se ha sostenido que la parte de las cotizaciones que se haya destinado a ayudar a otras personas para que disfruten del sistema social deben ser tratadas como impuestos, que serán de cargo de la sociedad de gananciales (art. 1362.4.º CC) pero no generarán obligación de reintegro por parte del pensionista74). Por otra parte, las cuotas aportadas para aumentar la pensión por encima del límite mínimo generan la obligación de reintegro del aumento del valor a la sociedad de gananciales, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1359 CC, a cuyo tenor, «si la mejora hecha en bienes privativos fuese debida a la inversión de fondos comunes o a la actividad de cualquiera de los cónyuges, la sociedad será acreedora del aumento del valor que los bienes tengan como consecuencia de la mejora, al tiempo de la disolución de la sociedad o de la enajenación del bien mejorado». El cálculo de la cantidad a reintegrar se haría de la siguiente manera: «será el resultado de restar el valor de la pensión al final de cada período de régimen ganancial (calculado por el valor de mercado de una pensión privada equivalente) el valor actualizado de la pensión al inicio de dicho período»75).
Nosotros preferimos efectuar un planteamiento similar al que hicimos al tratar el puesto de trabajo y el salario, distinguiendo entre el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación, que ocupa el mismo lugar que el derecho al puesto de trabajo concreto desempeñado y es un bien privativo, y el derecho a percibir las cantidades periódicas que derivan de aquel derecho, que ocupan el mismo lugar que el derecho a los salarios percibidos durante una relación de empleo y es un bien ganancial mientras esté vigente el régimen de gananciales.
La pensión de jubilación encaja perfectamente en el art. 1349 CC: «El derecho de usufructo o de pensión, perteneciente a uno de los cónyuges, formará parte de sus bienes propios; pero los frutos, pensiones o intereses devengados durante el matrimonio serán gananciales» 76).
La diferencia esencial respecto de la indemnización por despido improcedente es que ésta trata de compensar la baja producida por el derecho a un puesto de trabajo concreto mientras que las pensiones de jubilación no tratan de indemnizar la pérdida del derecho a un puesto de trabajo, que se fijaría en una cifra concreta, sino que constituyen una renta vitalicia, que no depende de la valoración que se haya dado al puesto de trabajo extinguido sino de la cantidad que se calcule para la pensión y, sobre todo, de la duración de la vida del pensionista, que será más larga o más corta, pero sólo en un caso concreto y por casualidad podría coincidir con la cantidad en que se valora el puesto de trabajo extinguido. Lo mismo le sucede al reloj parado: dos veces al día acierta con la hora exacta, pero es por pura casualidad.
Mientras que la indemnización por despido improcedente trata de compensar la pérdida de un puesto de trabajo concreto durante la vida activa del cónyuge trabajador, la pensión de jubilación se produce al finalizar la vida activa y comenzar la vida pasiva de un trabajador y tiene la función de prolongar la percepción de ingresos por parte de la persona jubilada. Aunque sean cantidades inferiores a las que percibía durante su vida laboral, el jubilado ya no tendrá que seguir trabajando y dispondrá de su tiempo para hacer lo que prefiera.
1.4.1. Jurisprudencia sobre la pensión de jubilación
Con evidente acierto, la STS 29 junio 2000 (RJ 2000, 5915) declaró que la pensión de jubilación de un trabajador autónomo es un bien privativo y la cuota con la que el trabajador pagaba la cotización al régimen de la Seguridad Social es un gasto a cargo de la sociedad de gananciales que no genera obligación de reintegro por parte del cónyuge jubilado, pues «la cotización es un derecho necesario, de forma que todo trabajador dependiente o autónomo tiene que estar afiliado a la Seguridad Social y debe pagar la cuota con arreglo al baremo, que el propio régimen de seguridad establece, y en los supuestos de los empresarios autónomos y en virtud de ese carácter forzoso, la cuota es en realidad un gasto de explotación y nunca un concepto que se pague con las ganancias del empresario-trabajador, calculándose las ganancias o beneficios deducidos entre otros gastos los de la seguridad social, por lo que nunca la cuota ha sido ganancial». Sin embargo, como la esposa recurrente no había impugnado la declaración de la AP que obligaba al pensionista a reintegrar a la sociedad de gananciales las cotizaciones a la Seguridad Social pagadas durante todo el período en que estuvo en situación de activo, el TS no pudo entrar a decidir sobre este particular.
Problema diferente se planteó la STS 20 diciembre 2003 (RJ 2003, 9199) porque la cuestión se esgrimió frente al acreedor privativo de un cónyuge. En un procedimiento penal se había embargado la pensión de jubilación del marido y la esposa solicitó que se declarase que se trataba de un bien ganancial por haberse satisfecho con fondos gananciales las cotizaciones a la Seguridad Social y por haber sustituido la pensión a la renta salarial, que tiene ese carácter. El TS reiteró que el derecho a la pensión de jubilación del marido era privativo pues «la generó con su actividad laboral, y su nacimiento y su extinción dependen de vicisitudes estrictamente personales del mismo (el hecho de su jubilación, en cuanto al primero, y el de su eventual fallecimiento, respecto a la segunda)»; otra cosa es que los frutos o pensiones que se perciban por el marido con motivo de su jubilación tengan carácter ganancial en virtud de lo dispuesto en el art. 1349 CC.
Pero lo que no tuvo en cuenta el TS era que al acreedor no le interesaba embargar el derecho privativo a percibir la pensión ni ese derecho podía ser embargado, dado su carácter personalísimo. Se embargaron las cantidades periódicas que se pagaban en concepto de pensión de jubilación, que eran fondos gananciales y sólo podía ejecutarse sobre ellos subsidiariamente, en caso de que los fondos privativos del deudor fueran insuficientes (art. 1373 CC), pero esas cantidades pasarían a ser privativas del marido en caso de que la esposa hubiera pedido la disolución del régimen de gananciales, como efectivamente sucedió, petición que fue admitida por los órganos de instancia.
1.4.2. El cónyuge jubilado no tiene que reintegrar el importe actualizado de las cotizaciones a la Seguridad Social pagadas con fondos gananciales
La pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, tiene como único posible beneficiario a la persona física que estuvo trabajando y cotizando durante un largo período de su vida (art. 160 TRLGSS). El hecho de que las cotizaciones a la Seguridad Social o a la Mutualidad de Funcionarios sea de cargo de la sociedad de gananciales (art. 1362.1.º CC) no significa en modo alguno que el cónyuge que adquiere el derecho a la pensión de jubilación tenga que reintegrar el importe de dichas cotizaciones porque ningún precepto lo establece así.
Desde luego, no se le aplica por analogía la obligación de reintegro de las primas a cargo del beneficiario del seguro de vida (art. 88 LCS), ni se le ha de considerar como una mejora realizada en bienes privativos (art. 1359.II CC) porque estamos hablando de obligaciones legales, de naturaleza tributaria77), que el trabajador no puede eludir y cuya contrapartida sólo revierte en parte en su beneficio con la pensión de jubilación. Puede darse el caso de que un trabajador haya cotizado durante cuarenta años y no reciba un solo euro como contrapartida porque fallezca antes de alcanzar la jubilación.
La STC 39/1992, de 30 marzo (RTC 1992, 39) aludió a «la jurisprudencia constitucional que niega a la cuota de cotización la cualidad de prima de seguro de la que derive necesariamente el derecho a la prestación o pueda dejar de pagarse caso de inexistencia de ésta (SSTC 103/1983, 65/1987, 127/1987 y 189/1987)».
El trabajador se encuentra en una situación similar al titular de bienes privativos, al empresario o al profesional, que tampoco tienen que reintegrar los fondos gananciales que se destinaron a la administración ordinaria de los bienes privativos, a la explotación regular de los negocios privativos o al desempeño de la profesión, arte u oficio (art. 1362.3.º y 4.º CC), porque es una justa compensación al hecho de haber aportado a la sociedad de gananciales sus ingresos o beneficios.
1.5. Pensiones percibidas de un plan de pensiones
A nuestro juicio, habría que distinguir entre dos supuestos, según esté o no conectado el plan de pensiones con el trabajo realizado por el cónyuge.
Si el plan de pensiones pertenece al sistema de empleo, el plan está conectado con el puesto de trabajo de manera semejante a lo que sucede con la pensión pública de jubilación, por lo que su régimen jurídico debe ser el mismo. De todos modos, no son figuras iguales porque, a diferencia de lo que sucede con las cotizaciones a la Seguridad Social, un trabajador no está obligado a adscribirse a un plan de pensiones ni, por tanto, a realizar aportaciones, porque se permite que prevalezca su deseo de no incorporarse o, en otros casos, se exige una declaración expresa de incorporación.
Cuando el suscriptor se adhiere a un plan de pensiones y lo paga con fondos gananciales, se trataría de un supuesto de atenciones de previsión, al que se le aplicaría lo dispuesto en el art. 1362.1.º CC y sería un gasto a cargo de la sociedad de gananciales, sin obligación de reintegrar las sumas invertidas. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con la pensión pública de jubilación, aquí puede suceder que se hayan suscrito unos desembolsos excesivos en relación a los usos y a las circunstancias de la familia, en cuyo caso se aplicaría lo dispuesto en los arts. 1390 y 1391 CC, estando el beneficiario obligado a reintegrar a la sociedad de gananciales las aportaciones que excedan de lo módico.
La STS 27 febrero 2007 (RJ 2007, 1632)78) equiparó a la pensión de jubilación un plan de pensiones constituido constante matrimonio y perteneciente al sistema de empleo, en el que los partícipes no habían aportado ninguna cantidad, ya que, «si bien se trata de una prestación económica a favor del trabajador, no produce un incremento de su patrimonio, sino que pasan a formar parte de un Fondo de Pensiones que será gestionado por un tercero, de manera que los partícipes no tienen ningún control sobre las cantidades integradas en el correspondiente Fondo». Al ser la función del plan de pensiones completar las pensiones de jubilación a que tendría derecho el partícipe/trabajador, debe estimarse que tiene la misma naturaleza privativa.
Desde la doctrina, se ha sostenido que un plan de pensiones produce un incremento del patrimonio del partícipe, que tiene control sobre las cantidades integradas en el correspondiente Fondo, ya que los partícipes y beneficiarios de dicho plan tienen la titularidad de los recursos patrimoniales afectos y participan en la comisión de control constituida al efecto79).
Cuando el plan de pensiones no está conectado al trabajo realizado y se suscribe de manera voluntaria por uno de los cónyuges, las cantidades que se perciban no podrán integrarse dentro del ámbito del art. 1347.1.º CC, al no haber sido obtenidas por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges, pero sí encaja en el art. 1349 CC, que reputa como privativo el derecho de pensión y como gananciales las pensiones devengadas. Su naturaleza guarda parecido con el seguro de vida que, además, cubre la contingencia de la jubilación o invalidez, por lo que nos remitimos a lo que después se dirá.
1.6. Indemnizaciones destinadas a compensar el lucro cesante que se hubiera obtenido por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges
Serán bienes gananciales las indemnizaciones destinadas a compensar el lucro cesante o rendimientos económicos obtenidos del trabajo o de la industria que previsiblemente hubiera obtenido el cónyuge perjudicado de no haber sido por la acción u omisión ilegítima del tercero o por el incumplimiento de contrato. Lo mismo sucederá cuando el cónyuge obtenga una compensación en virtud del enriquecimiento sin causa del demandado, relacionado con el trabajo o industria del cónyuge que ha quedado empobrecido80).
En ambos supuestos, la cantidad percibida sustituye a los ingresos derivados del trabajo o la industria que un cónyuge habría obtenido de no haber intervenido el tercero que le perjudicó o se enriqueció sin causa.
1.7. Las resultas del ejercicio del comercio
Con carácter general, establece la primera parte del art. 1381 CC que los frutos y ganancias de los patrimonios privativos y las ganancias de cualquiera de los cónyuges forman parte del haber de la sociedad, lo que también se aplica a los beneficios obtenidos en el ejercicio del comercio por uno de los cónyuges, las llamadas resultas del ejercicio del comercio.
Refiriéndose específicamente a la actividad empresarial, el art. 6 Ccom alude a los bienes adquiridos con las resultas del ejercicio del comercio cuando establece que quedan obligados a las consecuencias de dicho ejercicio.
El término «resultas» es ambiguo y carece de formulaciones semejantes en el Código Civil. En una primera acepción, puede significar consecuencias, tanto positivas –beneficios– como negativas –pérdidas o deudas–. Cuando se toma en su significado positivo, resulta quiere decir ganancia o beneficio empresarial y, por extensión, puede identificarse, a su vez, con los bienes adquiridos con tales beneficios, estén o no adscritos a la empresa que los generó. Como se ha indicado con claridad, un comerciante casado puede destinar el beneficio de su actividad a ampliar el negocio, autofinanciación o a comprar un yate de recreo, y en uno y en otro caso esos bienes están adquiridos con las resultas del comercio y quedan afectos a responsabilidad81).
No existirán inconvenientes para identificar a un bien como proveniente de las resultas del comercio cuando todos los ingresos familiares deriven, a su vez, de la actividad mercantil llevada a cabo por el cónyuge comerciante. Cuando únicamente obtiene ingresos ese cónyuge, todos los bienes adquiridos a título oneroso con fondos gananciales son resultas del comercio y, por lo tanto, están afectos directamente a las deudas comerciales.
El problema se plantea cuando algún miembro del matrimonio genera ingresos importantes que tengan su origen en una actividad diversa de la comercial ya que, en tales supuestos, será prácticamente imposible averiguar si un concreto bien que no forme parte de la organización empresarial ha sido adquirido con las resultas del comercio.
Para facilitar tan complicada acreditación, la doctrina dominante y la STS 25 noviembre 1991 (RJ 1991, 7978) estiman que la prueba de que un bien no fue adquirido con las resultas del comercio corresponde al cónyuge que sustenta ese argumento, debiéndose considerar, mientras no se pruebe lo contrario, que todo bien ganancial existente proviene de las resultas del comercio82).
Esa opinión nos parece excesivamente protectora de los intereses del acreedor comercial y muy perjudicial para el cónyuge del comerciante. En caso de que ambos cónyuges generen ingresos que tengan cierta significación, nos parece mucho más ponderado que se presuma que los bienes que no forman parte de la empresa sean considerados gananciales no provenientes de las resultas y que los bienes que forman parte del entramado empresarial sean considerados gananciales provenientes de esas resultas.
Son gananciales los beneficios obtenidos en la explotación de un negocio ganancial o privativo hasta el momento de la disolución del régimen económico que, en caso de separación conyugal, es el decreto del secretario judicial o del otorgamiento en escritura pública ante notario en caso de separación de mutuo acuerdo acompañada de convenio, o de la sentencia firme de separación, aunque en las medidas provisionales del procedimiento se hubiera conferido a uno de los cónyuges la administración del local [ STS 15 septiembre 2009 (RJ 2009, 6291)].
1.8. La donación remuneratoria
El carácter ganancial de la contraprestación al trabajo o esfuerzo desplegado por uno de los cónyuges no deriva siempre de una relación contractual, ya que es posible que se remunere el trabajo realizado fuera de ese ámbito con una compensación económica que no sería posible exigir por la vía del cuasicontrato de gestión de negocios ajenos.
Es donación remuneratoria «la que se hace a una persona por sus méritos o por los servicios prestados al donante, siempre que no constituyan deudas exigibles» (art. 619 CC).
Esta «donación» no es un contrato gratuito y, por lo tanto, carece del concepto de donación. Aparece diferenciada en el art. 1274 CC del contrato de pura beneficencia, siendo su causa el servicio o beneficio que se remunera. Al no ser un contrato gratuito, no le resulta aplicable el art. 1346.2.º CC y el bien adquirido sería ganancial, al haber sido obtenido a consecuencia del trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges durante la vigencia del régimen de gananciales.
Aunque no podemos entrar en la interesante discusión de si la donación remuneratoria es un contrato gratuito en lo que excede del valor del servicio, la respuesta afirmativa se podría apoyar en el art. 622 CC, que señala que las donaciones remuneratorias se regirán «por las disposiciones del presente título en la parte que excedan del valor del gravamen impuesto».
Pero aquí no se trataría de evaluar un gravamen, que es elemento típico de la donación onerosa, sino un servicio prestado al donante que no es exigible o unos méritos del donatario. Con razón se ha indicado: «La donación remuneratoria no admite fracciones en función del precio justo –aparte de que muchas veces los servicios o beneficios son inapreciables–; no cabe, en función de ese precio, hacer que el negocio en una parte tenga otro régimen. Pero no debe excluirse –ni con la donación remuneratoria ni con la compraventa– la posibilidad de su combinación en negocios mixtos por su causa, que, en efecto, obligarán a soluciones mixtas»83).