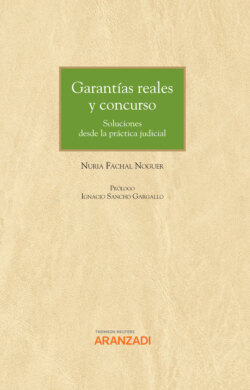Читать книгу Garantías reales y concurso: soluciones desde la práctica judicial - Nuria Fachal Noguer - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prólogo
Оглавление1. El libro que prologo versa sobre las garantías reales en el concurso de acreedores. Tiene hechuras de tratado porque, de forma exhaustiva, analiza todas las cuestiones que podrían suscitarse al proyectar el régimen propio de las garantías más comunes en caso de concurso de acreedores del deudor o del titular del bien o derecho sobre el que se hubiera constituido la garantía.
En este estudio, destaca el rigor en el tratamiento dogmático de los derechos de garantía, junto con la previsión de las múltiples incidencias que pueden darse en caso de concurso de acreedores y su análisis sistemático, que contribuye a mostrar la lógica que subyace al desenvolvimiento de cada una de estas garantías. El resultado es un estudio muy completo y sistemático, que sigue el curso del concurso de acreedores para analizar el comportamiento de las garantías. Este esquema, aparte de conducir a la previsión y el análisis de las cuestiones, facilita la consulta y el estudio del libro.
Su autora, Nuria Fachal, no necesita presentación porque, a pesar de su juventud, ha desarrollado una extraordinaria actividad judicial e investigadora, que le han hecho bien conocida por la comunidad jurídica, tanto por sus resoluciones judiciales como por sus publicaciones y conferencias. Este perfil plural es el que le ha permitido abordar una obra como esta, propia de una magnífica jurista. El rigor en el análisis de estas instituciones jurídicas y su dinamismo en el concurso es un reflejo de su preparación académica, que incluye el doctorado y la realización de una tesis doctoral sobre “Las respuestas judiciales a las singularidades del proceso concursal”.
En el libro que ahora prólogo, Nuria Fachal ha sabido combinar el estudio riguroso y la reflexión académica, con el conocimiento práctico que le aporta ser titular de un juzgado de lo mercantil y haber dirigido cientos de concursos de acreedores.
2. Cuando comencé a adentrarme en el Derecho concursal en los años 90 del siglo pasado, recuerdo haber oído una reflexión que destacaba la complejidad y relevancia de este derecho: el Derecho concursal es el banco de pruebas del derecho patrimonial. En este caso, con mayor razón, la insolvencia de un deudor común, y la eventual declaración de concurso, pone a prueba la eficacia de las garantías. Se recaban garantías con la confianza de asegurarse el pago en caso de incumplimiento de la obligación garantizada. Y la insolvencia muestra la imposibilidad de este cumplimiento de forma generalizada. Podría decirse que si se exigen garantías es también y principalmente en previsión de esta situación de insolvencia.
Conviene no perder de vista esta reflexión cuando se postulan soluciones concursales que afecten a los acreedores cuyos créditos gozan de una garantía que les atribuye la clasificación de créditos con privilegio especial.
Por ser la insolvencia el contexto y la razón que justifican el incumplimiento de la obligación garantizada, a la hora de pergeñar el desenvolvimiento de las garantías en un procedimiento de insolvencia ha de partirse de un primer postulado general que, sin perjuicio de excepciones justificadas, debe operar: la insolvencia y el procedimiento concursal a que pueda dar lugar no deben impedir que la garantía cumpla la función para la cual fue aportada, asegurar la satisfacción de la obligación garantizada. De ello depende en gran medida la confianza en el tráfico. De tal forma que, en una primera aproximación, la garantía debería ser resistente al concurso y, en general, al procedimiento concursal.
3. La necesidad de abordar una solución a la insolvencia del deudor común en un concurso de acreedores, mediante un convenio o con la liquidación de la masa activa, o la conveniencia de evitar la insolvencia a través de acuerdos de refinanciación cuya homologación judicial permitiría extender sus efectos a los acreedores que no lo consintieron, podría justificar matizaciones a ese planteamiento inicial, que mitiguen la eficacia de las garantías prestadas por el deudor común, pero sin llegar a desvirtuarlas.
Por ejemplo, es lógico que, situados en el concurso de acreedores, haya normas como las previstas en los arts. 145 y ss. TRLC que regulan los efectos de la declaración de concurso sobre las ejecuciones de garantías reales y otras equivalentes. Normas que, sin merma de la eficacia de la garantía, prevén la paralización temporal de las ejecuciones cuando la garantía se hubiera constituido sobre un bien o derecho necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, para evitar que pudiera frustrarse un eventual convenio que se apoyara en un plan de viabilidad que contara con el mantenimiento del activo gravado con la garantía. En este caso, el principal efecto será una demora temporal en hacer efectiva la garantía, en espera de que un convenio haga innecesario esa ejecución al satisfacer el crédito garantizado o, en la mayoría de los casos, rehabilitar el contrato de financiación. Sin que exista, propiamente, una merma de la garantía. Son los intereses generales representados por la continuidad del deudor concursado en su actividad mediante un convenio, los que justifican esta espera en la ejecución.
4. Por otra parte, la previsión originaria de que el convenio concursal no afectaba a los acreedores privilegiados, a menos que voluntariamente se hubieran sometido a él, renunciando así a su derecho de abstención, provocó en la práctica graves distorsiones cuando la garantía carecía, total o parcialmente, de valor. Se excluía de los efectos novatorios del convenio, y por lo tanto se preveía su pago íntegro, algunos créditos que, aunque formalmente gozaban de una garantía que justificaba su clasificación como privilegiado especial, en la práctica no era así, pues en una ejecución del bien gravado no lograrían su satisfacción, total o parcial, ya sea porque existían garantías preferentes constituidas sobre ese mismo bien o derecho, ya sea por la devaluación de estos. Fue un acierto que la ley, primero respecto del acuerdo de refinanciación (a partir del RDL 4/2014, de 7 de marzo) y luego del convenio de acreedores (a partir del RDL 11/2014, de 5 de septiembre), introdujera como límite al derecho de abstención de los acreedores con privilegio especial el valor de la garantía, y que estableciera una regla objetiva para calcularlo (el 90% del valor de realización del bien o derecho).
Esta restricción no deja de ser una norma justa pues sitúa el privilegio con el alcance efectivo que le corresponde en caso de convenio, al atender a lo que en la realidad quedaría asegurado por la garantía. Pero esta regla, que tiene todo el sentido en caso de convenio, no lo tendría, en principio, en caso de liquidación porque es la realización del bien la que determina en la práctica la eficacia de la garantía.
No obstante, como suele ocurrir cuando se introducen nuevas reglas sobre un texto legal preexistente, si no se precisa muy bien, la ubicación de esas reglas puede generar problemas de interpretación. Así ocurrió cuando se introdujo esta regla del valor de la garantía en el apartado 3 del art. 90 de la Ley Concursal, dedicado a los créditos con privilegio especial. Al no distinguir, algunos pensaron que esta regla debía aplicarse no sólo en caso de convenio, sino también de liquidación. Fue la jurisprudencia la que, en atención a la ratio de la norma, aclaró que esta regla debía operar en caso de convenio, pero no cuando se optara por la liquidación (Tribunal Supremo núm. 227/2019, de 11 de abril). Interpretación que ha pasado al texto refundido, a su art. 272.
5. Por otra parte, el legislador ha sido consciente de que para la reestructuración de un deudor mediante un acuerdo de refinanciación homologado judicialmente o un convenio concursal, con frecuencia se hace necesario implicar también a los acreedores con créditos que gozan de garantía, pero mediante un tratamiento propio y adecuado. Se trata de preservar que los acreedores con garantía no se vean arrastrados por lo convenido por otros acreedores, a menos que mediante una mayoría más cualificada los propios acreedores con garantía consientan en el acuerdo o convenio. Esto es, para que un convenio o acuerdo afecte a los créditos garantizados es necesario que haya sido aceptado por una mayoría cualificada de ellos mismos, y que sea la mayoría de los acreedores con garantía la que arrastre a la minoría disidente.
Fue introducido, con gran acierto, por el RDL 4/2014, de 7 de marzo, para los acuerdos de refinanciación (disposición adicional 4.ª LC), como un medio de evitar la extorsión que suponía en ocasiones la negativa de un acreedor financiero con privilegio, minoritario en relación al resto de los acreedores con garantía que consentían los términos del acuerdo de refinanciación. Esta regla se extendió más tarde al convenio de acreedores por la Ley 9/2015, de 25 de mayo (art. 134.3 LC). En la actualidad el texto refundido lo recoge en el art. 397 para el convenio concursal y en el art. 626 para los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente.
6. Otra manifestación, en el tratamiento del crédito concursal con garantía en caso de concurso de acreedores, de este equilibrio entre no desvirtuar la eficacia de la garantía y acomodar este crédito a los efectos generales sobre los créditos que conforman la masa pasiva, es la solución jurisprudencial sobre los intereses de demora durante el concurso. La Ley concursal, junto a la previsión general de que los créditos concursales dejaban de generar intereses tras la declaración de concurso, establecía como salvedad: “los correspondientes a los créditos con garantía real, que serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía” (art. 59.1 LC).
A falta de mayores precisiones legales, la jurisprudencia tuvo que aclarar que esta norma se refería a los intereses remuneratorios. La (STS 227, 2019), 11 de abril de 2019, para justificar por qué no afectaba a los intereses moratorios, atiende a la ratio que subyace a la regulación de los efectos del concurso respecto de los créditos concursales: “En principio, declarado el concurso, los créditos concursales que forman parte de la masa pasiva, conforme al art. 49 LC, quedan afectados a la solución concursal por la que se opte, el convenio y la liquidación, sin que sean exigibles antes de que se alcancen tales soluciones. Por esta razón, como existe una imposibilidad legal de pago, no tiene sentido que durante el concurso operen instituciones como los intereses y recargos de demora, que incentivan el pago puntual de las obligaciones”. Bajo esta lógica, entiende que también el crédito concursal garantizado con hipoteca estaba sujeto a las mismas restricciones de pago, sin perjuicio de la salvedad contenida en el art. 155.2 LC, que legitimaba a la administración concursal a pagar las amortizaciones e intereses vencidos con cargo a la masa. Y esta interpretación se acomodaba bien a la ratio del art. 155.5 LC pues, en caso de optarse por la realización del bien o derecho gravado, el acreedor hacía suyo lo obtenido con la ejecución en la cantidad que no excediera de la deuda originaria, que era la cubierta por la garantía y no alcanzaba a los intereses moratorios posteriores a la declaración, porque no se habrían devengado.
7. Es muy significativo que este equilibrio que trata de preservar la eficacia de la garantía, sin perjuicio de mitigarla en algún caso y siempre de forma justificada para evitar la frustración de acuerdos de reestructuración pre concursal o concursal, y de atemperar el alcance de la prelación de cobro en caso de liquidación a la lógica del concurso de acreedores, haya sido preconizado también por la Guía Legislativa sobre el Régimen de Insolvencia de Uncitral.
Encontramos algunas manifestaciones muy significativas dentro de la segunda parte, dedicada a las “Disposiciones fundamentales de un régimen de insolvencia eficaz y eficiente”, en relación con dos cuestiones muy relevantes: primero, en qué medida podría afectar la paralización de ejecuciones a los acreedores con garantía; y, segundo, si cabe la confirmación de un plan de reestructuración (en nuestro derecho, la aprobación judicial de un convenio concursal o la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación) vinculante para acreedores garantizados disconformes.
a) En el núm. 36 del apartado II, la Guía Legislativa advierte que para la paralización de las acciones de los acreedores con créditos garantizados deberían tenerse en cuenta los intereses contrapuestos, y cita, a título de ejemplo, los siguientes: “la necesidad de respetar la prelación que ya tengan antes de la insolvencia los derechos de los acreedores garantizados sobre los bienes gravados; reducir al mínimo los efectos de la paralización sobre los bienes gravados; y, en casos de reorganización, asegurar que en el procedimiento se disponga de todos los bienes necesarios para el éxito de la reorganización de un deudor viable”.
Y para justificar lo anterior, en el núm. 27 realiza unas consideraciones muy atinadas sobre el interés, no sólo particular, sino también general, que subyace a la protección de las garantías, también en caso de insolvencia: “Los acreedores suelen recabar garantías reales para amparar sus derechos en caso de impago del deudor. Para que una garantía real logre su objetivo, cabe argumentar que, al iniciarse un procedimiento de insolvencia, no debería impedirse ni retrasarse el ejercicio de los derechos del titular de un crédito garantizado sobre el bien gravado. A fin de cuentas, el acreedor garantizado ha obtenido una garantía real gravando bienes cuyo valor corresponde al de su crédito. Por ello, convendrá́ sopesar cuidadosamente la introducción de cualquier medida por la que el acreedor garantizado vea disminuida la certeza de que podrá́ cobrar su crédito o que reduzca el valor de la garantía real, como sería la paralización para posponer la ejecución. En última instancia, esa medida podría menoscabar no solo la autonomía contractual de los comerciantes en sus negocios y la importancia del respeto de los compromisos contractuales, sino también la disponibilidad de crédito a un costo asequible; a medida que disminuya el amparo buscado en la garantía, se elevará el precio del crédito otorgado para contrarrestar el mayor riesgo financiero de la operación”.
b) En el apartado IV, letra A (Plan de reorganización), el núm. 54 realiza algunas consideraciones sobre la procedencia de que la confirmación del plan (aprobación del convenio u homologación del acuerdo de refinanciación) pueda llegar a ser vinculante para los acreedores con garantía. Presupone su carácter excepcional, que con ello no se merme la garantía de cobrar sus créditos y que sólo podrían verse arrastrados por otros acreedores de la misma clase (con una mayoría cualificada). En este contexto, deja constancia de que en algunos regímenes de insolvencia se otorga al tribunal la facultad de ordenar que los acreedores garantizados disconformes queden obligados por el plan, pero siempre que se cumplan una serie de condiciones que lo justifiquen, y reseña las siguientes: “que la ejecución de la garantía real por el acreedor garantizado tenga consecuencias muy negativas para el logro de los objetivos del plan; que las garantías reales del acreedor garantizado estén suficientemente amparadas por el plan y que este no agrave ni haga empeorar la situación de los acreedores garantizados”.
8. No quisiera entretener al lector con estas consideraciones generales, que no tienen mayor pretensión que resaltar la necesaria prudencia que debe presidir la labor legislativa y la interpretación jurisprudencial al tratar las garantía en los procedimientos de insolvencia, razón por la cual no me alargo más con ellas.
Felicito a la autora por este magnífico trabajo, le agradezco su contribución a la clarificación de una materia tan compleja y dejo paso a lo que realmente puede interesar al lector, la consulta y lectura del libro, que estoy seguro no le defraudará.
Ignacio Sancho Gargallo
Madrid, 11 de febrero de 2021