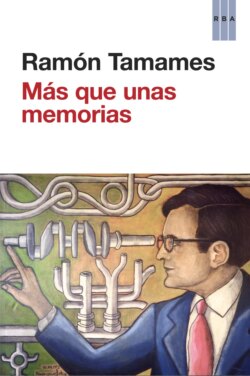Читать книгу Más que unas memorias - Ramón Tamames - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EL MAR, ENTRE SALOU Y BAYONA... Y EL «MAR» DE MADRID
ОглавлениеDejaré ahora la montaña, y volveré a los tiempos de adolescencia para relatar mi primera visión del mar, en 1949, cuando tenía quince años. Mi padre decidió que ya era hora de que sus hijos conociéramos el ancho azul que cubre más de tres quintas partes de la Tierra. Y a tales efectos concertó nuestra visita al Mediterráneo con un amigo suyo de la ciudad de Reus, Andreu Abelló, de estirpe de telegrafistas, médicos y químicos farmacéuticos.
En el tren hacia Barcelona dormimos bien —íbamos en primera— y a eso de las once o las doce de la mañana avistamos el mar, pasado el delta del Ebro, más o menos a la altura de L’Ametlla. La visión fue, para los cuatro hermanos, en verdad emocionante, lo cual no impidió comentarios más o menos jocosos: «Pues no es tan grande como yo creía... pero es mucho mayor que el estanque del Retiro...».
Andreu Abelló nos recibió en la estación y nos tuteló en Salou durante los quince días previstos de nuestro veraneo marino en la Costa Dorada, como hoy se conoce aquel litoral. Allí disfrutamos de los baños de mar, en playas actualmente superconcurridas pero que entonces eran muy placenteras, con calas absolutamente desiertas. Salou era una población balnearia de apenas unas pocas calles, con un monumento, lo recuerdo muy bien, a Jaime I el Conquistador, quien en 1229 zarpó de allí para emprender la conquista de las islas Baleares. También de aquel viaje data nuestro primer contacto con la lengua catalana escrita, la de Jacinto Verdaguer, Joan Maragall y Pompeu Fabra: un letrero que había en una masía abandonada en el que se leía: «No es permet l’entrada».
De la estancia en Salou recuerdo algunas pequeñas excursiones por los alrededores, fundamentalmente a Cambrils y a Reus. Esta última la hicimos en el carrilet, un pequeño ferrocarril de vía estrecha, que discurría por campos de avellanas, almendrales y algunos olivares. De ahí la frase que asocia a la ciudad tarraconense con dos grandes europeas: «Londres, París y Reus». Su origen se debe a la circunstancia de que Reus fue la gran referencia de los precios de los frutos secos y del aceite de oliva que llegaban a sus lonjas, cotizaciones que se comparaban con las de los mercados equivalentes, de las capitales de Francia e Inglaterra.
En Reus tuve también mi primer conocimiento directo de la figura del general Juan Prim, cuya mayor profundización debo a mi paso por la Sorbona; cuando siendo profesor allí hube de explicar a un abigarrado colectivo de estudiantes historia y economía españolas. En mi ulterior libro, Una idea de España, Prim se convirtió en una referencia más que notable, que luego retomé con ocasión de su bicentenario, a celebrar en 2014. Pau Roca, también nacido en Reus, y secretario general de la Federación Española de Vinos, me invitó a una cena-debate sobre Prim en 2008, en la que tuvimos ocasión de discutir muchos temas sobre el tan aventurero, afamado y democratizante general. Y llegado el año 2011, Pau me propuso formar parte de una fundación para la conmemoración del segundo centenario, cosa que acepté complacido.
Volviendo al tema del conocimiento del mar, el segundo viaje a la costa lo hicimos los cuatro hermanos varones, en 1950, a Bayona en Galicia, donde permanecimos quince días, en lo que fue un veraneo breve pero aleccionador en muchos aspectos. Sobre todo en la parte gastronómica, pues nos alojamos en una pensión del llamado Bar Moscón, por entonces un establecimiento modesto, con un bar alargado y sólo unas diez o doce mesas.
De esa estancia en Bayona lo más señalado —sin olvidar la conmovedora iglesia votiva de Panxón, del arquitecto Palacios— fue la visita que en una gran lancha a motor hicimos un grupo de doce o catorce amigos de verano a las islas Cíes, en la salida de la ría de Vigo, a la que protege de marejadas y galernas. El pequeño archipiélago nos pareció de una extraordinaria belleza, salvaje, con un mar bravío en su orilla atlántica. Y en su mejor playa, a poniente, vimos un gran cubo de granito apenas desbastado, con una inscripción en la que se conmemoraba la visita que a la isla principal había hecho «Su Excelencia Don Francisco Franco Bahamonde, jefe del Estado, Caudillo de España, y Generalísimo de los Ejércitos». Al pie del monolito tuvimos un almuerzo de playa inolvidable, hasta el punto de que alguien propuso que inscribiéramos el acontecimiento en el monolito. Que, por cierto, con lo de la Memoria Histórica, han retirado definitivamente. Sic transit gloria mundi...
Retornando nuevamente a Madrid, en los veranos de la posguerra, el entretenimiento hedonista más a nuestro alcance era el campo de deportes del Canal de Isabel II, en la calle de Bravo Murillo, en la zona de los grandes depósitos construidos a partir de 1852 para abastecer de agua a la capital, cuando el ministro de Obras Públicas Bravo Murillo organizó la traída desde el valle del Lozoya, a fin de sustituir los viejos aportes de los manantiales y viajes que databan de los tiempos de los árabes de Magerit, y que ya no daban abasto para la creciente población de la «Villa del Oso y el Madroño».
Esos campos de deportes del Canal los habían construido los ingenieros de caminos, canales y puertos de la entidad para solaz y recreo de sus familias y amigos. A los que nos incorporamos los hermanos Tamames, merced a una contacto de mi padre que nos facilitó pases que utilizamos durante cuatro o cinco veranos, para disfrutar de lo que para nosotros fue un auténtico Edén estival. Dentro de su recinto, hermosamente ajardinado, en parte con pinos de Roma —que desde entonces evoco, cuando oigo el poema sinfónico de Ottorino Respighi—, había una hermosísima piscina.
El último año en que verdaderamente disfruté del paraíso del Canal de Isabel II fue en 1951, cuyo verano fue cálido, luminoso, y para mí lleno de entusiasmos, hasta el punto de creerme capaz de cualquier cosa tras haber terminado el primer curso de la Facultad de Derecho. Fue un tiempo de nuevas amistades y primeros escarceos eróticos. Con la posibilidad adicional de leer sin fin y sin prisas, noche y día; un año en el que llevaba una libreta con los títulos de todo lo que devoraban mis ojos, hasta completar no menos de un centenar de libros a lo largo del estío. Entre ellos, las obras completas de Federico García Lorca, que llegaron a España en una primera edición sudamericana; así como toda clase de novelas, ensayos...