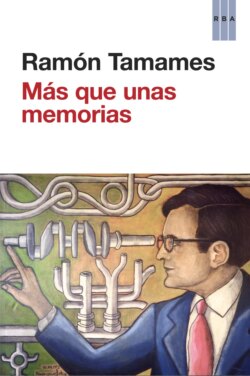Читать книгу Más que unas memorias - Ramón Tamames - Страница 38
На сайте Литреса книга снята с продажи.
SEDIMENTACIÓN LITERARIA: LIBROS PARA PENSAR Y SALONES CORTESANOS
ОглавлениеEsa sedimentación literaria que a veces puede sentirse, creo que me llegó con los autores de la Generación del 98, sobre todo con Pío Baroja, a quien conocí personalmente y que para mí ha sido un auténtico maestro, con novelas como César o nada, El cura de Monleón, Los amores tardíos y El mayorazgo de Labraz. Sin olvidar sus impresionantes Memorias, con el evocador subtítulo de Desde la última vuelta del camino. Luego pasé a Ramón Valle-Inclán, seguí con Miguel de Unamuno, y también compré en «La Pescadería de las letras» algunas novelas sueltas de Ramón Pérez de Ayala, de quien no se conserva un gran recuerdo como novelista, a pesar de la calidad literaria de obras realmente fantásticas y en especial Troteras y danzaderas.
He de referirme también a la emoción de las lecturas de la primera parte del Quijote, que hice en el calabozo de la Dirección General de Seguridad (DGS) en la Puerta del Sol de Madrid, en 1956. Y luego llegó mi admiración por el Fausto de Goethe, Venus y Adonis de Shakespeare y tantas otras obras maestras que pasaron por mi currículum de lector hasta alcanzar a Thomas Mann, Hermann Hesse, Thomas Hardy, Edgar Allan Poe, Mark Twain, Roger Martin du Gard, André Malraux, Jean-Paul Sartre, Iván Turguéniev y Fiódor Dostoievski... y la Serie Negra inacabable, desde Arthur Conan Doyle y Georges Simenon, hasta Giorgio Scerbanenco y James Hadley Chase, Dashiell Hammett y Raymond Chandler.
Tampoco se olvidará nunca la lectura de El difunto Matías Pascal, la prodigiosa novela de Luigi Pirandello que leí con mis hermanos en el campamento que tuvimos en la sierra de Guadarrama, en el valle de la Fuenfría, pero no en el Frente de Juventudes, ni nada que tuviera relación con Falange. Fue un asueto Tamames de pura cepa: nuestro padre decidió comprarnos una tienda de campaña y unas mochilas y nos instaló en el más denso pinar de todo el Guadarrama que él conocía como médico, pues algunos de sus pacientes iban a la Sierra para la cura de sus tuberculosis. Allí nos llevábamos libros para leer, y uno de ellos fue El difunto Matías Pascal. Como también un libro de Marañón, con su ensayo «Amor, convivencia, eugenesia»; que cito muchas veces porque consiguió la fórmula perfecta para comprometerse hombre y mujer de cara a todo una vida, al 33 % para la conveniencia y eugenesia, y al 34 % para el amor. Si una fórmula así se valorara más, seguro que habría muchos menos divorcios.
Las lecturas juveniles fueron ampliándose con los inevitables Robinson Crusoe, Gulliver, etc., y con el gran descubrimiento, más adelante, de D. H. Lawrence. Sobre todo con El amante de Lady Chatterley, que curiosamente leí en portugués, estando en Brasil. Había oído hablar mucho del libro y en España no tuve forma de conseguirlo. Después de El amante leí, ya en inglés, Women in love. En cualquier idioma, Lawrence es un descubrimiento, en el sentido de que uno se pregunta ¿cómo puede llegarse a tan altos niveles de erotismo con tanta lozanía y calidad literaria?
En ese sentido, el escritor inglés seguramente es único y hay pocos ejemplos comparables. Tal vez, en España, Felipe Trigo, a quien dediqué bastante tiempo como lector. Nacido en Villanueva de la Serena, en la provincia de Badajoz, en 1864, su primera gran obra fue El médico rural, que algunos consideran una versión a la española de Madame Bovary de Flaubert. Si bien yo estimo que el ambiente que rodea la obra de Trigo es inimitable, con un erotismo más impregnado que el de la Bovary; aunque mucho menos conocido, pues su autor entró en el particular índice de libros prohibidos del régimen de Franco y al llegar la democracia, a pesar de varios intentos, no se le logró sacar del olvido.
También de mi primera juventud data mi entusiasmo por Vicente Blasco Ibáñez, de quien me interesaron no sólo las novelas regionales, sino muy especialmente La vuelta al mundo de un novelista. En cierto modo, porque en sus tiempos fue casi el único escritor español que viajó por todo el orbe, incorporando una serie de grandes experiencia.
Me pareció un libro formidable, que he evocado en muchos de mis propios viajes. Así las cosas, la primera vez que estuve en Japón vi un templo que Blasco Ibáñez describió de manera magistral, al final de un largo paseo de cipreses seculares. Y en Hawái, casi todo el itinerario por el archipiélago lo hicimos Carmen y yo «acompañados» de Blasco, cuya tesis era que los primeros europeos en arribar a esas islas fueron unos navegantes españoles; como lo demostraba, a su juicio, una cabeza esculpida por los indígenas, de un conquistador con su característico casco.
Otro de los autores españoles del siglo XIX por el que siento gran afición es Juan Valera, especialmente por sus dos grandes novelas Pepita Jiménez y Juanita la Larga, ambas llevadas al cine. Pero, con todo, mi afición se acentuó con la lectura de la biografía que de él hizo Manuel Azaña, y que le valió ganar el premio de un concurso convocado con ese propósito por el Ateneo de Madrid. Libro bien escrito, y escenificado de manera muy amena, como se aprecia, por ejemplo, en el episodio en que Don Juan, diplomático que fue, acompañó al duque de Osuna en sus labores de embajador en San Petersburgo; allí la buena amistad surgida entre el zar y el embajador se tradujo en una invitación para asistir a un desfile especial en los campos nevados, que duró casi ocho horas y en el que desfilaron nada menos que cuarenta mil hombres con toda su impedimenta.
En lo tocante a la novela norteamericana moderna, he atravesado la senda que conduce de Mark Twain a Truman Capote, de quien me quedo con su A sangre fría, novela que leí en portugués en Brasil —allí tuve algún tiempo libre— y me pareció rompedora. Y de novelistas americanos recientes tuve la perniciosa costumbre de leer los best sellers de los storytelers al estilo de Irwin Shaw, Arthur Hailey, Dominick Dunne. Todos ellos con buen oficio de constructores de novelas, al estilo, mucho después, de Ken Follett, con Los pilares de la Tierra.
Otro novelista que me interesó durante un tiempo fue Nevil Shute, inglés avecindado en Australia, con algunos libros en verdad incisivos, de los cuales recordaré uno sobre viajes de los vikingos a Groenlandia (An Old Captivity) y el más célebre de todos, On the Beach, que dio pie a una película proyectada en España bajo el título de La hora final.
El argumento hoy podría verse como muy manido, pero creo que fue Shute quien planteó por primera vez el escenario de una guerra atómica que paulatinamente va exterminando a la humanidad por acción de la radiactividad; empezando por el hemisferio norte, para luego, por la mecánica de vientos, llegar al hemisferio sur, y a Australia como último escenario, donde se produce el encuentro de los protagonistas, que en el filme están representados por Gregory Peck, comandante de un submarino nuclear norteamericano, último vestigio de una superpotencia que también acaba por sucumbir; y Ava Gardner, la mujer australiana que se enamora de él y que le despide desde la playa, cuando el submarino se aleja con destino a la Antártida.
Shute escribió muchas novelas sobre Australia, y entre ellas una titulada A Town like Alice, refiriéndose a Alice Springs, ciudad ubicada en el centro de la isla-continente. Y en nuestro viaje de regreso de Tahití a España en 1994, Carmen y yo hicimos escala allí. Después de Alice Springs, estuvimos en Uluru, o Ayers Rock, el célebre monumento natural, rojizo, de una sola pieza, que se eleva en medio del desierto. Y desde allí, volamos hasta Perth y Fremantle, para regresar a España vía Singapur, en lo que fue nuestra primera vuelta al mundo.
En las historias que yo leía, novelas crónicas o bien en el teatro, me admiraban las referencias a los salones literarios de los siglos XVIII, XIX y XX, donde novelistas, poetas, dramaturgos, el parnaso en pleno, como se dice, se reunían para discutir sobre sus aficiones e inquietudes. Era algo que asociaba al máximo refinamiento de la cultura, y cuya sensación me llegó personalmente, por primera vez, en casa del doctor Plácido González Duarte, gran cirujano amigo de mi padre.
En las veladas «Chez Duarte», que cuidadosamente supervisaba su esposa, Montse, participaban personas de buen nivel de la cultura madrileña de entonces, como José Ruiz Castillo, propietario de la editorial Biblioteca Nueva, siempre con su esposa, Matilde Ucelay, la primera arquitecta que hubo en España. Como también estaba normalmente el matrimonio Emilio Guinea, él botánico y ella, Marichu, profesora; y otro arquitecto, Emilio Botella, casado con una esbelta y elegante señora francesa, Marie, que tenían dos hijos más o menos de mi edad, Aurelio y Jaime, que de vez en cuando también aparecían por aquel salón de la inteligencia.
En esos encuentros se hablaba de ciencia, literatura, arte, teatro, de todo menos de política y de la vida cotidiana. La música también era tema de conversación, pues la mayoría de los huéspedes del gran cirujano frecuentaba los jueves por la tarde el Palacio de la Música, adonde yo también iba, los jueves pero por la mañana, a través de las Juventudes Musicales. Se nos permitía entrar en los ensayos de la Orquesta Nacional de España, que por aquel entonces dirigía el energético y formidable Ataúlfo Argenta. Y como a veces éramos más de un centenar los asistentes a los ensayos, y naturalmente había comentarios en la juvenil representación, de vez en cuando, Don Ataúlfo se volvía al nutrido respetable y nos decía: «Si no censan los murmullos, haré que se marchen a la calle... Así que guarden silencio...», esto último con otro tono de voz, pues al maestro se le notaba que apreciaba nuestra presencia de catecúmenos.
Todos los que íbamos al Palacio de la Música entrábamos en él como si lo hiciéramos en el templo de Euterpe, la musa de los sonidos. Luego, en 1954, al frente de la Sinfónica de Londres, en el Royal Festival Hall, sir Thomas Beecham me recordó a Argenta..., pero con más sentido del humor y menos angustia vital que la de nuestro Don Ataúlfo, con su nombre visigodo a cuestas...
Con el tiempo me convertí, si no en melómano, sí en más aficionado, con preferencias por el barroco, por el Concierto para clarinete y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart, y con gran admiración por Georg Friedrich Händel, el músico de origen alemán que se instaló en Inglaterra a principios del siglo XVIII y produjo piezas tan excelsas como El Mesías. Y mencionaré aquí que en cierta ocasión, cuando estaba tranquilamente en casa leyendo The Economist, vi un anuncio convocando a los admiradores de Händel a hacer donativos a fin de comprar y rehabilitar la casa del gran músico en un barrio de Londres y convertirla en museo.
Envié un cheque de 100 libras esterlinas, y a los pocos días me remitieron un recibo, con una nota, asegurándome que enviarían la lista completa de los socios contribuyentes. Documento que me llegó meses después, pudiendo comprobar entonces que en el capítulo de socios figuraba «Spain», y allí estaba yo, en solitario. Lo cual demuestra tres cosas: primero, que The Economist en nuestro país lo lee menos gente de lo que se dice. Segundo, que muy pocos se fijan en los anuncios. Y tercero, que si llegan a verlos, tampoco hay gran admiración por causas nobles, incluida aquella idea de recuperar la mansión del gran Händel.