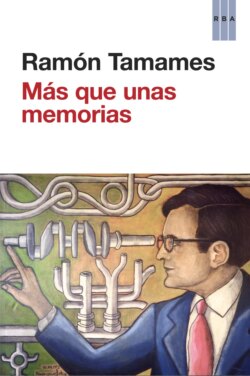Читать книгу Más que unas memorias - Ramón Tamames - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VOCACIÓN ERRADA, VOCACIÓN HALLADA: MAESTROS
ОглавлениеMis estudios universitarios los desarrollé todos en Madrid, aparte de un paréntesis en la London School of Economics, al que oportunamente me referiré. Y mi comienzo fue por la Facultad de Medicina, a la que llegué por inercia familiar en octubre de 1950 y en la que sólo permanecí cuatro meses, tiempo suficiente para percatarme de que no había elegido la senda de mi verdadera vocación.
De ese cuatrimestre de aprendiz de médico tengo en la memoria los atajos que a veces tomábamos mi hermano Rafa y yo para ir a clase, a través de una Ciudad Universitaria desarbolada por las batallas de la Guerra Civil, con las trincheras aún sin cubrir. Recién estrenado antes de la contienda, el magno edificio de la facultad quedó muy deteriorado por los combates y más aún su Hospital Clínico, donde murió Buenaventura Durruti. Lo más seguro que abatido a tiros por los desertores de su propia columna anarquista, a quienes el héroe ácrata pretendía impedir la huida, el 20 de noviembre de 1936, el mismo día que, en Alicante, fusilaban a José Antonio Primo de Rivera.
Otras remembranzas menos tristes de aquella ciudad universitaria son los primeros trabajos para replantarla de árboles, de modo que al pasar por ella, a lo largo de la carretera de La Coruña, siempre recuerdo cómo en 1950 se asentaron los primeros plátanos (Platanus hispanicus) y cedros (Deodara), hoy de gran porte.
Del breve tránsito por Medicina recordaré las excelentes lecciones de «Química para médicos» que impartía el catedrático Manuel Lora Tamayo, en las que hacía intervenir a sus alumnos, dando así gran dinamismo a sus clases. Luego, Lora llegó a ser ministro de Educación y Ciencia con Franco, entre 1962 y 1968, y por mis afinidades políticas me tuvo congeladas mis oposiciones a Cátedra durante más de cuatro años, como tendré ocasión de relatar en su momento.
También de la docencia hipocrática traeré a estas páginas al doctor Octavio Picón, catedrático de Histología, reminiscencia viva y llena de humor —a veces bordeando lo esperpéntico— de los que habían sido los buenos tiempos de Don Santiago Ramón y Cajal.
Pero la vocación deriva de lo que a cada uno más le gusta. De eso me di definitiva cuenta a los diecisiete años, cuando, a principios de 1951, percibí con toda claridad, como un mensaje anónimo, que no podía seguir estudiando Medicina. Pensé en que toda mi vida tendría que estar viendo gente enferma en hospitales más o menos cerrados a la vida exterior. Cuando a mí lo que me interesaba era la gente viva, en movimiento, el escenario público con sus controversias ideológicas, políticas, históricas, literarias. Lo estuve meditando casi desde el principio de llegar a Medicina, pero me resistí un tiempo por estimar que podría ser necesario un tiempo de adaptación... Pero a cada semana que pasaba me encontraba más y más sumido en una especie de obsesión...: «Esto, a mí, ni me va ni me viene...».
Participé a mi padre de las inquietudes que me acosaban en una larga conversación en casa, en la sobremesa de una cena con toda la familia presente: la Facultad de Medicina no me atraía, y en su entorno reinaba la más absoluta barbarie; un lugar donde todos hablaban de fútbol o de grandes conquistas eróticas, como si todo lo demás no existiera.
Por prescripción paterna, pasé unos días en la Facultad de Derecho como prueba, para ver si definitivamente dejaba el mundo de los futuros médicos. Y en la que sería mi nueva facultad encontré un universo lleno de posibilidades y de toda clase de aventuras intelectuales. Llegué a un compromiso, que planteó mi padre:
Muy bien hijo, si eso es lo que quieres, hazlo. Pero una cosa sí que te pido —me dijo—: examínate de todos los parciales de enero en Medicina. Demuestra a todos que tienes más que capacidad para sacar adelante las asignaturas y que, si te vas, es porque tu vocación está en otros saberes.
Acepté la idea y a finales de enero de 1951, con todo aprobado, algún notable, e incluso un sobresaliente, quedé libre como las aves del cielo: cambiaba de carrera en busca de un horizonte mucho más amplio.
Resuelto el expediente vocacional, 1951 evolucionó para mí como un año formidable, por el encuentro con las ciencias sociales, empezando por el Derecho, pero con una afición considerable por la Historia. El verano de aquel año fue la iniciación a mi verdadera vida de libertad de pensamiento.
De la Facultad de Derecho, uno de los catedráticos que más influyeron en mi formación fue Ursicino Álvarez, profesor de Derecho Romano, que consolidó mi interés por la Historia con sus continuas citas de Theodor Mommsen sobre la República y el Imperio de Roma y su Derecho. Una de las construcciones más notables de todos los tiempos, como tantas veces se ha dicho: una estructura jurídica extraordinaria que fue el gran legado de Roma..., sin olvidar sus otros monumentos que todavía hoy contemplamos (arcos, templos, teatros, anfiteatros, puentes, acueductos) y, que, en algunos casos, aún utilizamos después de transcurridos dos mil años.
Pero además de mi admiración por el Derecho Romano, a Ursicino le debo algo que luego ha sido importante a lo largo de toda mi vida: mi taquigrafía personal. Por la circunstancia de que durante todo un curso tome sus apuntes creando mi propia «taki», a fin de seguir las lecciones con mayor rapidez. Para lo cual seguí, obviamente, el método de las abreviaturas convencionales, y también del empleo de sólo consonantes. Y sobre todo, diseñé un repertorio de unos doscientas cincuenta ideogramas; desde luego, de menor complejidad que los chinos.
Álvarez, un buen día, sin previo aviso, se presentó en el aula abarrotada de alumnos, por ser persona muy querida y siempre esperada, y al subir al estrado anunció que su acompañante —un colega profesoral de aire distinguido— no era otro que el maestro italiano Biondo Biondi, quien iba a dar una conferencia en la lengua de Dante, el toscano en denominación antigua (como por estos pagos se dice lo de castellano como idioma antiguo) o italiano (como por aquí debe decirse español, según la RAE), que versaría sobre un tema romanista.
Biondi subió al estrado, inició su intervención y aquello nos pareció un milagro. Yo, personalmente, entendí prácticamente todo lo que dijo, incluso mejor que algunos discursos en español. Hasta el punto de que desde entonces he tenido el italiano como una de mis lenguas proxivernáculas, que virtualmente nunca hube de estudiar. Porque desde aquella introducción de Biondi, y los numerosos viajes que he realizado a Italia, el resultado es que incluso he dado conferencias en la lengua de Petrarca con alguna ayuda logística.
Entre los demás profesores, el de Derecho Mercantil, Joaquín Garrigues, disfrutaba de su celebridad con cierta displicencia en el trato; combinada, eso sí, con un actuación cabal como profesor, en clases auténticamente magistrales de principio a fin; presentándose siempre puntual y atildado, a las nueve de la mañana, en un aula llena. Yo algunas veces llegaba tarde, pero accedía al recinto a través de unos vericuetos que conducían a un altillo, sumido en cierta cálida oscuridad. Y no ocultaré que en por lo menos una ocasión, por haber trasnochado, descabecé algún sueño apacible y reparador.
Garrigues organizaba trimestralmente exámenes parciales voluntarios, de los cuales, a los pocos días, en vez de notas, publicaba tres listas: una negra, con los nombres de los alumnos de peores ejercicios; otra gris, de las medianías; y la tercera, blanca, en la que estaban los afortunados que se suponía recibirían de notable para arriba. A propósito de uno de esos exámenes, mi padre me preguntó cómo me había ido y le dije que estaba en la lista gris. Ante lo cual, mi progenitor, siempre tan al quite de lo que hacían sus hijos, me comentó:
Hay que estudiar más, hijo. No puede ser... En cualquier caso, para que tengas buena nota, es necesario conseguir la atención del profesor. Y aparte de lo que tú hagas, le voy a decir algo a una prima de Joaquín Garrigues, Lilí Álvarez, la condesa de la Valdène... ya sabes, la gran tenista y mujer muy moderna ella. Tal vez pueda echarte una mano...
Llamó mi padre a Lilí Álvarez, y ella se lo tomó con mucho interés. De modo que una tarde, estando en casa, Genoveva, nuestra muchacha, me dijo bastante impresionada:
—Te llama al teléfono la condesa de la Valdène... eso creo que le he entendido —dijo casi soltando la risa, por el hecho de que me llamara una condesa. Me puse al teléfono y la saludé muy enfáticamente:
—Buenas tardes, señora condesa, qué gusto hablar con usted. Ya sé que está interesándose por mí con su primo el profesor Garrigues...
—Sí, sí, Ramón, sí que lo estoy haciendo. Y todo, que conste, por tener tan buena amistad con tu padre... no quiero fallarle... Así que ayer estuve hablando con mi primo, y ¿sabe usted qué me dijo...?
—No tengo ni la menor idea, señora condesa...
—Pues me ha dicho —y enfatizó lo siguiente— que si estudia... saldrá adelante...
Yo no pude por menos de sorprenderme de que el resultado de una recomendación con tanta prosopopeya resultara de tan poca expresividad. Reaccioné suavemente con un cierto rintintín, que creo ella no llegó a percibir:
—¡Pues que bien, señora...! Dígale a su primo de mi parte, por favor, que le quedo muy agradecido por la reconvención, que ciertamente seguiré al pie de la letra...
—Pues nada, ya sabe usted: si estudia mucho, saldrá adelante. Eso es lo que dice mi primo Joaquín...
—Sí, sí, señora, no le quepa la menor duda de que quiero salir adelante...
Siguió la conversación sobre temas menos cruciales para mi carrera, y el caso es que al final, cuando me examiné, obtuve un notable... se ve que algo habría estudiado para salir de la zona gris, porque lo que es la recomendación, cero bajo cero.
Años después coincidí en una cena en casa de amigos con la condesa de la Valdène, y estuvimos hablando acerca de aquel episodio, que con el paso del tiempo le hizo la mar de gracia, porque ella no recordaba nada de nada. Y a los pocos días, la condesa me llamó por teléfono para invitarme a comer, y desde entonces nos vimos dos o tres veces, e incluso me propuso que fuera a su finca, en la provincia de Toledo.
Lilí era toda una institución en la sociedad madrileña, porque había sido la mujer más independiente y moderna en sus años de juventud, durante los últimos de la monarquía alfonsina y los primeros de la República; para luego, ya mayorcita, dedicarse, creo, al esoterismo y al misticismo. En sus años de tenista fue la primera española que participó en el torneo de Wimbledon.
Por lo demás, con la gran familia Garrigues tuve bastantes puntos de conexión. Y durante algún tiempo fui receptor de algunas ideas de Juan Sebastián Garrigues Walker (Tanines para los amigos), hijo del hermano de Joaquín, Don Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, quien por entonces era el más activista de los Garrigues. Hasta el punto de que un día me convocó en El Águila, un quiosco-cervecería en la plaza de Alonso Martínez, para reconvenirme sobre la necesidad de planear un atentado y acabar con Franco de una vez. «Mientras España no se libre de él —dijo—, seguiremos en la dictadura...».
Yo no me asombré para nada de una propuesta así, y como estábamos cerca de la casa y despacho jurídico de José María Ruiz-Gallardón (padre del luego alcalde de Madrid y ministro de Justicia del gobierno Rajoy, Alberto), le propuse acercarnos a ver qué opinaba del caso. José María nos recibió con los brazos abiertos, y yo le expuse la idea de Tanines. Ante lo cual, el docto abogado no se inmutó para nada y nos espetó, lacónicamente:
Me parece bien. Lo de acabar con Franco no es mala idea. Pero todo tiene unos ciertos trámites, y para hacerlo con garantía, sin que tenga para los promotores las secuelas que en otro caso serían de esperar, necesitaríamos que de tal operación se encargara un gánster de Chicago. Esto es, un verdadero profesional debidamente experimentado. Y para eso, pequeño detalle, haría falta un millón de dólares. Cuando dispongáis de esa cantidad, volved por aquí, y yo me ocuparé de las gestiones del caso...
Naturalmente, el «proyecto Tanines» no tuvo mayor continuidad.
De mis grandes profesores de la Facultad de Derecho entre 1951 y 1955, el más afable sin duda, y sin falsas modestias, era Nicolás Pérez Serrano, catedrático de Derecho Político, que en sus explicaciones dejaba traslucir sus actitudes liberales nada en consonancia con el régimen de Franco. Sus clases eran una verdadera delicia didáctica, con referencias a las más diversas situaciones y constituciones, desde la Carta Magna a la Constitución de Estados Unidos, de 1787 y hasta las Cortes de Cádiz entre 1810 y 1814. Y todo eso lo trataba Don Nicolás con la mayor naturalidad, en un país con unas leyes fundamentales, las del franquismo, más que restrictivas y autoritarias.
Esas extraordinarias clases de Pérez Serrano y su libro sobre la Constitución de 1931 me inspiraron pasados muchos años una obra que titulé Introducción a la Constitución Española, publicada por Alianza Editorial en 1979 y que tuvo nueve ediciones; debiendo mencionarse que a partir de la sexta el libro debió mucho más a la pluma de mi hija Laura, magistrada ella, que a mí mismo.
Otro catedrático, Jaime Guasp, de Derecho Procesal, era un auténtico divo como profesor. Preciosista de la lengua, de él aprendí mucho sobre la importancia de la utilización del léxico del modo más preciso posible, como él hacía con su fluido verbo; recurriendo siempre a las categorías sociológicas y filosóficas más pertinentes. Tenía una cierta amistad con mi padre y, andando el tiempo, a propósito de los sucesos estudiantiles de 1956, fue mi abogado defensor. Cuando estuvo a verme en la cárcel de Carabanchel para tomar nota de lo que realmente había pasado y qué ideas tenía yo, me insistió mucho en que le contara toda la verdad, para no caer luego en ningún renuncio:
—Ramón, tiene que contarme todo con la mayor exactitud... Por cierto, ¿pertenece al partido comunista?
—No, Don Jaime, no soy miembro de esa organización, por mucho que se diga por ahí. —Era la pura verdad: en realidad yo no fui del Partido Comunista de España (PCE) hasta un par de meses después.
En Derecho Penal tuve de profesor a Eugenio Cuello Calón, de unos sesenta años cuando pasé por sus clases; para mí una edad, por entonces, casi como la de Matusalén. Su aspecto era venerable y su forma de hablar, apacible y clara; sin acritud en ningún momento, aunque se echaba de menos una mayor enjundia en sus planteamientos. Algo que en cambio sí afloraba en alguno de sus ayudantes de clases prácticas, de gran nivel, entre los que sobresalía Mosquete, un verdadero «hacha» en todo lo relativo a procesos penales.
Por lo demás, Cuello Calón me proporcionó mi primera experiencia carcelaria, por la visita que hicimos un grupo de alumnos de Derecho Penal (los sobresalientes y matrícula de honor) a la prisión de Alcalá de Henares, que en aquellos tiempos estaba repleta de presos políticos; y que años después ardió por los cuatro costados, con gran número de víctimas: los presos que no pudieron salir por las ventanas enrejadas de los talleres.
En nuestra visita estuvimos hablando, en el área de carpintería, con los suelos llenos de serrín, con varios presos que redimían penas por el trabajo, después de haber sido condenados por «ayuda a la rebelión», vulgo actividades de maquis, o, dicho en castizo, las guerrillas que estuvieron activas hasta su retirada en 1953. Sobre esta cuestión, recuerdo un episodio de Stalin en relación con los guerrilleros españoles antifranquistas; del que un día Santiago Carrillo nos dio un testimonio muy expresivo; al referir la entrevista que Dolores Ibárruri, la Pasionaria, y él mantuvieron con el dueño del Kremlin a principios de 1953. En ese trance, el gran dictador, y victorioso mariscal de la Gran Guerra Patria contra los alemanes invasores, recomendó a los dos dirigentes del PCE la disolución de los maquis: porque a la altura de ese año —Stalin moriría en su transcurso— ya no tenía sentido la idea de que un día España fuera a ser reconquistada por los guerrilleros, esparcidos por serranías de media España pero con acciones cada vez más limitadas.